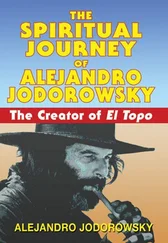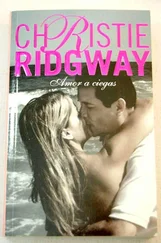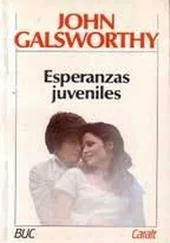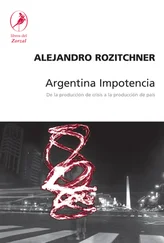– No bromee. Está en plena forma -contestó el oficial haciendo lo posible por disimular el examen de la figura consumida, de piel traslúcida y ojos afiebrados que pasaba renqueante.
Todavía se quedó unos segundos observándole, con la expresión de estar haciéndose preguntas.
Los hombres se habían resguardado en las paredes verticales de piedra gris, fuera de los cañones y del campo de tiro de la ciudad. El coronel cojeó hasta la escalinata, por la parte expuesta de la arena. El oficial le siguió echando vistazos prevenidos a lo de arriba. Un par de veces el acantilado retumbó y grupos de soldados corrieron a la orilla. El oficial repitió las órdenes a gritos antes de encontrarse con el que le esperaba en los peldaños y un plano sobre las rodillas.
– Se han asustado un poco -dijo el oficial, explicando innecesariamente los gritos con los que se había acercado-. Nos ha cogido a todos por sorpresa. Ayer, nadie esperaba esto y hoy estamos aquí.
– No se preocupe. Antes de llegar arriba ya nos habremos acostumbrado -respondió el coronel con el mapa de cara al que acababa de sentarse un peldaño más abajo.
El otro no miró el mapa. Necesitaba decir algo todavía.
– La mayoría tiene una idea vaga de dónde está. Pero saben que hay muchos frentes, que es una guerra demasiado grande para saber qué está pasando en cualquier momento. Yo creo que eso asusta más que los cañonazos. Morir sin saber qué está pasando.
– Es lo habitual. Todos morimos sin saber qué va a pasar y sin estar seguros de lo que ha pasado.
El coronel estiró el mapa en las piernas y miró abiertamente al que tenía debajo. Vio a un capitán que se acercaba a la treintena, con el rostro barrido por un temor controlado. También debió hacerse preguntas.
– Será mejor que no pensemos en ningún final y nos limitemos a vivir cada paso que damos. Lo absurdo no merece pensarse. Así que atienda -dijo el hombre escuálido con una frialdad que no tuvo nada de paternal, sino de poso amargo y resistente acostumbrado a ser escupido.
– Aquí encontraremos el meollo -continuó, señalando con el dedo un círculo pintado-. Subiremos juntos hasta la avenida. Usted y los suyos la cruzarán y se pondrán a limpiar esta zona de callejas hasta que les pare el mar. Nosotros ocuparemos el zoco y la plaza. Antes o después, usted o yo, enlazaremos con los que vienen del Sur y del Este. Cada uno garantiza su paso. No se trata de llegar o de llegar pronto, sino de asegurar el camino. Esto es importante y la clave del asunto. Casa por casa, si hace falta. Vaya dejando controles y que la línea de mando tenga clara la operación. Hay que estar listos en cuanto despeje. Subiremos por aquí y nos separaremos en estos dos callejones que dan a la avenida. Esto no puede durar mucho. Todo preparado.
El tono del coronel fue el del que recita un prospecto de memoria en la voz baja y desalentada que parece comunicarse con la enfermedad bajo la excusa del remedio. Cuando el oficial se despidió, el hombre mayor levantó la vista del plano y la dirigió a un punto de enfrente. La tempestad de polvo y humo se movía sobre la superficie del entrante como una cortina en sentido contrario a los cañones del mar. Por encima, se distinguía una franja de cielo azul inexplicablemente limpio, mientras debajo la corriente de agua tenía una opacidad estancada. De vez en cuando, un jirón de aire comunicaba el agua y el cielo y dejaba ver de pronto detalles de lo que había en la otra orilla. Rocas brillantes en una escollera, fachadas sin tejado, igual que patios, una punta de espigón, quizá una playa, hacia la izquierda. Una nave blanca y chata, como una fábrica, con letras negras que llenaban un lateral y un nombre, un monte amarillo con ruinas, en el otro extremo del puente. El coronel contemplaba las trasparencias de la polvareda -que desaparecían y cambiaban de sitio- con el interés de las imágenes azarosas que descubrían. Claras y de pronto fundidas en polvo, como escenas interrumpidas de un paisaje total que se componía más tarde en la imaginación y que mientras tanto la impresionaban con pedazos rebeldes.
El silencio que vino bruscamente le despertó como si el ruido del bombardeo hubiera tenido una relación secreta con el ritmo de aparición y desaparición de las trasparencias y al perderse, se perdiera también un cierto flujo de las imágenes.
Miró hacia arriba en un gesto que parecía buscar la causa del silencio en la elevación repentina del estruendo a otra altura.
La columna empezó a subir por la escalinata con la lentitud del vacío inseguro que se había quedado en la cabeza, liberándose todavía del sueño atronador que percutía en la carne. Cruzó un paseo empedrado y se dividió hacia dos callejuelas de casas blancas y bajas que se empinaban en una cuesta. El grupo del coronel se repartió lateralmente, vigilando las puertas y ventanas que se habían cerrado sobre toda señal de vida. Ahora los soldados hacían movimientos nerviosos, pegándose de pronto a una fachada, apuntando con los fusiles a una altura oblicua, quietos durante segundos inútiles y trotando para recuperar el terreno perdido en una amenaza invisible, pero suspendida sobre ellos en una estrechez pegajosa. Sólo el coronel caminaba como si supiese que la calle tenía un final y que pronto verían otra cosa.
Se paró al llegar a la avenida y levantó una mano que estuvo quieta hasta que el capitán asomó cien metros a la izquierda, por la bocacalle. Luego, la palma de esa mano se volvió al capitán y los hombres que estaban a su espalda salieron del callejón a la carrera, buscando la protección de los plátanos, de los portales y de los bancos. Se quedó observando -unos segundos en lo que todo parecía preparado para algo, pero nada se movió- la iglesia con la cúpula brillante y la explanada de una casa grande, más adelante en la misma acera. Después, en unos segundos más rápidos, los edificios de enfrente, con balconadas, varias plantas y portales amplios. Algunos parecían oficiales. No se escuchaba nada. La ciudad que veía parecía afantasmada tras un bombardeo del que tampoco había pruebas visibles. El jefe de la columna calculó algo en aquella inmovilidad exagerada y bajó la mano en un gesto definitivo de balance.
Los de la otra calle empezaron a saltar en grupos y a desaparecer al otro lado. Durante minutos se escuchó el traqueteo metálico de los equipos agrandado en un desierto de amanecer, de amanecer falso y ojos escondidos de un cielo de polvo alto mezclado con una luz intemporal y turbia.
Luego volvió la quietud, la quietud que ponía espesor en el aire y que se endurecía al tocarla. Los soldados arrodillados en los plátanos, tendidos bajo los bancos o enseñando un perfil reducido desde los portales, se quedaron mirando el lugar por el que habían desaparecido los otros, quizá con el sentimiento de la primera soledad o la primera pérdida de un día organizado por esos temores.
El coronel fijó una dirección con el brazo extendido y después movió circularmente la mano al final del trayecto de ese brazo. Un suboficial corrió a su lado y murmuraron deprisa. El suboficial corrió otra vez y tomó la cabeza en la fila de castaños. Los soldados comenzaron a saltar posiciones, avanzando hacia la plaza con jardines y soportales, a unos quinientos metros. El hombre mayor metió las manos entre las correas del subfusil que colgaba del cuello y se puso a caminar con una tranquilidad distanciada del reflejo protector de los portales, los bancos o los árboles. Apenas cojeaba. Cuando llegaron a la iglesia, el suboficial le mandó un gesto interrogativo. El coronel señaló, con una especie de rebote de la barbilla, el otro lado de la calle. Varios pelotones la cruzaron y se quedaron a cubierto.
La puerta pequeña estaba entornada. El hombre mayor la empujó lentamente. Sonaron carreras a su espalda.
Читать дальше