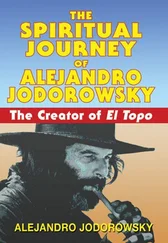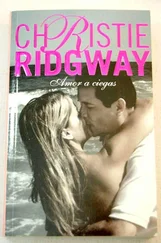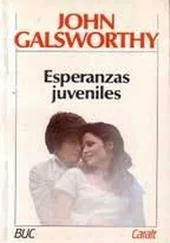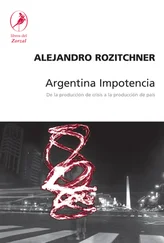Llevó las manos al cinturón de las cartucheras y de la funda de la pistola. Sabía que estaban vacíos. De todas maneras, como si eso le diera firmeza y algún tipo de seguridad estratégica, soltó los cierres y fue registrando. Miró para atrás. Seguía sin aparecer.
Estaba seguro de que el río no le servía y de que no era un problema alejarse. Un cinturón con cartucheras, pantalones, camisa, guerrera, botas: enumeró. Un poco teatralmente, pero de nuevo tratando de afirmar los movimientos y la clase de decisión más que la decisión misma, metió la mano en los bolsillos de la ropa. Las posibilidades quedaron reducidas al cuerpo que había debajo de las prendas y a la extensión de la llanura. Aunque no pasó de ser una constatación de límites, le bastó la maniobra de cálculo para tranquilizarle. Era más de lo que había hecho hasta entonces. Se había defendido y alguna vez había ganado. Pero fue con gemidos, arañazos, súplicas, golpes ciegos y más temerosos que los arañazos y las súplicas. Ahora, en cambio, se sentía dueño de lo que vendría. Cada cálculo llevaba a otro cálculo y ese camino era de piedra, de piedra por la que andaban sus botas.
Sintió una alegría oscura, ponzoñosa. Se deshizo de ella enseguida.
Ya había utilizado su cuerpo otras veces, pero no la llanura, excepto para escapar. La llanura sólo tenía superficie y polvo. Tal vez tuviese fondo, pero no le pareció eficaz pensar en un agujero. Un agujero protegía a distancia y él no disponía de algo que mantuviera la distancia.
Le quedaba la superficie, el polvo. No parecía mucho.
Volvió a mirar hacia atrás. Las orillas, desiertas.
Midió la separación. Tres, cinco minutos, a paso vivo. Podía llegar a los siete o a los diez. Bastaría para no temer el agua. Mientras pensaba «tres, cinco, siete, diez», entró en los oídos el compás de las hebillas de las botas y, más arriba, el de la hebilla del cinturón. Metal. También cosas metálicas.
Polvo, superficie, cuerpo, metal: reunía materiales y tendría que hacerlos explotar después. Pero con este recuento el mundo se redujo ya a lo indispensable y esta reducción tuvo algo de paso definitivo y adelante que reforzó los otros pasos, los que se metían en la llanura. El camino era bueno. Había marcas y avanzaba.
Polvo en todas partes, extendido, pero fuera de él. Tenía la superficie -la distancia con el río-, el metal y el cuerpo. Los tenía encima, disponibles. Faltaba el polvo. Con el mismo instinto de refuerzo que había buscado en los bolsillos vacíos, empezó a coger puñados del suelo pulverizado y a cargarlo en las cartucheras. Seguía caminando. Se agachaba y cargaba. Las llenó hasta que se hincharon.
Notó el peso que se fue poniendo en las caderas, la sensación de hombre que marchaba con las armas a cuestas. La sensación de hombre armado. Todo estaba ya a su alcance. Y todo eso, que aún no sabía cómo usar, tenía que haber transformado al hombre que lo llevaba en un hombre distinto del que había despertado en la ribera, del hombre inane de los combates y de las noches anteriores, del hombre sin nada.
Aquel suelo se le había quedado en las palmas y en las uñas con una aspereza pegajosa. Se detuvo. Tal vez necesitara más. Se fundía con la piel, igual que cristales absorbidos por la sangre. Se observó como si fuese a descubrir los agujeros que hacían las puntas de ese polvo. No es que necesitara más. Era sólo que necesitaba seguir tocando, tenerlo en las cavidades de las manos, introducirlo en él. Sin saber muy bien qué estaba haciendo, comenzó a reunir un montículo pequeño y después uno grande sobre el anterior. Estaba arrodillado delante y moviendo los brazos en una recogida amplia. No se dio cuenta de que lo iba haciendo cada vez más deprisa, ni siquiera se dio cuenta de que estaba pensando en la hija, de que la cantidad era la cantidad de Amelia, ni de que las manos recogían, colocaban y aplastaban algo que era más que aquel polvo y que era ese polvo.
– Bien. Vámonos -oyó que le decían por detrás.
Los brazos, que seguían reuniendo cada vez más deprisa, dieron con un tope y frenaron.
Se volvió cautelosamente, dejando las manos sobre el montículo.
Allí estaba la cara vieja y sus músculos, jadeando como si hubieran corrido por el puente de tiempo en que Martin no volvió a mirar.
– ¿Vámonos? -repitió preguntando.
El viejo tragó aire y pareció preocuparse únicamente de que llegara hasta el fondo.
– Eso es. Vámonos. Pero deja aquí el polvo que has guardado. El polvo no pasa.
– No pasa -siguió repitiendo Martin sin moverse del montón.
La postura del extraño, que daba un costado a Martin y otro al río, y que apremiaba, giró lentamente y le enfocó.
– Es lo que he dicho. Ayer pediste que te llevara. Vengo a llevarte. ¿Suena raro?
– Suena muy bien. Pero hoy no es ayer. Hoy no he pedido nada -respondió mirando las manos en el montículo.
El extraño lanzó un paso y se quedó clavado en él, con todo el cuerpo volcado y contenido en ese paso. Martin se puso en guardia, pero no se movió. Se quedó tan quieto y tan clavado como el otro en su paso.
– ¿Tenemos novedades, Martin? -el aire sonó entre dientes.
– ¿Novedades? Tú vienes a llevarme y yo te miro. No veo novedad por ninguna parte -le quedó la duda de si las mandíbulas encajadas habrían formado las palabras.
El extraño se retiró ligeramente sin cambiar el paso. Esquivando o protegiéndose de una racha que llegaba sin aviso.
– ¿Es por lo de las cartucheras? -preguntó con una mueca de expectación un poco destemplada.
– ¿Qué es por lo de las cartucheras? -la guardia se endureció.
– ¿Tengo que decirlo yo?
– ¿Qué tienes que decir tú?
Vio el salto y la polvareda, pero antes había visto la flexión de las piernas, la arruga de los labios, la retracción de las pupilas. Si hubiese querido, habría visto la onda del cerebro que daba la orden y hasta el temblor de la primera célula. Podría haber cazado ese movimiento volátil igual que una mosca con el puño.
El extraño cayó sobre el lado del montón en el que había estado Martin y, después de unos cuantos manotazos en la polvareda, mirando hacia abajo, buscándole entre las piernas, le descubrió al otro lado de la pirámide de polvo, tenso e inmóvil como un arco en el límite, y con el cinturón en las manos.
Se quedó fijo en el cinturón que ahora estaba en las manos de Martin, con el hierro de las hebillas colgando de los extremos y oscilando como un arma elástica.
Hizo algo que no había hecho nunca: se sacudió y se recompuso. Al final, se pasó las manos por el pelo, que seguía siendo el mismo pelo rubio, pero desgreñado y apelmazado en la frente.
– Está bien -dijo poniendo las manos por delante en una especie de aplacamiento-. Está bien. Empecemos por el principio. ¿Eh, Martin? Por el principio. No hace falta que te quedes ahí, con eso. Hablemos tranquilamente. Tranquilos, ¿de acuerdo?
En Martín no varió nada. El extraño vio el gesto decidido en el rostro lavado de expresión, casi hueco, deformado por una claridad fanática. Parpadeó. ¿Quién era aquél? ¿Aquel que se parecía a Martin y que le miraba como si le conociese? ¿Un soldado? ¿Un loco que hacía su propia guerra?
– Ha terminado, Martin. Ha terminado tu vida y estás aquí. Al otro lado del río hay un camino para que sigas. ¿O es que quieres insistir en tu sueño? Acuérdate de lo que dijiste: nada es peor. Volvamos a la noche de ayer. Agárrate a mi espalda y estarás allí antes de que te des cuenta -dijo con cierta aprensión, como si dudara de que la lengua del soldado fuese la suya.
– ¿Antes de darme cuenta? Prefiero darme cuenta. El extraño tuvo la evidencia de que sus palabras rebotaban y de que Martin se limitaba a tirar de flecos.
Читать дальше