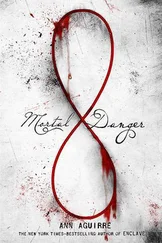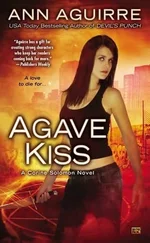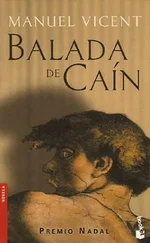Sucedió en un barrio maldito. El diario El País me había encargado una crónica urbana de los nuevos seres que habían brotado en el asfalto en la noche de Madrid. Yo entonces trataba de ser un escritor comprometido con todas las catástrofes de la sicología humana. Peleaba contra mí mismo por no sorprenderme de nada y como un buscador del cofre del pirata iba en compañía de un fotógrafo por la ruta de sucios garitos, bares de ambiente, cuartos oscuros y trastiendas podridas levantando acta. Una de aquellas noches, apoyado en la pared de un callejón, un travestido agitó el bolso como un lazo de vaquero para llamar mi atención. A simple vista, a través de los diversos estratos de cremas que llevaba en el rostro, parecía muy pasado de edad, frente a los jóvenes dónatelos semidesnudos que había a su alrededor en cada esquina. Me acerqué discretamente y me enfrenté a su mirada ambigua. Aun en la oscuridad de la noche traté de reconocer aquellos ojos pintados con una plasta de rímel bajo las pestañas postizas. Llevaba alas de mariposa y algunas sedas llenas de vidrios. Vendía un amor fugaz en un portal por dos mil pesetas. En ese instante tuve aún el valor de preguntarle quién era, pese a que ya sin ninguna duda él me había reconocido por la televisión y había pronunciado mi nombre. Tardé un solo minuto en darme cuenta de que el rictus de su sonrisa me llevaba a un tiempo pasado. Era un compañero de colegio, aquel condiscípulo tan listo que nunca quería acompañarnos a los guateques con las chicas del Loreto en Valencia, el que tenía siempre las réplicas más divertidas, el más imaginativo en la primera rebeldía estudiantil, el más guapo de la pandilla, al que las niñas adoraban inútilmente. Lo había perdido de vista en segundo de Derecho. Después de darme un abrazo, me dejó toda la camisa impregnada de un perfume gordo que me recordó al pachulí con que fumigaban con un aspersor los cines de barrio. Le pregunté qué tal le iban las cosas. Me dijo que tenía clientes fijos, camioneros y aristócratas, políticos y jueces, de todo. No se podía quejar. Los sábados trabajaba en un cabaré de la calle Atocha. Sacó una tarjeta de su bolso de nácar. Comprobé que se hacía llamar Arturo, pero, me dijo: «Para ti seré siempre aquel Luis del colegio de curas, ¿de acuerdo?». Un día supe por el cerillero del Gijón que Luis había venido a verme al café cuando ya estaba en las últimas. Fue de los primeros en morir de SIDA.
La tarde del 23 de febrero de 1981, una banda borracha de guardias civiles, al mando de un teniente coronel con vi gotón de zarzuela, asaltó el Congreso de los Diputados y en aquella zarabanda patriótica, lejos de tirares al suelo, Suárez saltó de su escaño y se jugó la vida para salvar de las metralletas a su amigo, el teniente general Gutiérrez Mellado, un gesto muy ibérico por el que será siempre recordado.
Ningún gesto de gallardía podrá compararse al que este político ofreció a la historia al enfrentarse al golpista Tejero, y a su vez ningún militar, como Gutiérrez Mellado, ha tenido la suerte de poder de mostrar su heroísmo en un cuerpo a cuerpo frente al cuatrero con imágenes transmitidas en vivo y en directo a todo el mundo. El asalto del Congreso fue el último capítulo de una pugna de la España negra por doblarle el codo a la democracia. Por fortuna, la historia se puso de parte de la libertad. Al general Gutiérrez Mellado le pregunté qué era lo que más le había molestado del golpe de Estado. Contestó: «Ver a unos oficiales con la guerrera desabrochada». El honor militar lo salvó este caballero.
El intento de golpe de Estado de Tejero purgó todos los fantasmas que la Transición llevaba en el vientre bajo diversas formas de reptil. En realidad, Juan Carlos se proclamó a sí mismo rey de los españoles a la una de la madrugada del 24 de febrero de 1981 en el famoso mensaje por televisión. Corrían muchas anécdotas, ciertas o falsas, en aquellas horas de hierro. A las ocho de la tarde, mientras Tejero y sus secuaces tenían encañonados a los diputados en la Carrera de San Jerónimo, un equipo de Televisión Española, sorteando toda clase de controles militares, logró llegar al palacio de la Zarzuela para grabar el mensaje real. Juan Carlos se vistió con el uniforme de capitán general y quiso tener cerca a su hijo Felipe, que entonces no era más que un niño. Los técnicos de televisión preparaban muy nerviosos aquella operación pilotada por el jefe de los servicios informativos, Jesús Picatoste, y en medio del salón lleno de cables el Rey lo presentó a su hijo. «Felipe, a ver si adivinas cómo se llama este señor.» «No sé», contestó el futuro Príncipe de Asturias. «Vamos a ver. ¿Con qué te gusta mojar el chocolate en el desayuno?», preguntó el monarca. «No sé.» «Piensa, piensa un poco.» «No sé.» «¡Con un picatoste, con un picatoste! Así se llama este señor tan importante.»
Al parecer, la devoción por el chocolate es una característica de los Borbones, porque esa madrugada aciaga del golpe de Tejero, después de una noche de zozobra, cuando a la salida del sol nadie sabía todavía si los carros de combate de la Acorazada enfilarían el camino de la Zarzuela, la hermana del Rey, la infanta doña Margarita, dijo a toda la familia allí reunida con gran desparpajo: «Puede que nos tengamos que ir otra vez al exilio, pero yo no me voy de España sin tomarme antes un chocolate con churros».
Un año después del golpe me contaba Juana Mordó en su despacho: «El 23 de febrero de 1981, a las seis de la tarde, tuve un infarto. Algunos creyeron que se debía al susto de Tejero; pero fue el resultado de una amarga aventura, cuando Jacqueline Picasso, que se había pasado la vida diciéndome "Juana je t'aime, Juana je t'aime", porque había educado en mi galería a su hija Catherine, después de estar todo apalabrado, el seguro pagado y el catálogo hecho, en el último momento, por un simple ataque de histeria, se negó a entregarme los cuadros de Picasso para una exposición que ya estaba en marcha».
La pregunta que en ese tiempo se formulaba la gente en televisión, en los bares, en las fiestas, en la radio y en cualquier parte y por cualquier motivo era ¿dónde te pilló el 23-F? Todos lo recordaban. Unos estaban enterrando a un muerto, otros se habían encerrado con su amante a cometer adulterio en un motel, otros se hallaban en el hospital recién operados, otros recogiendo a los niños del colegio o fabricando una mesa, haciendo pan, esperando el autobús para volver a casa. La brutal astracanada de Tejero seguido por una banda borracha rompió la vida cotidiana, anónima, feliz o desgraciada de la gente. El duque de Alba dijo que esa tarde, al enterarse del asalto al Congreso, se puso el mono de proletario que heredó de su suegro y se paseó por los salones de palacio leyendo en latín las Metamorfosis de Ovidio.
La tarde en que Juana me contó su infarto, al salir de su despacho había en la sala un barbudo alucinado bajo los focos mirando cuadros en medio de ese silencio sospechoso que exhalaba la crisis. Le acompañaba una chica, que en el primer momento estaba de espaldas. Hacía tiempo que los coleccionistas habían dejado la pintura en las paredes de las galerías a merced sólo de estetas pobres, barbudos puros e intelectuales con morral y bufanda. Cuando se dio la vuelta descubrí que aquella chica era Vicki Lobo, la arqueóloga. Después de diez años su cuerpo había madurado y por la forma de sonreír supe que su alma también había perdido aquella fiereza tan espontánea, pero seguía igual de atractiva. Me presentó a su pareja, un intelectual que empezaba a estar de moda en la radio. Ella había dejado la arqueología. Tenía un cargo, era concejala socialista o algo parecido en una ciudad del extrarradio de Madrid. Bromeé diciendo si estaba dispuesta a desenterrar muchas momias. Me contestó que un día había intentado desenterrarme a mí y que no lo había conseguido. Sabía que no había escrito el libro de Azaña, pero me veía bien y leía mis artículos. «¿Dónde has pillado a este novio?», le pregunté. «Una mañana al despertar me lo encontré en mi cama. Es estupendo, divertido, un poco loco, eso sí.» Su pareja se echó a reír. «¿Y adonde han ido a parar Mao, Trotsky y toda aquella gente?» «Vete a saber. Ahora estoy consagrada a San Felipe González», contestó la chica con el mismo fervor de neófita.
Читать дальше