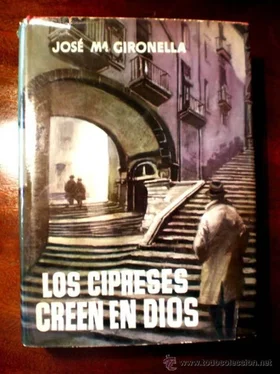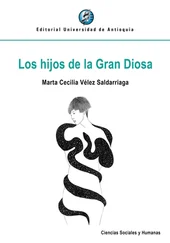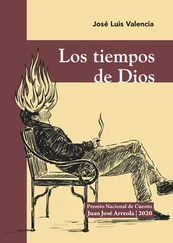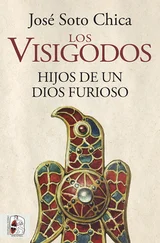José Gironella - Los Cipreses Creen En Dios
Здесь есть возможность читать онлайн «José Gironella - Los Cipreses Creen En Dios» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Los Cipreses Creen En Dios
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Los Cipreses Creen En Dios: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Los Cipreses Creen En Dios»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ésta crónica de la época de la Segunda República es la novela española más leída del siglo XX. José María Gironella relata la vida de una familia de clase media, los Alvear, y a partir de aquí va profundizando en todos los aspectos de la vida ciudadana y de las diversas capas sociales.
Los Cipreses Creen En Dios — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Los Cipreses Creen En Dios», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
El Grandullón fue el primero en cortar.
– Primero, un tío muerto -dijo fumando con la boca torcida y cerrando el ojo izquierdo a causa del humo-. Ahora, unos huérfanos.
Ignacio no se arredró.
– Lo siento -dijo-. Se me ha pedido la opinión, ¿no?
El Responsable parecía dispuesto a concederle beligerancia.
– ¿Cuántos chicos aprenden el oficio en la imprenta? -preguntó.
– Diez o doce.
– ¿Y cuántos hay en todo el Hospicio?
– No lo sé.
– Aproximadamente.
– Pues… entre niños y niñas, unos trescientos.
El jefe le sirvió más ron.
– ¿Te parece que por diez muchachos, que además podrán aprender lo mismo en otra parte, vamos a dejar de contestar a ese individuo -señaló el periódico de nuevo- que pide que nos ahorquen?
Ignacio dijo:
– Yo no sé si hay que contestar o no. En eso no me meto.
El Grandullón tuvo entonces una intervención inesperada.
– Oye una cosa -dijo-. Has dicho que en la imprenta había taller de encuadernación, ¿verdad?
– Sí.
El muchacho miró al Responsable y señaló a Ignacio con el mentón.
– ¿No será… de los de Víctor?
Todos comprendieron la alusión. Supusieron que Ignacio era… comunista y que defendía la causa de Víctor, jefe del taller de encuadernador, pues si se destruía el taller el jefe comunista se quedaría en la calle.
Ignacio no pudo menos de sonreír con sarcasmo.
– ¿Comunista yo…? Ahora empiezo a divertirme.
No obstante, el Responsable había empequeñecido sus ojos. La idea de perjudicar a Víctor le había penetrado certeramente, borrando todas las demás.
En aquel momento la hija mayor del Responsable entró y entregó a éste un papel en que había algo escrito. El Responsable lo leyó para sí, ante el súbito asombro de todos. Inmediatamente levantó la cabeza y preguntó a Ignacio:
– ¿Tu padre es empleado de Telégrafos?
– Sí.
El hombre continuó:
– ¿Se llama Matías?
– Sí. ¿Por qué?
– Nada. Mi hija dice que está segura de conocerte y que tú estuviste en un seminario.
– Sí, es cierto. Estuve cinco años.
El Cojo se irguió. Se oyó un rumor general.
– También dice que un hermano tuyo está aún allí.
– Es exacto. Está en el Collell.
El Responsable, que había dicho todo aquello en tono normal, de súbito se levantó y pegó un seco puñetazo sobre El Tradicionalista .
– ¡He sido un imbécil confiando en tu primo de Madrid!
– ¿Qué pasa? -preguntó Ignacio.
– ¿Qué pasa…? Nada. Eso me enseñará a quitarme de la cabeza la manía de los sabios.
Blasco también se había levantado y todos parecían querer rodear a Ignacio.
El muchacho había recobrado su sangre fría. Se levantó a su vez. Comprendió que, si no reaccionaba, iba a salir de allí mal parado.
– A mí también esto me va a enseñar algo -dijo, sin saber a ciencia cierta a qué se refería.
– ¿Ah, sí…? ¿Qué?
– ¡Yo qué sé! -Se sintió molesto e indignado a la vez-. No meterme donde no me llaman.
– Aquí te habíamos llamado.
– Sí, pero suponía que se respetaban ciertas cosas.
– Nosotros no creemos en el respeto, sino en la acción -contestó alguien.
– ¡Dejadle! -habló el Responsable-. ¡Que continúe!
Ante la actitud provocadora de todos, Ignacio adoptó un aire que hubiera admirado a doña Amparo Campo.
– No tengo por qué continuar. Ya lo he dicho todo.
– ¿Qué querías decir con eso de respetar ciertas cosas?
– Hablaba en general.
– Aquí hablamos siempre en particular.
La hija intervino, inesperadamente:
– Quieres decir que lo que sabes es escuchar y luego contarlo todo al obispo, ¿no es eso?
Ignacio alzó los hombros. Recordó una frase de José y la repitió con automatismo que a él mismo le sorprendió.
– Lo que no sabría es andar con papelitos y luego exhibir por las calles un sargento.
– ¡Animal! -gritó el Responsable. Y dominado por un furor súbito se le acercó-. ¡Los niños a beber leche!, ¿me oyes? ¡Leche! -gritó, siguiendo su costumbre de agarrar por las solapas.
Ignacio le dio un empujón involuntario, que le hizo retroceder. Miró a todos como desafiándolos y al mismo tiempo buscando la salida. La hija del Responsable era la persona que más rabia le daba en aquellos instantes.
Pero el Responsable, que casi se había quemado en la estufa, se había incorporado de nuevo.
– ¡Somos idiotas! -gritó el Cojo-. ¡Trabaja en un Banco!
Ignacio se volvió hacia él.
– Anda y que te zurzan -dijo.
Entonces sintió un puñetazo en el rostro. Se llevó la mano a la mandíbula. Se abrió paso con fuerza. Avanzó sin darse cuenta. Se encontró frente al perchero. Tomó el abrigo. Intentó abrir una puerta, que no cedió. Finalmente halló la salida y se lanzó escalera abajo.
Al aparecer en la calzada oyó la voz del Grandullón que le decía desde una ventana bruscamente abierta:
– ¡Y cuidado con hacer de soplón, mamarracho!
Al cabo de un rato vio un grupo de personas que andaban medio ocultándose. La mandíbula le dolía, pero a pesar de ello vio un sombrero hongo. Luego reconoció al doctor Rosselló. Dos pasos más adelante descubrió a Julio García, del brazo de un coronel esquelético.
Hizo un esfuerzo de memoria. ¿Qué significaba aquel grupo? Al cruzar el puente recordó que mucho tiempo atrás, cuando estaba en el Seminario, alguien le había dicho que, cerca de la calle de la Rutila, en la del Pavo, los masones tenían la Logia.
Inventó una historia. Contó que un carro de los que hacían el servicio de la estación a las agencias, al virar bruscamente le había dado con un tablón de madera que salía más de la cuenta. La herida no tenía nada de particular, pero se le hinchaba por momentos y adquiría un tono violáceo parecido al de la bandera de la República.
– No sé, no sé -decía su madre, mientras le aplicaba agua oxigenada-. ¿Dónde dices que te ha ocurrido eso, dónde?
Matías le examinó la mandíbula de cerca y pensó: «Eso es un puñetazo como una catedral».
Querido José:
Te escribo con la mandíbula hecha un asco gracias a un directo de tu amigo el Responsable. Sois de una especie muy difícil de clasificar y no comprendo que conociendo a aquella pandilla, y conociéndome a mí, les aconsejaras que me invitaran a una reunión. Chico, el anarquismo no sé lo que será, pero los anarquistas… Claro que me lo merezco por meterme donde no me importa. Con lo bien que se está en casa, estudiando. En fin, que sois unos birrias. Recuerdos a tu padre, a pesar de todo.
Tu primo
ignacio.
En cuanto hubo echado la carta al correo le pareció que todo lo veía de otro modo. Recordó que Olga le había contado detalles muy penosos de la infancia de los componentes de la pandilla, especialmente del Grandullón. Por lo visto, el chico quedó solo, sin nadie, y se dedicó a robar gallinas. Ignacio regresó a su casa pensando que evidentemente un hombre que de niño ha robado gallinas y otro cuya madre ha cocinado los huevos rezando el Credo han de juzgar de muy distinta manera las imprentas.
Lo que con más fuerza le había quedado grabado de la reunión era el «No sé, te veo mucha corbata…» Lo asoció al «¡Jolín, bastantes señoritos tengo en casa!», de la criada en el baile. La verdad era que desde el primer momento, con sólo ver el aspecto de la habitación, se había sentido un extraño. En la calle le importaba poco andar con el Cojo, con quien fuera. Pero, por lo visto, alrededor de una mesa la cosa era distinta.
Y luego, todo lo que ocurrió le pareció absurdo. La reacción de aquellos seres por el hecho de que hubiera estado en un Seminario no tenía ni pies ni cabeza. ¡Admitía la infancia del Grandullón! Pero ¿qué culpa tenía él?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Los Cipreses Creen En Dios»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Los Cipreses Creen En Dios» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Los Cipreses Creen En Dios» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.