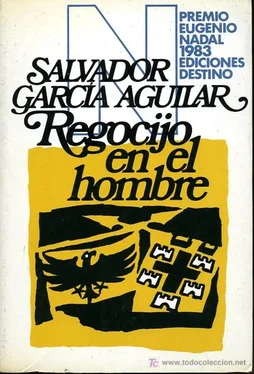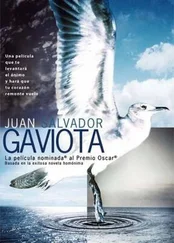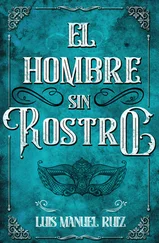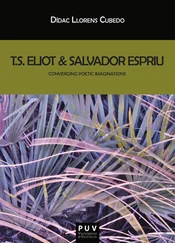Persistía el fraile en sus lamentos sobre las desdichas de aquel tiempo de paganos y herejes, y aseguraba que el cometa y las noches bañadas en sangre seguían produciéndose allá arriba aunque no nos fuera dable observarlo por la niebla, y no tendría fin el deambular de las sombras de los muertos insepultos entre la bruma hasta reparar la ofensa hecha a Dios. Ni se marcharían los piratas, vagando en busca de vidas que segar y alguna cosa para comer. Se empecinaba en continuar allí cobrando peaje y alcabalas, aunque ningún paisano que todavía conservase la vida pasaba por el camino real, salvo las almas errantes de los difuntos que no recibieran sepultura, que sí pasaban, al decir del fraile, pero a los que no había posibilidad de cobrarles peaje. Mientras se necesitaba el dinero para pagar tributo a los piratas, pues se les había comprado la paz aunque no cesaban en sus rapiñas y ataques hasta recibir el total estipulado, que no se conseguía recaudar. En el entretanto robaban y asesinaban a cuantos sorprendían, como lo tenían por costumbre, pues jamás respetan los paganos pacto alguno, igual si se les paga que no. Aunque de entregarles el tributo, ya se estaría, cuando menos, en derecho moral para reprocharles.
Nunca concluiría aquella situación a menos que los asesinos del joven rey hicieran penitencia y en solemne procesión expiatoria, con los honores que se deben a un ungido, llevaran su cuerpo y le sepultaran con dignidad en mausoleo de piedra labrada, en la catedral de la sede arzobispal.
Si el entresijo de las enredadas ideas del anciano fraile era nido de sorpresas, no fue menor verle salir al paso de un grupo de piratas groseramente vociferantes, armados como les era habitual; escudo, espada, hacha, lanzas, arco, flechas, aljaba y puñal, el casco y la casaca de cuero. Eran los únicos que transitaban por el camino real. Y sucedió de improviso, sin que tuviera la previsión de esconderme; tal fue la sorpresa que me causó verles brotar de entre la niebla, que me sentí paralizado. Me abandonaron las fuerzas, como si me hubiera llegado el último instante de la vida, más allá del espanto y del terror. El fraile exigió el diezmo a los piratas, fuere cual fuese el alimento que llevaran consigo, que lo era robado, sin remedio.
Después me explicó que a la fuerza militar no podía oponerse, pero en lo moral debía exigirles lo mandado por el santo abad, que para ello se encontraba allí. Por ser paganos no iba a permitirles, encima, burlarse de las disposiciones cristianas. Y si eran ellos los únicos que transitaban, mayor el motivo para contribuir al mantenimiento de los hombres dedicados al servicio del Señor.
No me extrañó tanto el atrevimiento de salirles al paso, cuando la sola vista de tan fieros continentes paralizaba de terror, como la sumisión que le tenían, según era evidente, pues lejos de rechazarle o insolentársele, matarle incluso, pagaban voluntariosos y con agrado, hasta con simpatía, como si la imposición les resultase grata, o cuando menos inevitable.
Encontré en buena hora un corralillo disimulado entre unas ruinas cercanas donde el fraile guardaba una docena larga de gallinas, que no sólo no le habían robado, sino que todavía le entregaban alguna de vez en cuando para que engrosara la colección.
Pregunté para qué las quería si no pensaba repoblar la comarca, pues que el gallo estaba separado. Respondióme que lo había castigado por incontinente, y que Dios proveería lo que correspondiese disponer después. Que él en recogerlos tenía obligación y así lo hacía. Y cada cual en su deber y a su debido tiempo, que procuraba cumpliesen también las gallinas las horas canónicas y las que permanecían allí más tiempo ya se encontraban enseñadas, al menos en cuanto al trabajo se refería, que para ellas era poner huevos, comer y guardar silencio. Resultaba el gallo el más indisciplinado, y aunque con el pecado de incontinencia motivos tuvo para expulsarlo, no lo hizo pues le señalaba puntualmente las horas, y yo había observado ser cierto, que a falta de una clepsidra el canto del gallo no resultaba menos ajustado. Así que lo reservaba designado como campanero para la nueva comunidad, con la intención de que si pasando el tiempo no se tornaba más virtuoso, día llegaría en que, creciendo la comunidad pudiera sustituirlo con fraile de reglamento y le expulsara por oficio. Aunque, por ahora, era tiempo de condescendencia.
Tan extraño hombre mantenía su fe en el porvenir. Concluiría aquel tiempo de herejes y paganos, pues habrían de marcharse cuando recibieran el rescate o lo dispusiese Dios, después que aplacaran Su ira los asesinos del rey con la expiación de su pecado, y la vida se reanudaría como antes. Pues no es una fuerza que se acaba, sino una energía que se renueva a cada instante. Aunque aquí pensaba yo que jamás se detiene, cierto, y en cada instante se transforma la faz, de modo que nunca vuelve a ser como era. El fraile persistía en vaticinar que la abadía sería reconstruida, y como otro no quedaba, cumpliría a él encabezar la comunidad como abad, y ya contaba con el gallo Federico para campanero, siéndole el único edecán con que contaba hasta el día. Llegado aquí el discurso me propuso quedarme, pues mucho servicio podía hacerle; por alcanzar puesto relevante en la comunidad no me preocupase, que todos se encontraban vacantes, y así, sería lego, cocinero, agricultor, granjero, lector, hasta archivero y bibliotecario, y aun organista y cantor, que toda la comunidad la descansaba sobre mi persona, y más a gusto no me hallaría jamás en otro sitio.
Detúveme un momento pensando si sería aquél el camino señalado por la Providencia para entregarme el báculo cuando, repentinamente, brilló la luz en mi cerebro: si los piratas le respetaban era por considerarle sagrado, oráculo divino, pues que los dioses se expresan por su boca. ¡Facultad reservada a los locos!
La humedad de la persistente niebla acabó enmolleciendo el buen juicio del santo varón, entre cuyas ideas iba creciendo el musgo al igual que sobre las ruinas que le rodeaban. Aunque en este u otro rincón, al abrigo de una piedra, brotasen algunas margaritas.
Dos meses permanecí en su compañía. Y a fuer de viejo y reconocido cristiano, que me fueron de provecho para la salud del cuerpo y del alma, aunque me pasara el tiempo cantando maitines, trabajando y conversando como señalaba el reglamento, al ritmo de los sonoros quiquiriquíes de Federico, cuya plaza de campanero de la futura abadía nadie se atrevería a discutirle. Que si tan bien cumplía en los tiempos malos, ¿quién podría escatimarle sus méritos cuando de nuevo brillase el sol?
Ya que tenía el cuerpo descansado y el alma tranquila me puse en camino. Entre nabos y coles, amén de algún huevo que alcanzaba a disimularle al viejo, que en controlarlos era muy estricto sin que me explicase para qué los reservaba, si las ponedoras permanecían en viudedad permanente, se obrara el milagro de reponerme de las muchas fatigas y el largo ayuno que hasta allí me trajeran.
La niebla parecíame más cerrada, los vapores que transpiraba la tierra más densos, los jirones que flotaban más renegridos, con lo que el mundo desaparecía en mi entorno.
Encaminé mis pasos a campo traviesa, pues era conocedor desde allí del terreno, aunque todo lo hallase cambiado, que la misma naturaleza no cesa de transformarse, si no es nuestra visión la que transforma las imágenes conforme al paso de nuestras ideas, pues no era aconsejable usar el camino real sabiéndole reservado para los bandidos.
Los ladridos de los perros, quizás fueran lobos, venteaban la muerte. Pensaba que yo mismo no alcanzaría a ser, en aquel mundo fantasmagórico, más que un alma en pena que fuera purgando sus muchos pecados, y que mi cuerpo material se habría desintegrado entre la energía que impulsa al mundo, aunque sentía allá dentro, entre los recónditos pliegues, un penetrante dolor.
Читать дальше