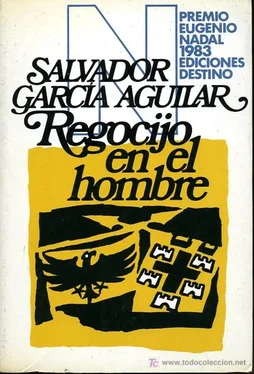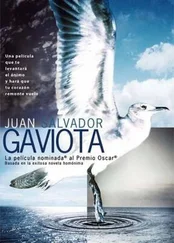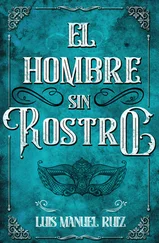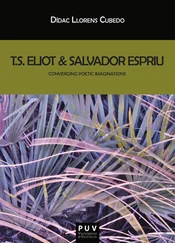Era llegada la hora tenebrosa, la noche cerrada, sin crepúsculo, abatida la sombra repentina, sin haber encontrado un refugio. Me dijo el viejo que continuáramos por el camino que conducía a lo que antes fuera villa, ahora ruinas calcinadas, hasta una alegre alquería que tuviera su molino. Asentáranse allí, íbame explicando, más de cincuenta esclavos que un arzobispo dejara libres en su testamento, más otros liberados por sus señores, quienes les colocaron en el cruce de caminos para que escogieran su destino, y compraron luego con sus ahorros aquella tierra. Todos juntos trabajaron la alquería, convirtiéndola en un vergel, con la fe de quien rige su propia vida recién estrenada, olvidadas las penas de la esclavitud, la amargura de soportar amo, que aun resultando bueno no otra cosa es que un carcelero, pues que te mantiene obligado y sujeto por fuerza.
Entre las ruinas se adivinaban los resplandores de algunos pequeños fuegos, al amparo de montones de escombros o cualquier parapeto que los disimulara, llamas temerosas, ocultas, y al penetrar por el laberinto se presentían ojos espías, brillantes carbunclos, surgiendo como las brasas desde la profundidad de un cubil. Pero no eran fieras, sino hombres, quizás mujeres, posiblemente niños, me explicó el ciego, supervivientes de la horrible matanza y frecuentes incursiones de los piratas de sucia sangre, merodeadores salvajes, hombres del norte más allá del mar, sedientos de venganza, que no otro impulso les trajera a la alquería, donde la única riqueza eran las provisiones que ya robaron la primera vez. Ahora seguían buscando sangre, y exprimían el placer de segar la vida de todo ser viviente. Demonios que se complacían en asesinar a los humanos, que ellos no lo parecían, más bien lobos con rabia.
Hallamos una pequeña fogata abandonada por cualquiera que huyera al sentir nuestra proximidad, y acomodé cerca al ciego. Me dediqué a secar mis ropas a la par que combatía el frío, que iba dejándose sentir intenso y doloroso, sin que perdiera la sospecha de ser vigilado por ojos errantes, por sombras desvaídas, que no alcanzaba a descubrir si eran humanas o de algún lobo, hambriento y desesperado, quienquiera que fuese, pues no habría diferencia.
Apenas dos meses antes el lugar apareciera alegre y floreciente. Reía en las pupilas la ilusión, en aquellos mismos que ahora se ocultaban aterrorizados y rehuían cualquier encuentro, cuando una partida de piratas que recorrían el territorio en busca de provisiones asaltó el lugar, abandonado apresuradamente por aquellos hombres que compraron su derecho con una vida de esclavitud. Destruyeron cuanto encontraron al paso, incendiando las viviendas, saciada el hambre con la comida y la sed con el vino. Y tan felices se sintieron después de ahítos, enfrente de la desesperación de los lugareños, según me refería el viejo, la voz temblorosa por la tristeza del recuerdo, que no tuvieron medida. Hasta que ebrios se recogieron en la corraliza donde guarecían el ganado por la noche, arrastrando consigo a las mujeres que tropezaron, cuyos maridos perecieron ensartados en sus lanzas, degollados sus niños. La voz del anciano se velaba al evocar los gritos desgarradores de las mujeres ultrajadas, envueltos entre las carcajadas y el bullicio de aquellos demonios, cuyo placer consistía en procurar a los demás la muerte y la destrucción, en medio de crueles tormentos y violencias, que jamás conocieran una horda tan despiadada.
Vencidos por el vino, que no saciada su crueldad, paulatinamente se impuso el silencio en la corraliza, ocasión que aprovecharon para escapar las pocas mujeres que quedaron con vida, que muchas murieron aquella noche, y las que llegaban pedían desesperadamente que las matáramos nosotros si sentíamos alguna piedad.
Después de una pausa, que aprovechó el viejo para dominar la emoción que le ganara con el recuerdo horrible, me refirió que sin mediar palabra, horrorizados como se encontraban los supervivientes, concibieron la misma idea: amontonar leña alrededor de la corraliza hasta completar tres muros anchos y crecidos, a los que prendieron fuego por múltiples lugares a la vez.
Dos rapazuelos, vencido su temor, se habían llegado, silenciosos y suplicantes, hasta nosotros, pidiendo comida con el gesto. Abrí el zurrón, que portaba casi vacío, y les entregué los mendrugos y un arenque, que devoraron ansiosos. El viejo, con un nimbo neblinoso enrojecido por la luz de la pequeña fogata, me recordó a Eumeo, al que conocía por un libro intitulado la Odisea que leyera cuando el convento.
«No puedo narrarte, forastero -prosiguió el viejo algo repuesto después de la pausa-, aquel horrible espectáculo. Los piratas, empavorecidos, arrancados de su turbio sueño por el calor, el humo y el crepitar de las llamas, se lanzaron desesperadamente intentando saltar el fuego; sus alaridos todavía resuenan en mis oídos. Paréceme que aún contemplo sus figuras de demonio danzando entre las llamas, embrazado fuertemente el escudo y volteando la espada, en desesperado esfuerzo por atravesar una muralla de fuego que había sido levantada para impedirles escapar.
»Y ya no puedo referir otra cosa que los gemidos de muerte y terror entremezclados con el crepitar del incendio. Pues que mis ojos, incapaces de contemplar tanto infierno, cegaron.»
Desaparecieron los niños. Sólo les atraía la comida; pronto comprobaron que nada más quedaba. El fuego se había consumido entre tanto y únicamente restaban brasas. No me atrevía a ir en busca de leña, ni el ciego me lo permitió pues que se escuchaban, ora lejos, otras veces más cercanos, carreras y chillidos, golpes que podían ser hachazos o mandobles de espada, estertores, cuerpos que apresuradamente huían o perseguían, jadeos y carreras despavoridas, junto al escándalo de algún can que ladraba medroso, cacareos de gallinas sorprendidas, el graznido de los gansos asustados y el ronquido de un cerdo perseguido con ahínco, si juzgábamos por el alboroto; todos los ruidos ensordecidos por la tiniebla de la noche.
«Vinieron otros a vengarlos -prosiguió bajando la voz- y regresarán cada noche acompañados de la muerte, mientras quedemos uno con vida. Ya ni siquiera huimos. Esperamos que descubran la madriguera y nos maten. Si os encontráis vivo por la mañana, no os detengáis aquí por más tiempo.»
Alertado como estaba servíame de la niebla como escudo para ocultarme; rehuía tropezar con alguna forma o cuerpo vagamente vislumbrados. Caminé así días y días, desorientado siempre, perdido a veces. Aunque el anciano me trazara el camino que podía llevarme a mi destino. Me ayudaba que los otros paisanos supervivientes, aterrados como yo mismo, huyeran también cuando avizoraban la presencia de otro hombre entre los espesos cendales de la niebla, que transportaba jirones más oscuros flotando en su seno, ya que nadie deseaba aventurarse pues que el prójimo le era desconocido.
Una mayor densidad de humo que irritaba los ojos, oscurecía la niebla y ofendía el olfato con el acre olor de la resina, servía de flámula para señalar los lugares donde existieran villas, viviendas aisladas. Si todavía alguna llama persistía delataba la cercanía de los bandidos, siendo preciso extremar el cuidado.
Caminaba lento, encorvado, la vida puesta en agudizar la mirada para taladrar la niebla, adivinar anticipadamente cualquier presencia enemiga, que todos podían serlo, convencido de que pronto reconocería el territorio donde transcurrieran mis mocedades. El camino real, la posada, el puente de madera asentado' sobre el río, los regolfos de agua para los molinos, las largas filas de árboles que flanqueaban el sendero, el bosque. Dilatábase tanto su vista que ya andaba desesperado pues, cuando cualquier accidente me despertaba el recuerdo, al explorar el contorno lo hallaba tan distinto que no lo reconocía. Difícil resultaba identificar nada, cuando la niebla ocultaba y desvanecía todos los contornos más allá de seis pasos. Creí haber llegado cuando se me ofreció el recodo del río, que pasé y repasé para apreciarlo, destruido el soberbio puente que otrora cruzaba retumbando bajo el brioso cabalgar de mi caballo; se me presentó el bosque-cilio donde tanto haraganeara en mis años, pues que la mansión debía encontrarse a mi izquierda mano, señora sobre la suave colina, rodeada de cercanas viviendas de villanos, almacenes, dependencias y caballerizas, todo ello extenso como un villarejo capaz para varios centenares de almas que entonces lo poblaban.
Читать дальше