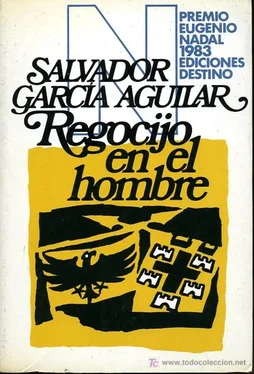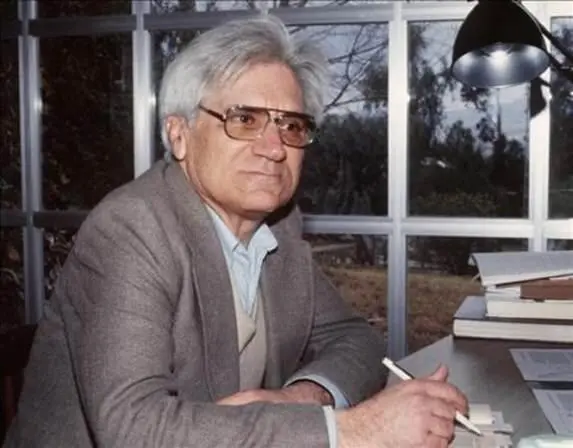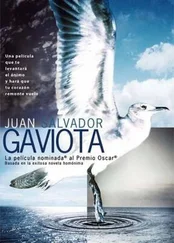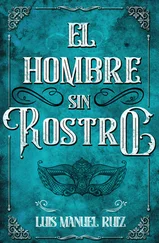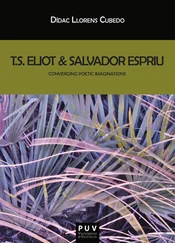En esta ocupación nos encontrábamos cuando nos alcanzó un grupo de guerreros de nuestro pueblo, que dejáramos en Corona. Su repentina aparición nos causó gran sorpresa. El más caracterizado de todos vino a mi encuentro, y tras breves segundos para recobrar el aliento, agitado por la carrera, acabó anunciando, con voz sofocada por su propia pena:
«Sabed, príncipe, la triste noticia que os traemos: la reina Elvira, vuestra madre, ha abandonado el mundo de los vivos, tras un ataque de enajenación, algún día después de vuestra partida.»
Un nuevo golpe que colmaba mi sufrimiento. El dolor rebosaba en mi alma contristada. Pero yo era el rey de mi pueblo. Mis hombres esperaban estar regidos por un valiente capitán. Y ese sentimiento acabó abroquelándome para mantenerme impávido ante todos, aunque llorando con el alma.
Tuve la presencia de ánimo para dirigirme a Avengeray y comunicarle la infausta noticia. Después de mí, ¿quién podía sentir mayor dolor por aquella desgraciada mujer que se había quitado la vida, abrumada por sus propios errores?
Era cierto que Avengeray la amaba. Pues a nadie viera demudársele así el color, con un esfuerzo para conservar la dignidad cuando la angustia le atenazaba y las lágrimas inundaban sus ojos.
Impulsivamente extendió los brazos y me rodeó:
«Permitidme que por una sola vez os abrace con el dolor de un padre.»
Longabarba, con la mirada suplicante, se dirigió al rey:
«¿Hablaréis ahora, señor?»
Entendí que me concernía, y por ello:
«Decidme lo que debáis», animé a Avengeray.
El rey había templado el ánimo, sobrepuesto de la impresión, y replicó con firmeza, aunque con afecto:
«Ningún hombre debe sobrepasar sus límites, rey. No me corresponde hablar.»
Consideré prudente dejarle con Longabarba y reunirme con mis guerreros y Mintaka, llenos de dolor por la pérdida de la reina, a la que todos amaban, aunque ignorantes de su tragedia privada y personal. Les animaba con la idea de regresar a la patria para que reemprendieran la tarea de concluir la pira, donde fue colocado el cuerpo de Thumber y se finalizaron todos los preparativos para iniciar el ritual.
Entonces tomé de mi cuello el relicario que siempre llevaba, recibido de ella en la niñez, y lo coloqué sobre el cuerpo del difunto rey, para que simbólicamente quedaran unidos en la muerte.
Me despojé de todos mis vestidos.
Cogí una tea encendida en la pequeña hoguera: retrocedí de espaldas hasta la pira -la otra mano la conservaba sobre las nalgas, como era preceptivo- y prendí las llamas en la base, donde se había colocado material de rápida combustión, bajo los leños que formaban la torre. Cuando se levantó la llama llegaron mis hombres para arrojar sus teas encendidas sobre la pira.
Pronto se alzó una llama gigante que la envolvió y se cimbreó con lenguas rojas en el aire iluminando el contorno, la superficie quieta del agua, la playa, los árboles que circundaban el lugar. Una luminosidad cambiante y mágica horadaba la noche.
Me encontraba entre la antorcha y el mar cuando se me acercaron Mintaka primero, después Avengeray y Longabarba.
«He decidido abdicar en vuestro favor la corona del País de los Cinco Reinos, Haziel. Creo que una renovación exige el esfuerzo de un joven rey. Yo me retiraré a la montaña para acabar mis días como eremita.»
Longabarba casi le interrumpió:
«No penséis en morir: os lo prohíbo. Ayudemos también nosotros a construir ese mundo nuevo, puesto que nadie puede corregir bien una cosa mal hecha, según he leído.»
«Quedaos, gran rey -le insistí con profundo respeto y cariño-. No me siento con fuerza para acometer solo tan ingente tarea. Os preciso para escribir el nuevo espíritu sobre las hojas en blanco del libro sagrado que se esconde bajo la mole del negro Corona.»
Miré la pira, antorcha gigantesca, donde se consumía el cuerpo de Thumber. Quizás él contemplaba también los despojos de la reina Elvira.
«No puedo negarme -concluyó al fin-. Mucho me complacería seros de alguna utilidad.»
Nuestras sombras danzaron sobre el mar reflejadas por las llamas crepitantes, que lanzaban al aire profusión de estrellas.
Mientras nos abrazábamos los cuatro, satisfechos de hallarnos reunidos, recordé al poeta y exclamé, con acento brillante de esperanza:
«Joven y solo caminé por el largo sendero hasta perder mi camino. Feliz me sentí al encontraros, pues el hombre se regocija en el hombre.»
Por detrás del mar, más allá del resplandor de la hoguera, quedaba la interrogante brumosa del finisterre, que también estábamos dispuestos a iluminar. Pues la esperanza moraba ahora entre nosotros.
Campoamor, Riveira, Molina de Segura, julio de 1983.
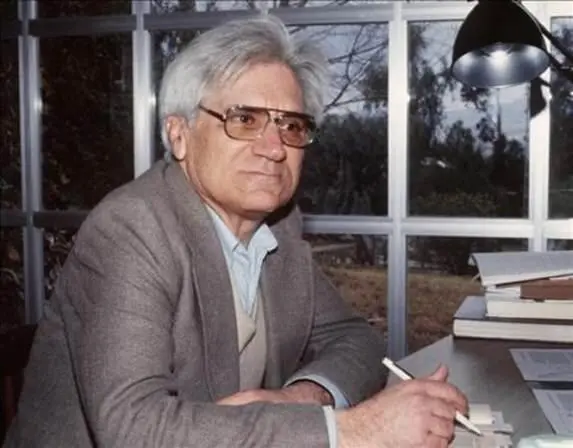
***