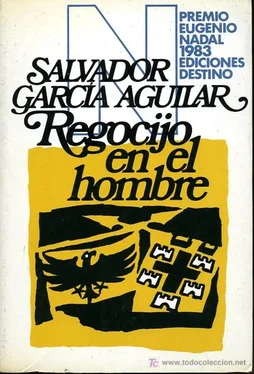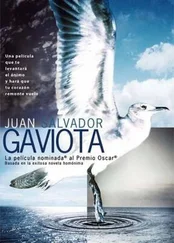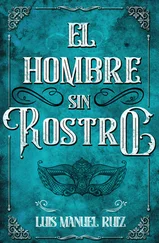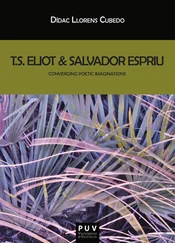Hubiera correspondido que el insigne y poderoso rey me saludase antes que nada, pero fue más fuerte la impresión que le causaron las últimas palabras del obispo, al señalarle el cuerpo erguido, que todavía imponía espanto, del que fuera su mortal enemigo, asido a sus armas, en actitud de lanzarse de nuevo al combate si la vida no hubiera huido de él.
Adelantó unos pasos para contemplarlo de cerca; le seguí con Longabarba y Mintaka, al que siempre tenía a mi lado para asistirme, igual que el escudero portador de las armas seguía a su señor.
Tardó unos minutos en pronunciar sus palabras, que me dirigió como un saludo. Imaginaba el cúmulo de ideas y sentimientos que habrían cruzado su mente en tan brevísimo espacio. Sin perder la serenidad ni la calma, con la majestad de su altísima autoridad, pero al propio tiempo sencillo de entonación, humano de gesto:
«La venganza me condujo hasta aquí, príncipe. Ella ha concertado todos mis pasos. Y ahora, que para mi pesar contemplo sus despojos, me doy cuenta de la inutilidad de mi esfuerzo; deseo proclamarle como el más valiente y leal de mis enemigos.»
Palabras de un gran rey, pensé, que me obligaban, como hijo y como príncipe, a corresponder con igual dignidad. Pues sin pensarlo percibía que aquel instante fraguaba el cambio más trascendental de mi existencia, la eclosión de una nueva forma que emergía desde el pasado, que agonizaba en aquel preciso segundo, frontera de dos mundos. Las palabras de Avengeray representaban el final y el principio. Llegado era el momento de levantar un nuevo edificio sobre cimientos vírgenes.
«Vuestras palabras honran vuestra grandeza, señor. Sabed, si ello os importa, que este rey que contempláis muerto, sin haber sido vencido jamás, os tuvo siempre en gran respeto, como el más perfecto caballero y valiente guerrero entre todos los cristianos. Nunca dejó perder lugar ni ocasión de proclamarlo con orgullo. Y aunque hubiera gustado poseerla, en nombre de mi padre os regalo su espada; nadie con más honor podrá empuñarla nunca.» Avengeray alargó sus manos para recibir el presente que le entregaba y llevó a sus labios la cruz formada por la empuñadura y la hoja, que besó con respeto. Me dolía desprenderme de tan querida joya, pues ninguna otra apreciaba más en la vida. Por ello la entregara a Avengeray, quien sonrió y, llegándose hasta mí, me la ciñó y abrochó el tahalí.
«La mayor nobleza la poseéis vos en los sentimientos -me dijo-. Doblad la rodilla en tierra, si no os importa.» Lo hice. Tomó él la espada que portaba su escudero, siempre a su lado, y golpeó blandamente mis hombros, al tiempo que decía: «Os he rogado arrodillaros como príncipe. Ahora, en nombre de mi Dios, os nombro caballero. E interpretando el deseo de vuestro padre, os mando que os incorporéis como rey».
Así lo hice. Confuso por la rapidez de los acontecimientos. Emocionado por el alud de sentimientos que se me despertaban.
La voz de Mintaka resonó junto a mi oído, unida a la de todos los guerreros, vitoreando a su nuevo rey; proclamaron su majestad, reconocieron su autoridad y se obligaron a su servicio, como ante Thumber, en la paz y en la guerra, en las fiestas y los combates, hasta entregar la vida cuando fuere necesario. El estallido de júbilo era tan unánime que el gesto de Avengeray había servido de catalizador de todas las voluntades y todos los deseos.
«Os prometo -les dije cuando finalmente me dejaron hablar- ser un digno señor de todos, para que lo proclaméis con orgullo. Ahora, aceptad mi primera orden: ocupémonos de nuestros camaradas muertos. Hagamos una pira y llevemos sus cenizas a la patria. En cuanto al rey Thumber, expresó el deseo de que la pira le consumiera en la veramar. Llevémosle, si os parece, en cumplimiento de su voluntad.»
Como el parecer era general y coincidente, que expresaban golpeando con las armas los escudos -lo que a su vez representaba un homenaje a mi nombramiento, según nuestra costumbre-, ordené a Mintaka disponer todo. Esto representaba confirmarle mi lugarteniente, como lo fuera de mi padre. Entonces mi viejo y querido bardo, al que amaba como padre, amigo, hermano y maestro, me saludó como rey.
Despachadas las órdenes, en breve fui a reunirme con nuestro egregio visitante, quien conversaba con Longabarba, y alcancé a escuchar sus palabras:
«Cansé mi vida con el propósito de conseguir lo que pensaba habría de producirme contentamiento, convertido en la justificación de mi existencia y la de mis leales amigos. Vi morir a mi buen Cenryc, el hombre fiel. Aedan, el genio de la guerra. Teobaldo, que en todo ponía orden. Alberto, concertador de ánimos. Y a Penda, que exhaló su alma revestido de pontifical, como le correspondía. Murió, finalmente, mi señora y reina, Ethelvina, de quien nunca llegaré a saber si encontré para mi bien o para mi desgracia. Es curioso comprobar cómo el tiempo nos descubre significaciones que no se percibieron en su momento. He contemplado el paso de los días y cómo todo se desintegra a mi alrededor. No he cumplido mi venganza, y ahora no me duele. Pero todo me parece vacío, como si pesara sobre mí la sombra de mi fracaso.» Se percató entonces de mi presencia, y remató: «Pienso que ha sido Thumber, vuestro padre, quien finalmente ha vencido».
«Permitidme -le dije- que os considere casi mi padre: pudisteis haberlo sido.»
Volvió el rey sus ojos hacia el obispo (¿era suspicacia o presunción mía suponerle alarmado, los ojos tristes, la mirada cansada?), y le inquirió con el gesto, más que con la palabra:
«¿Sabe?»
«Vuestra historia; de no haberos arrebatado Thumber a mi señora Elvira, vos habríais podido ser su padre.»
El rey parecía meditar, como si algún pensamiento le pesara en el alma.
«Habéis honrado a mi padre con vuestras palabras, y a mí con vuestras obras. Complacedme, gran rey, en lo primero que os pido: no nos honréis sólo con vuestra presencia: hacedlo con vuestra compañía, vuestro apoyo y vuestra experiencia. Encontraréis en mí a un humilde servidor de vuestra grandeza. Que el noble odio y rivalidad que sentisteis con mi padre se torne ahora en amor entre nosotros. Acabáis de ensalzar a vuestros nobles aldormanes y amigos, lo que os enaltece. Yo cuento con la fidelidad de mi hermano, el buen Mintaka, y la compañía de este santo obispo que para vos y para mí resplandece en la gloria de su santidad, y nos une a ambos en algo que nos es común. Ayudadme también, mi señor, a ser un rey prudente y sabio que renueve el mundo que todos esperamos habitar mañana.»
Longabarba acogió la idea con alborozo, e insistió entusiasmado:
«Venid con nosotros. Tendréis la maravillosa ocasión de retornar al momento de vuestra encrucijada y decidir sobre el camino que os conviene tomar. Quizás vuestra predestinación consista en la ocasión de enmendar vuestros yerros y los de Thumber. Nunca es el final. ¿Cómo soñáis que debiera ser el reino del mañana? Venid a construirlo ahora. En cada día se forja un mañana. Es a través del pasado, del presente y del futuro, como el espíritu inmortal de cada hombre se proyecta hacia el infinito.»
Cuando nos pusimos en marcha llevábamos una arqueta que contenía las cenizas de nuestros compañeros, y sobre unas andas el cuerpo de Thumber, camino del mar, donde quedaron ocultas las naves.
Aunque intentaba atender a nuestro huésped y amigo, parecía que el rey, con discreción, deseaba dejarme tiempo para que caminase junto a mis guerreros, mientras conversaba con el obispo. Comprendía que después de tantos años separados, sería larga la relación que debieran confesarse. Y me honraba que Avengeray caminase, al igual que sus escuderos y comitiva, en nuestro seguimiento.
Llegados a la playa y localizados los bien ocultos navíos, se comenzó a procurar leña para levantar la pira.
Читать дальше