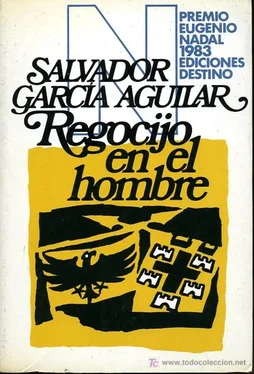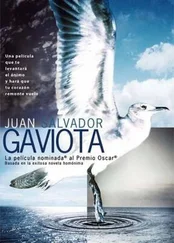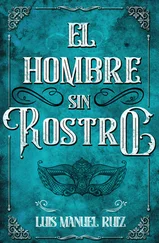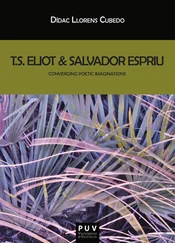Pusímonos en marcha cautelosamente, pues no deseábamos enzarzarnos en contiendas. Nuestro destino estaba definido y no pretendíamos llevar a cabo asaltos ni combates que pudiéramos evitar. Nos dábamos cuenta, conforme progresábamos por tierra, de que merodeaban en la noche bandas de guerreros haciendo saqueos, e intentamos averiguar su origen y así vinimos en conocer que eran musulmanes.
Tratamos entonces de procurarnos refugio seguro, y nos dirigimos a una luz que distinguíamos. Allá se fue por delante Longabarba para explorar, pues su indumentaria de peregrino le eximía de sospechas. Al regreso notificó que el pazo estaba habitado por un duque y su esposa, gentil y de reconocida belleza, si bien le pareció dada a fantasías. Aceptó de grado y con alborozo agasajarnos por aquella noche al enterarse de que su huésped sería un príncipe vikingo acompañado de su comitiva.
Los recelosos veteranos, que conocían el territorio de antiguo, me advirtieron pusiera cuidado en el pazo y la duquesa, pues se trataba de tierra mágica donde las cosas solían tener esencia diferente a como aparentaban, y bien pudiera ser castillo lo que semejaba pazo, y celada y traición lo que simulaba amable cortesanía y regalo.
Digno el celo de mis hombres, pero la desconfianza resultó vana; esforzóse la duquesa en hacernos grata la velada, en la que abundó el asado de jabalí y venado, los pescados y, de postre, confites, peladillas, vinos y frutas. Por demás insistieron en que pernoctáramos allí; la noche era peligrosa y poblada de enemigos. Accedimos finalmente, pues coincidía con nuestro deseo.
A nuestras cautas preguntas logramos averiguar que una semana antes pasaron nutridas bandas de vikingos por la ruta de la Ciudad donde nace el Arco Iris, y algún día después les siguió un poderoso ejército musulmán que causaba espanto, puesto que, como bandada de cuervos, asolaba toda la comarca.
Las gentes que venían huidas nos hablaron de una feroz batalla en la gloriosa ciudad, donde quedaron encerrados los nuestros sin advertirlo, cercadas las murallas con sigilo por los hijos de Alá, que penetraron después a combatirlos. Lloraban desconsolados aquellos paisanos de temerosa voz y asustadas pupilas; lamentaban que Dios descargase su ira contra aquella santa población que le adoraba por intercesión de su apóstol, a la que hasta entonces había parecido distinguir con su amor y preferencia. Relicario de la Fe, Joyel de Su Gracia, distinguía a cuantos peregrinos se llegaban hasta su tumba. Muchos pecados debieron de ser cometidos para que permitiera tan grande desgracia y destrucción, que venían sin volver la vista atrás, no les sucediera como a la mujer de Lot. Tras derramar abundantes lágrimas y recobrar el aliento, apresuraban el paso para alejarse, mientras imploraban la compasión de Dios.
Nos pusimos en camino excitados por el temor y el presentimiento, y nos lamentábamos de que pudiéramos llegar tarde para ayudar a los nuestros. Longabarba trató de confortarme; alegaba que ningún ser humano era capaz de torcer los designios del Señor, y añadía Mintaka que nadie podría achacarme culpa si sucedía así, pues que además ningún indicio existía de que el rey Thumber participase en la batalla, aunque no fuera improbable. Aligeraba nuestros pasos esta duda, deseosos de luchar junto a nuestros hermanos que parecían encontrarse en serio peligro de muerte y exterminio.
Llegados a un altozano desde el que se lograba una amplia vista sobre la ciudad, nos descubrieron las gentes que se ocultaban huyendo de la invasión, e iniciaron un movimiento de espanto y huida. Temieron sin duda haber sido sorprendidos y que aquélla fuera su última hora. Longabarba consiguió tranquilizarles, gracias a la confianza que inspiraba el hábito de peregrino y el báculo de que se servía, pues aquellas gentes profesaban profundo respeto a los religiosos, de los que estaba plagada siempre la ciudad, más un océano de peregrinos que de ordinario la inundaba como un venero constante.
Con sus palabras devolvió la tranquilidad a las amedrentadas gentes, aun cuando siguieran contemplándonos con manifiesto recelo.
Vinieron a confirmarnos lo que temimos desde la primera mirada, con aquella su faliña cantarina que algunos veteranos se conocían bien, y nos explicaron que los mayus fueron cogidos por sorpresa, que el poderoso Rayo de Mahoma era astuto y contaba con un inmenso ejército, como podía apreciarse a simple vista, pues ocupaban gran extensión sus mesnadas, dentro y fuera de la ciudad, donde a nadie era posible entrar ni salir sin su consentimiento.
Durante tres días lucharon los mayus desesperadamente, no ya para defender los tesoros de que se habían apropiado, sino para preservar sus vidas. Esfuerzo inútil: ninguno sobrevivió.
Quise averiguar sobre las bandas de vikingos, aunque fue preciso vencer primero el espanto de aquellas gentes. Pero ellos no distinguían grupos ni naciones entre los piratas, asesinos e incendiarios, sin recatarse en la expresión del odio hacia el flagelo que venían sufriendo desde antiguo. Para ellos todos eran uno, hombres del norte, fieros como osos hambrientos, crueles como hienas. La conclusión de sus palabras fue que Dios debía de reservar a nuestro grupo para otro destino peor, cuando no había permitido que llegásemos a tiempo para morir.
La ciudad, abajo, aparecía desolada; ni un solo edificio quedaba en pie, y se elevaban penachos de humo que formaban densas y oscuras nubes en el cielo, entre las cuales volaban buitres y carroñeros que tras varias evoluciones se abatían entre las ruinas, con espantoso acompañamiento de graznidos, para encontrar sus presas.
Los vencedores iban saliendo en largas columnas, que protegían gran número de carros y multitud de esclavos que transportaban el riquísimo botín conseguido, tesoros acumulados por el fervor de los fieles, reyes y caballeros. Riquezas que ahora servirían para holganza de los musulmanes que disfrutarían de la esplendidez de los cristianos para con su santo patrón. Se dirigían hacia el este, y por momentos las columnas se enlargaban, como sierpes que se ajustan a las ondulaciones del terreno. Dejaban atrás la que fuera magnífica y bella ciudad, convertida en ruinas. Tan completa era su destrucción que, de no quedar los escombros, hubiera desaparecido hasta el rastro de su asentamiento.
Mis camaradas permanecieron silenciosos, sobrecogidos por el dolor y la angustia de haber llegado tarde. Todos ellos hubieran dado su vida luchando junto a los nuestros. Quizás fuera todavía más agudo el silencio por respeto a mí, que temía por la suerte de mi padre, si es que acudió a aquella jornada. Un nudo me cerraba la garganta, aunque me esforzaba en no exteriorizar mi preocupación, que empujaba las lágrimas hasta mis ojos.
Mintaka, siempre atento, vino hasta mí, y me colocó su brazo sobre los hombros para consolarme. Adujo que de haber llegado antes sólo hubiéramos tenido tiempo de morir con los demás, pues los enemigos eran tan numerosos como las arenas del mar. En mi réplica le pregunté si no consideraba más digno morir por los camaradas que vivir sin ellos. Dijo que el capitán nunca lucha para morir, sino para vivir. Que está obligado a ganarse el respeto de los que le siguen. Que viera los ojos de todos los hombres posados en mí; escrutaban si era débil ante la adversidad y el dolor, o si merecía confianza. Así hube de ocultar mis sentimientos para demostrar la frialdad de los héroes, como ellos esperaban de su príncipe. Exigían que estuviese por encima de las flaquezas humanas.
No podía evitar el corazón ensombrecido por el presentimiento, mientras el graznido de los carroñeros, que se congregaban cada vez en mayor número, se tornaba hiriente conforme sobrevolaban las ruinas y se abatían sobre ellas, tristes compañeros de los muertos.
Читать дальше