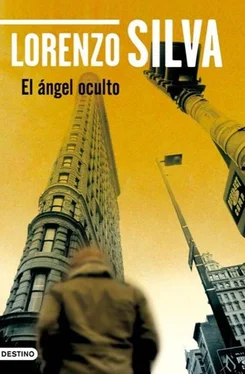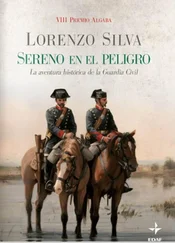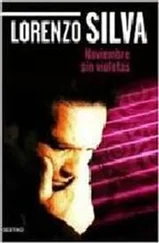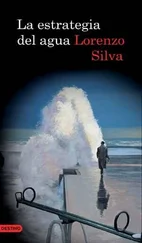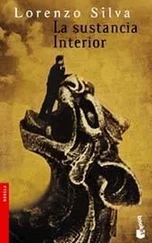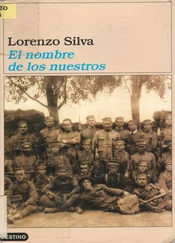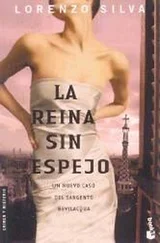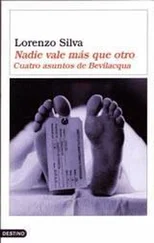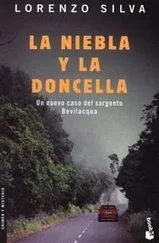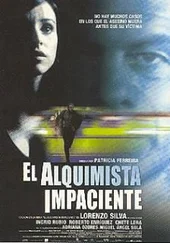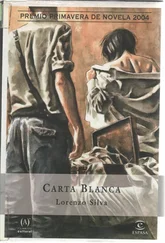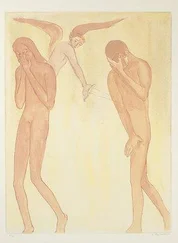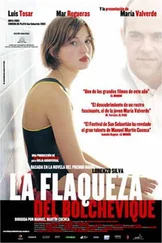A trechos parecía que el autor censurara esta propensión, pero no pasé por alto que las páginas más sentidas, donde el discurso se hacía más pleno, eran aquéllas en las que sus protagonistas, llevados por su talante desmedido y heroico, se referían a tiempos más ambiciosos, tiempos de oportunidades y empeños, de los que aquel otro tiempo en que se hallaban venía a ser una dolorosa decadencia. La comunión con la inveterada inclinación española a la grandeza del espíritu, por encima de cualquier aspecto útil, esto es, rutinario, no podía ser más patente. Como tampoco a nadie podía ocultarse cuánto había de añoranza personal en la escena casi última en la que uno de los personajes le describía a otro, que era ciego y no podía verlo, el azul impar de una mañana de mayo sobre Madrid.
Al final del libro muchos de aquellos seres resultaban ser a la vez otros, a veces opuestos en condición o carácter o incluso sus mismos enemigos en capítulos anteriores. Con la confusión de identidades se cerraba el círculo de todos los equívocos y terminaba de demostrarse que bajo las desordenadas peripecias relatadas en la novela había una unidad fundamental. El cáustico expatriado y sus criaturas se fundían en uno solo y todas las contradicciones, y con ellas la propia distancia, quedaban resueltas en un juego de reencuentros imaginarios. Al cabo de doscientas páginas de sátira, Lejanos se resumía en un homenaje y se me figuraba que también en una especie de paliativo para su autor. No podía dejar de interpretar que la novela había sido escrita, en gran medida, para compensar la ausencia y el destierro, de esa manera tan española que consiste en revolver la sorna con la expresión infiltrada, casi de contrabando, de las heridas del corazón.
El efecto que me produjo la lectura del libro de Dalmau fue complejo y duradero. No por la cuestionable agudeza con que pudiera abordar el problema de su nación, que era la mía pero a la vez era otra, porque entre la España de 1920, que él había dejado, y la que yo había vivido, había quizá más disparidades que semejanzas. Lo que me conmovía ante todo era cómo se enfrentaba al desgarramiento, cómo convertía su deserción en una forma exacerbada de lealtad y se entregaba, mediante la fantasía literaria, a una indagación de sus ecos más interiores. A aquel exiliado minucioso, después de urdir y desenrollar su fábula, sólo le quedaban entre los dedos las hebras imprescindibles. Con ellas había tejido un estandarte que hacía ondear, con el orgullo de un hidalgo que hubiera perdido el juicio, en mitad de la ciudad que jamás podría captar su mensaje. Daba igual, a esos efectos, que condescendiera a hablar la lengua de aquella ciudad. No imaginaba qué podía haberle impulsado a irse y a refugiarse en Nueva York, pero tenía que ser algo extraordinario para haber durado hasta entonces, a despecho de todos los bandazos que en los setenta años transcurridos había dado España y de aquel sentimiento intenso que afloraba en su escritura. Un sentimiento que pervivía seis décadas después de la primera edición de la novela, cuando menos lo suficiente como para autorizar la reedición y repetir el alarde.
Lo que se me revelaba en Dalmau, y tuvo toda la responsabilidad de que su libro fuera primero un hallazgo y en seguida una comezón, era justamente aquella necesidad de sumergirse en lo ajeno para explorar y revivir lo propio. Releí muchas veces la reseña biográfica que había en la penúltima página y me detuve siempre en las mismas palabras: "…deciding to write in English because he felt he could not reach a Spanish audience". Escribió en inglés porque no creyó que pudiera llegar a un público español. Y sin embargo lo que le ocupaba era, en el fondo, más de la incumbencia de ese público que de ningún otro. Pronto me fue forzoso ver en la figura de Dalmau a un precursor de mi propio impulso. Aún más: a la luz de su precedente tuve el primer indicio plausible acerca de la finalidad a que podía obedecer mi viaje, hasta aquel instante rendido a la deriva de una navegación al acaso por el paisaje de ruinas y prodigios de Nueva York. Según ese precedente, la fuga no podía ser más que una tentativa de regreso a la patria perdida. Una patria interior que no estaba en los signos o en las imágenes convencionales, sino en el aliento y en el latido más hondo, y que sobre el terreno donde antaño existiera se había vuelto impracticable o había dejado de servir para su uso.
Lo extraordinario del caso de Dalmau era que él se hubiera quedado para siempre aquí, fuera y lejos (como si la separación no fuera o no pudiera ser un expediente transitorio, sino un arte exigente que debía mantenerse sin desmayo), y que en este destierro hubiera alcanzado una longevidad por encima de cualquier promedio. Tal vez mi suposición de que al cabo de setenta años pudiera seguir conservando el talante que exhibía su libro era gratuita. Podían haber reeditado la novela sus descendientes, o tener cedidos los derechos y carecer de cualquier control sobre ellos. Con noventa y cinco años, podía ser un vegetal balbuceante, poco más que un inicio de difunto. Pero si perduraba en él algo de lo que había sido, no había nadie con una experiencia comparable: setenta años de negarse a volver. Un día, mientras esperaba a que apareciera el metro en el andén de la estación de Park Slope, oí a lo lejos a una mujer que cantaba. Algo en aquella canción, cuya letra al principio no pude descifrar, atrajo mi interés. Al cabo de unos segundos de atenderla supe qué tenía de llamativo: aquella mujer cantaba en español. La canción la conocía, era una cualquiera, de esas que pone de moda algún cantante de Venezuela o de Méjico y que siempre tratan de algo muy melodramático. Los versos terminaban en palabras abiertas: nada, aire, alma, agua. No había palabras tan terminantes como aquéllas en inglés, ni siquiera parecidas; oírlas allí, resonando en el andén vacío de una remota estación del metro de Nueva York, me produjo una impresión desconcertante. Creo que nunca había percibido el poder de mi idioma con la nitidez con que lo percibí entonces, al ser proferido por una mujer quizá alienada que atacaba el estribillo de una canción vulgar. Ni cuando lo había leído en versos mucho más esclarecidos ni cuando se lo había escuchado a los más consumados actores de mi tierra. Ni siquiera cuando había sonado alguna canción flamenca en alguna de las fiestas a que había asistido aquí, pese a la nostalgia presuntamente invencible que tales sones, según se me había avisado, provocaban en los expatriados españoles.
En ese momento en el que Nueva York me devolvía la posesión extraviada de mi lengua, elegí acordarme de Dalmau. Poco a poco, como si una corriente subterránea socavara el muro de tiempo y desconocimiento que se interponía entre los dos, se abría paso en mi conciencia la lógica de su plan ingente y solitario. Y a medida que lo hacía se iba gestando, imparable, la necesidad de saber más de él.
Viaje al origen por Jackson Heights
Aprovechando las vacaciones de Semana Santa vino de San Francisco un amigo colombiano de Raúl, que acababa de contraer matrimonio con una norteamericana. Ambos se alojaron en el apartamento de Gus, que era el más espacioso, y aunque por regla general se movieron a su aire por la ciudad, de vez en cuando organizábamos salidas conjuntas. Una de ellas, sugerida por el propio colombiano, consistió en ir a comer a un local de Queens llamado Little Colombia, en Roosevelt Avenue. Gabriel, que así se llamaba el colombiano, quería enseñar a su mujer, Cheryl, cómo era la cocina típica de su país. Yo no había estado nunca en Queens, y tampoco Raúl o Gus, aunque en metro se tardase apenas media hora en llegar desde el Upper West Side. En los oídos de todos, el nombre de Jackson Heights, el barrio donde vivían los inmigrantes colombianos y estaba el restaurante, venía irremisiblemente asociado a una leyenda pródiga en violencia y peligros. Si había que creer a los periódicos, allí tenían lugar ajustes de cuentas entre traficantes, tiroteos con armas automáticas, batallas nocturnas. Nadie se arriesgaba a andar por sus calles después de las seis y media de la tarde, y pocos, exceptuando a quienes allí vivían, antes de esa hora. Por eso, aunque fuéramos a mediodía, la hora menos arriesgada, el viaje tenía un cierto sabor de aventura. Antes de entrar en Queens el metro emergía de las entrañas de la tierra, donde permanecía mientras discurría por Manhattan, y se encaramaba a la vía elevada que sobrevolaba el barrio, sin ningún miramiento hacia la estética urbana o la conveniencia de sus habitantes. En cuanto a la primera, no había gran cosa que salvar, y en cuanto a la segunda, en poco movía a tasarla la traza más bien miserable de los bloques de viviendas. Los edificios donde vivía la gente se mezclaban sin concierto con los industriales, formando en su heterogeneidad una ciudad construida a espasmos y abandonada después a su suerte. Como una burla, desde las estaciones en que íbamos parando, alzadas lo suficiente sobre las casas circundantes, se podía ver una imagen majestuosa de los elegantes rascacielos de Manhattan cubriendo toda la extensión del horizonte. La visión me traía a la memoria aquellas estampas de los antiguos libros religiosos en las que los condenados al infierno, mientras se abrasaban, y para apurar todas las posibilidades del suplicio, contemplaban desde abajo el ameno éxtasis de los justos.
Читать дальше