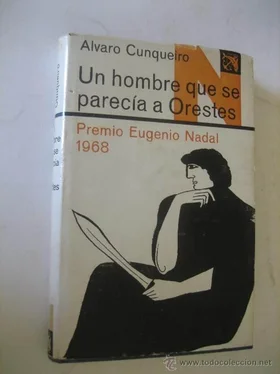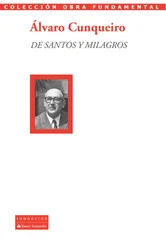– Todas son flores en el campo de mis recuerdos, Eolo! -dijo el rey.
Cuando llegaron, anocheciendo y bajo una tibia llovizna, a la vista de la ciudad, Agamenón se apeó de Eolo y se descubrió. Había imaginado muchas veces aquella llegada, y la había soñado así, callada, sin trompetas ni salvas, regresando a su casa como si solamente hubiese faltado de ella una hora, y habiendo dejado los arreos militares en el rellano de la escalera, junto al astillero, entrar silenciosamente en el salón donde las infantas bordaban clavellinas en el blanco lino, Clitemnestra dormitaba acariciando el gato y escuchando una música lejana, y Orestes estudiaba en el mapa un viaje por mar, hacia poniente. Agamenón caminó hacia la ciudad con el sombrero negro en la mano diestra, y no se fijaba que con la gran pluma roja, sujeta con hebilla de oro en el ala, barría las hojas secas de los abedules, caídas al suelo. Eolo se estremeció con un terrible presentimiento: a la luz vespertina parecía que el rey fuese derramando sangre por el brazo de la espada. Silbó Agamenón por si lo atendían sus perros favoritos -¿vivirían todavía?-, y el silbido se perdió en el silencio serotino. Eolo relinchó, por ver si alertaba a algún perro, aunque no fuesen los del rey, imaginando que a Agamenón en aquel momento le gustaría escuchar un ladrido. Cuando llegaron a la puerta de palacio, Agamenón, con la llave que llevaba colgada del cuello con una cadena de hierro, abrió el portillo, y buscando en la hornacina de la pared halló el eslabón y el pedernal y las pajuelas rezumando resina. Las encendió, y con ellas las grandes antorchas que, en aros de hierros, se sostenían contra el muro. Las sombras del rey crecieron, y llenaron todo el portal. La cabeza de la sombra real golpeaba contra las bóvedas. Eolo asomó la cabeza por el portillo, no queriendo perder aquellos hermosos momentos de la vida de su amo, pero no queriendo tampoco estorbar con su presencia, que a lo mejor Agamenón recordaba, en aquel instante, otras llegadas suyas en otro caballo, para él muy querido, y ahora difunto. Agamenón se quitó la coraza, colgó la espada en una de las alcayatas del astillero, y se sentó en las escaleras. Quería entrar descalzo en el hogar, como cumpliendo un rito purificador. En las sandalias quedaba el polvo de otras patrias, y de los caminos. Y estaba descalzándose, cuando un rayo en forma de espada -o una espada en forma de rayo-, seguido de una sombra sudorosa cuyo hedor llegó hasta las narices de Eolo, se abatió sobre él. Eolo no vio más, que espantándose huyó en la noche. Nunca se volvió a saber de él. Los griegos, que son tan fabuladores, dijeron que se había convertido en viento vagabundo. Agamenón murió. Herido, se incorporó y cayó, y su cabeza golpeó siete veces contra la piedra del escalón, pues siete veces, mientras se le iba la vida, quiso incorporarse para ver quién era aquel, que en la casa propia, al fin de los años pisado el amado umbral, le daba muerte. Las antorchas se inclinaron sobre él, y su espada se soltó de donde la sostenía el ancho cinturón, y cayó sobre el rey. Sobre el pecho del rey. Se había levantado viento. Unos perros ladraron cuando el rey ya no podía escucharlos.
CLITEMNESTRA, DOÑA. – De sangre real, y divinal -lo que probaba con una plumilla como de paloma que le había nacido en la rabadilla-, fue casada niña con el rey Agamenón, famoso en el campo de Troya. Su mayor gracia era la blancura de su piel, y siempre fue aficionada a vestirse de azul. Vivió al lado de Agamenón, su marido, años dichosos, comiendo bizcocho con miel y bebiendo sangría, con la única molestia de que el rey era muy viril e incontinente, y la despertaba por las noches dándole fuertes palmadas en las nalgas. Cuando el rey se fue a la guerra con sus siete naves, Clitemnestra quedó con sus tres hijos en el palacio, servida por cien esclavas, y lo más del día lo pasaba preguntando noticias del ausente, mandando sacar agüeros, y escuchando lecturas sosegantes inglesas, que le hacía el enano Solotetes. Pasaron los años, mermaron las rentas reales con los disturbios democráticos y los mayordomos ladrones, no llegaban noticias de Agamenón, y los augures no daban respuestas concordantes. Por la Hélade Firme y por algunas islas se había corrido la noticia de que Agamenón había dado muerte a su hija Ifigenia para firmar perpetua amistad con los dioses y un regreso victorioso, las arcas llenas de oro y plata, lo que con testimonios que figuran en la primera parte de este texto se demuestra ser falsedad, ya que Ifigenia vivía oculta en una torre del palacio, perpetuamente joven, asegurando con esta insólita mocedad virginal el paso de la tragedia de Filón el Mozo que se refiere al regreso de Orestes vengador, que ella recibiría la primera, por anuncio de voces secretas en la noche, encendiendo las luces. El hijo Orestes y la hija Electra emigraron cuando tuvieron la certeza de que su madre Clitemnestra se desmayara en los brazos de Egisto. El joven Orestes, antes de montar a caballo, escupió contra la puerta de palacio y degolló el lebrel preferido del amante, anunciando así su oposición al concubinato. Egisto había entrado en palacio, poniendo así fin con este trabajo a una larga mocedad en perpetuas vacaciones, para que los caballos, los halcones y los perros de Agamenón no olvidaran a su amo en la larga ausencia. Egisto, que aunque pequeño era fornido, se ponía un casco redondo, en el que cabía dentro muy sentado Solotetes, y aumentada así su estatura, calada la visera, cargando de talones al andar, el enano desde su asiento imitaba la voz del rey, y Egisto paseaba entre los caballos hablando de hipódromos, o llamando por sus nombres a los labradores -todo por la voz de Solotetes-, que acudían meneando la cola. La segunda vez que Egisto vino a ella, Clitemnestra quiso negarse, por temor a que el marido adelantase el regreso, pero no pudo, que se echó a reír al ver al pretendiente en camisón bordado, con una palangana micénica en una mano y una palmatoria en la otra, la toalla doblada en la cabeza, como si al uso de los burgueses argólidos actuase de recién casado en la primera noche. Clitemnestra, hay que decirlo, se consideraba viuda, muerto Agamenón en lejanas colinas fatales, y no tuvo inconveniente alguno en que Egisto se pusiese por rey interino, aunque según los peritos tal forma no constaba en ninguna de las constituciones de los griegos, y nada dice de ella la «Política» de Aristóteles. Después del regreso y muerte de Agamenón, y ya viuda legalizada, se celebró en palacio una boda privada para tranquilizar la conciencia de la reina. Clitemnestra, bobalicona y sensible, no comprendía cómo le daban a ella aquellos sustos, y por qué su hijo Orestes iba a aparecer una noche de truenos a dar muerte a su Egisto, y que mejor hubiese sido que el infante permaneciera en la casa, cobrando las rentas, guardando las ovejas, ayudando a mantener el gobierno real, y casándose con una rica que sacase a aquella familia de aprietos. Clitemnestra con lo que mejor soñaba, recostada en su sillón, era con cisnes blancos y con bolas de cristal, de colores. Siempre tenía frío en la espalda, y a hora de alba despertaba y le rogaba a Egisto que se arrimase a ella por la espalda y la calentase. Se dormía, y dos horas después despertaba, sudada y contenta, y corría a hacer el desayuno. Envejeció lentamente, escondida en aquel enorme caserón, cuyos muros se agrietaban y cuyas tejas rotas las volaba el viento. Llovía dentro como afuera, y los reyes tuvieron que refugiarse en una celda de la bóveda baja que había servido de depósito de carteristas de feria. Todos los criados se habían ido. Ya nadie regalaba nada. Clitemnestra dormitaba y se bababa. Egisto traía flores y se las prendía en el pelo. La reina fue quedándose ciega, y recordando a las cien esclavas de antaño, las llamaba por sus nombres, imperiosa, y entonces Egisto, que había aprendido de Solotetes rudimentos de imitación de voz humana, respondía que iba a lo mandado. Clitemnestra advertía que no le pisasen la cola del manto, y volvía a dormitar, los pies envueltos en una piel de macho cabrío. Y así iban los días, pasando, pasando. Guiado por el pinche de la taberna de la plaza, que cuando Egisto tenía alguna moneda les traía algo de pichón y de vino, apareció una vez un germánico que había inventado una batidora de espiral para hacer manteca, y pedía permiso, mediante pago, para poner a la reina Clitemnestra en unos grandes carteles en toda tierra de vacuno, diciendo que aquel artefacto era el alemán legítimo y el preferido de las Majestades. Tomó un perfil de Clitemnestra, la cual le pidió que si el cartel era de colores la vistiese de azul, a lo que accedió el alemán muy fino. Pagó una onza por los derechos. Clitemnestra pidió a cuenta de ella vino dulce y una docena de pastillas de jabón de olor, le regaló unos calcetines a Egisto, y escondió la vuelta debajo de un azulejo, tan bien que nunca más la encontró. De aquí nació la leyenda del tesoro de Clitemnestra. Vieja, arrugadita, encorvada, fue perdiendo el sueño, y pasaba las noches en vela, a la escucha, por si se oían espuelas en los pasillos. Ella se metía en la cama, a lo largo, pero Egisto se acostaba atravesado, vestido, con la corona sujeta a la cabeza con un cordón, y abrazado a los pies de Clitemnestra.
Читать дальше