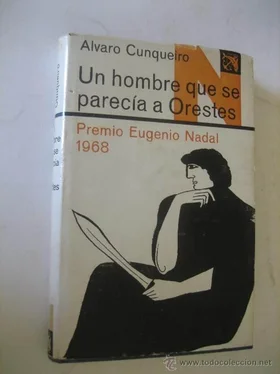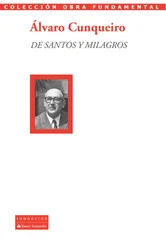– ¡Era un perrito, fuera el alma! -decía la viuda.
– Pero Alcántara retrucaba que ese era el mérito que tenía, y fue llegando a este punto cuando entró en el asunto doña Inés, que vimos que era un alma loca. Contaba Alcántara, y puedo repetir sin error sus palabras, porque eran las mismas que a mí me decía, salvo mudarme el nombre, que sentados ambos en la hierba, en el Campo de Armas, el sastre la abrazaba diciéndole:
«-Quisiera correr como agua por encima de ti, tomar tu forma, envolverte, mojarte, hervir en ti como en una caldera de hierro esmaltado. ¡Quisiera que no hubiese más noches en el mundo que ésta, más mujer en el mundo que ésta, más calentura que ésta, doña Inés del alma mía!»
Y fue en diciendo eso de doña Inés del alma mía cuando se sobresaltó la doña Inés condesa. Fuese hacia Alcántara y se interpuso entre ella y la caja del muerto. Me parece que la estoy viendo, desgarrándose el corpiño.
– ¿Doña Inés? -le preguntaba a Alcántara.
– Sí -respondió ésta-. ¡Cuando más me gozaba, más me llamaba doña Inés!
– Y entonces la señora, despeinándose, descalzándose, comenzó a gritar, a llorar y a suspirar, diciendo que aquello de doña Inés por ella era, que gastaba el nombre en otra no habiendo podido conseguirla. «¡Era por mí! ¡Este muerto es mío! ¡Éste era el que me amaba y me mandaba canciones por jilgueros!» Yo callaba, que conmigo Rodolfito estaba en paz, y además ya estaba apalabrada con un ganadero. Y doña Inés venga a arremeter contra Alcántara, y a decir que si ella le pedía a Rodolfito un ruiseñor que supiese llorar, Rodolfito se lo mandaba, y que ella, si quería, sería la dueña de las aves cantoras de toda la soledad del mundo. Y la viuda aprovechaba para decirle a la señora que si tan enamorada estaba de su marido, que bien podía poner los siete escudos que hacían falta para el entierro de primera, y aquí fue Troya, que doña Inés dijo que tenía que hablar a solas con el muerto, y que iba a hacerle un llanto cortés. Acariciando la caja, le hablaba a Rodolfito:
«-¡Recibí el ruiseñor que sabía llorar! ¡Ay, mi marquesito de amor, espuela reluciente, frasco de aroma, jinete del sol, viento del alba, libro de cien hojas! ¡Ay, palabritas de cera que yo ponía de molde con mi corazón en sus oídos! ¡Ay, manos tan besadas, cuando llegaba a caballo en la noche! ¡Ay, mariscal! ¡Ay, alfarero de mis sueños! ¡Ay, copas que se quebraron todas para siempre! ¡Ay, galán, galán, galán!»
– Todas nos echamos a llorar, que nunca oímos un llanto tan poético, y ella con las rubias trenzas deshechas poniendo besos en el ataúd. Yo pienso -terminó diciendo Liria- que algo tuvo que haber entre Rodolfito y la señora, y que todo aquello no podía ser solamente música de loca.
– ¿Y enterraron al sastre? -preguntó Eumón.
– Yo me quedé con mi ganadero, y al alba, cuando la señora princesa se quedó dormida, la viuda y Alcántara sacaron calladamente la caja, y el ama de llaves les dio para el entierro de primera.
– Por si resulta -les dijo- que era un señor conde disfrazado.
El último acto de la pieza de Filón el Mozo trataba de los últimos días de soledad y desespero de doña Inés, y se titulaba
Paso Del Mendigo
Escena I
Sucedía en el jardín de la torre del Paso de Valverde, en días de verano, cuando la guerra de los Ducados tocaba a su fin. Comienza el paso estando en el jardín AMA MODESTA y el MENDIGO.
AMA MODESTA. – ¿De qué te quejas? ¿No hay caridad en el mundo?
MENDIGO. – ¡Tengo asco de algún pan!
AMA MODESTA. – El pan, cualquier pan, es santo.
MENDIGO. – Desde que se revolvieron los Ducados, las gentes ricas les tienen miedo a los pobres, y dan más pan, pero escupen en él antes de darlo.
AMA MODESTA. – En todo este reino no hay quien escupa en el pan. Además, un gargajo no le llegará nunca al pan. ¡Sería el fin del mundo que le llegase!
MENDIGO. – ¡Si me trajeses una jarra de vino!
AMA MODESTA. – ¿Escupo en él?
MENDIGO. – ¡Aún estás de buen ver! ¡Igual te cuesta ese salivazo una noche agarrada!
AMA MODESTA. – ¡Eres muy pícaro! ¡Ni que fueses ciego!
(AMA MODESTA va a buscar el vino para el MENDIGO.)
Escena II
Entra DOÑA INÉS. Viste de luto. Como siempre, una flor en la mano.
DOÑA INÉS. – ¿Por qué andas a pedir por puertas? ¿No eres un hombre fuerte y sano?
MENDIGO. – Pido para tener un motivo para andar. Si no tuviese que pedir por puertas, estaría lo más del día tumbado al sol, resoñando.
DOÑA INÉS. – ¿ Sueñas mucho?
MENDIGO. – Todos los días y a casi todas las horas. ¡No me cuesta nada! Y veo lo que sueño. Tanto, que algunas veces levanto la mano para tocar el sueño, que está muy cerca, de bulto.
DOÑA INÉS. – ¿Qué sueñas?
MENDIGO. – Que llego a Toledo, verbigracia, o a Damasco, y me saluda la Señoría, y me traen asados montados, y como en mesa de mantel. También sueño que ando vestido de paño merino.
DOÑA INÉS. – ¿Y con mujeres?
MENDIGO. – Sueño con dos.
DOÑA INÉS. – ¿Son dos de por aquí?
MENDIGO. – No, son dos que no hay. Son dos sobrinas. Vaya, les llamo sobrinas porque antes soñaba con una tía de ellas, que tampoco la hay. Sueño con la sobrina pequeña y con la mayor, que es morena. Ando con las dos a un tiempo, de galanteo, sin decidirme. Todo lo paso en charlas, hasta que me duermo.
DOÑA INÉS. – ¿Y qué más sueñas?
MENDIGO. – ¡No te rías! Sueño que me hacen rey.
DOÑA INÉS. – ¿Vestido de rey?
MENDIGO. – Sí, con sombrero con plumas, como Egisto, y me llevan en una silla cubierta por el condado, con una bota de vino colgada del techo.
DOÑA INÉS. – ¿Nunca has soñado conmigo? ¡Muchas veces me mirabas!
MENDIGO. – Un día en que estabas muy escotada, con una blusa verde, de codos en la ventana. Después, decías adiós a alguien con un pañuelo ¡No sé a quién despedías! Pero debía ser uno montado, y que iba con prisa, que poco después le ladraron los perros de las casas del vado.
DOÑA INÉS. – ¿No lo has visto salir?
MENDIGO. – No, solamente escuché los perros.
DOÑA INÉS. – ¡Lo viste salir!
MENDIGO. – ¡No vi a nadie! Te vi a ti, te contemplé desde debajo del tajo, y me eché a soñar, cubriéndome la cabeza con la chaqueta de pana. Era por mayo.
DOÑA INÉS. – ¡Era por mayo! Pasara toda la noche conmigo. ¡Mis besos lo tenían con la boca abierta! Apareció muerto en la selva, cuando fueron a cortar el roble bravo para las doblas de los yugos, en septiembre. Tenía una hoz clavada en el rostro, y el pecho desnudo comido del lobo.
MENDIGO. – ¿Lobo? Sería de una rata. En la selva hay ratas moriscas, el pelo ojo de perdiz, siempre hambrientas. Yo quería hacerme una bufanda con sus pieles, pero harían falta diez o doce.
Entra AMA MODESTA con la jarra de vino.
Escena III
Dichos. AMA MODESTA
DOÑA INÉS. – ¡Fue él, ama Modesta! ¡Fue éste!
AMA MODESTA. – ¿Quién, madama?
DOÑA INÉS. – ¡El que mató!
MENDIGO. – ¡Tontería! ¡No mato las pulgas por no perder de dormir!
DOÑA INÉS. – ¡Al de Atenas! ¡Al que mandaba su retrato pintado en un vaso! ¡Al que apareció muerto en la selva!
AMA MODESTA. – ¡Nunca oí nada de ése!
DoÑA lNÉS. – ¿No oíste que me lo habían matado? ¿Quién me mata todos los amores? ¿Dónde se hacen sombra? ¿Cómo voy a poderme casar, agasajar un esposo querido, parir hijos, si me matan los amores no bien nacen? ¡No, parir hijos no! Se parecerían al padre, le quitarían el amor mío al padre. ¡El mío ha de ser un amor célebre, hasta morir, como en el teatro! ¿Cómo acostarme con el padre de mis hijos?
Читать дальше