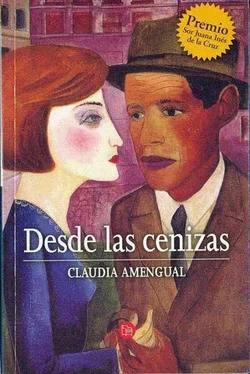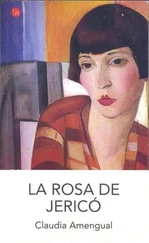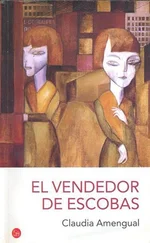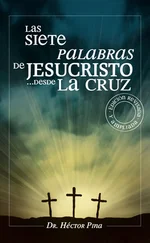G.
De: Diana
Para: Granuja
Enviado: miércoles, 16 de julio de 2003, 16:55
Asunto: No sé…
…si alguien me mandó un poema alguna vez. No me acuerdo y eso me pone triste. Porque alguien tendría que haberlo hecho, ¿no? Todo el mundo recibe un poema al menos una vez en la vida. O debería.
¿Qué puedo decirle? Tengo miedo de escribir una pavada. ¿Cursi, dice usted? Es lo más lindo que he recibido en años. El último regalo que me hicieron fue una lavadora. ¿Cómo va a parecerme cursi este poema?
Me gustaría saber escribir para devolverle la ternura, pero soy un poco torpe redactando, aunque en la escuela me iba bien. Pero era más fácil porque siempre había cosas lindas para escribir. Y si no tenía nada para contar, inventaba, pero, ahora, no tengo ganas de inventarme ninguna felicidad.
Tiene razón: siempre he ido tras el amor de rodillas.
Diana
Diana prefirió volver caminando. Hubiera podido contarle a Mercedes la larga historia que Gabriela le relató la tarde de su llegada, pero hay ciertas miserias que deben quedar dentro de las murallas de la familia, un espacio en el que casi todo encuentra justificación. Y lo que no se perdona, se barre por debajo de la alfombra.
* * *
En Lima rara vez llueve, tanto que Gabriela salió a empaparse con el primer aguacero que cayó pocas horas después de su regreso. Abría los brazos, miraba al cielo y no le importaba malograr su querida ropa mientras giraba como un espantapájaros desquiciado.
– Es una ciudad preciosa. En su época debe de haber sido una maravilla, imaginate. Te da una sensación rara, ¿sabés? Como de princesa pobre, algo que conoció épocas de esplendor y que no termina de acomodarse del todo a la realidad. No sé cómo explicártelo, pero a mí me gusta. Pintan las casitas de colores y los hombres usan camisas llamativas, aunque no creas que es por alegres, no. Es para contrarrestar el gris del cielo. Y los parques están florecidos y verdes como si lloviera todos los días, pero es a puro riego -contó mientras se secaba-. Donde yo vivo, en San Isidro, hay un olivar antiquísimo. Cientos y cientos de olivos, una belleza.
Se iluminaba al hablar de Lima. Entonces, desaparecía la nube de tristeza y volvía a ser la Gabriela extravertida, dueña de una gracia para cautivar con sus ademanes amplios y alguna palabra inventada con tanta inteligencia que terminaba siendo adoptada por la familia. Ahora, mezclaba el uso del tú con el vos en un lenguaje nuevo que era como un híbrido nacido de su alma partida en dos.
– Y el asunto es que ya no sé cuál es mi lugar. Peor, siento que no tengo lugar. Allá, mi trabajo, la posibilidad de seguir formándome, mi casa. Pero, aquí está la familia -volvió a opacarse el brillo de los ojos-. Y los recuerdos… Creo que ese es el lastre más pesado. En fin -suspiró-, los recuerdos siempre tironean desde algún lado de la cordillera.
– Y los de allá, ¿tironean fuerte?
– No vas a parar hasta que te cuente, ¿verdad?
– ¿Y qué te parece? Volvés hecha un trapo, decís que estuviste embarazada y yo tengo que hacer como que no me enteré. Contame lo que quieras, y si querés.
– Entonces tomemos algo.
– ¿A esta hora?
– Si no tomo un poco, no creo que me salga todo.
Diana trajo lo primero que encontró en el barcito y que resultó un licor de naranja. Lo sirvió en unas copitas redondas y se sentó en el piso apoyada contra la biblioteca, mientras Gabriela estiraba las piernas y ponía la punta de los pies sobre las rodillas flexionadas de su hermana. La tibieza del líquido pareció templar la garganta y aprestar el ánimo.
– Te hablé de un hombre en mis mensajes, ¿verdad?
– ¿El de las flores amarillas?
– No, pobre, ese es un buen amigo. Me acompañó cuando lo necesité y le estoy agradecida, pero nada más que eso. Es profesor, ¿sabías?, de sangre india por los cuatro costados. Yo sé lo que le pasó. Es que se encandiló con mis ojos claros y el pelo colorado. Es así. Con pinta de gringa, hay medio camino recorrido. Te juro que no sé por qué ese deslumbramiento si, después de todo, ellos tienen mujeres con rasgos aindiados que son preciosas. Pero, no. Parece un complejo de inferioridad, como si estuvieran todo el tiempo diciendo: “Vengan, vengan, terminen de conquistarnos de una buena vez”.
En este punto se detuvo porque el discurso empezaba a sonarle a panfleto, otra buena forma de evitar las verdades dolorosas. Vació la copita en un trago prolongado.
– Pero vuelvo al hombre. Es que no sé cómo decírtelo.
– ¿Y por qué es tan difícil?
– Porque siempre me pareciste… -se detuvo para buscar el adjetivo adecuado, pero todos sonaban ofensivos.
– Una tarada -ayudó Diana.
– Un poco pacata -sonrió Gabriela-, pero no es eso. Es que tu vida ha sido tan perfecta que yo me siento un desastre. Y no es de ahora. Siempre ha sido igual. Diana, la llena de luz, la divina, como te decía papá.
– El viejo, siempre con aquella manía del significado de los nombres.
– Nunca le prestamos atención, pero… -de pronto, pasó al vos como si también en esa forma particular de hablar estuviera guardada su esencia-, ¿sabés? Tiene que ver. Nomen est ornen. Hay nombres que son presagios.
– Vos, por ejemplo. Gabriela, la fuerza, el poder.
– Creo que papá esperaba un varón.
– No se equivocó. Sos una mujer fuerte, ¿no?
– Pura pinta. Y, si no, mirame ahora.
– No creo que volver sea una debilidad, Gaby ¿Otra copita?
Gabriela negó con un breve parpadeo.
– Me parece natural que busques ayuda en los que te quieren.
– Puede ser; el asunto es qué se hace después con todo el tiempo que resta. Vuelvo al dedal, me contienen, estoy segura, protegida, pero, ¿eso es vida?
Diana no supo qué contestar. La metáfora del dedal era la forma que Gabriela usaba para referirse al estilo de vida de su hermana, una de las tantas convenciones que sólo tienen sentido entre los que han compartido vida y que nada significan para los demás. Cuando niñas, había un enorme costurero de madera en la casa, una antigüedad de alguna bisabuela remota que atesoraba un dedal de plata. A Diana le gustaba ponérselo cada tanto, a escondidas, y lo disfrutaba con el mismo goce prohibido con que Gabriela se probaba las joyas de su madre frente a la medialuna del espejo. Aquel dedal tenía el encanto de lo viejo y también la calidez doméstica de las cosas que solamente pueden usarse dentro de casa. Cualquiera que hubiera estado allí para observar a las hermanas eligiendo los disfraces de sus fantasías habría podido predecir sin esfuerzo hacia dónde torcerían sus destinos.
– Eso es morir de a poco, Diana. No se puede estar siempre escapándole al dolor. Y ahora, te confieso, no encuentro las fuerzas para seguir. Todo me parece sin sentido. Incluso la profesión.
– ¿Te acordás del día en que te recibiste? Te felicitaban y vos, como si nada, apenas agradecías.
– ¿Y la pelea que tuvimos?
– Pero, ¡cómo no! Los viejos radiantes, la familia y los amigos bailaban a tu alrededor y la señorita con cara de “no es para tanto”. Llegó un momento en que te hubiera dado una cachetada. Después vino el trabajo en el colegio y tampoco estabas bien. Parecía que siempre buscabas otra cosa.
– Es que estaba buscando otra cosa. Mi meta no era ser una licenciada en Letras. Yo quería ser la mejor.
– ¿Querías?
– Supongo que todavía quiero. Sabés lo importante que fue conseguir la beca, y está la posibilidad de Estados Unidos, el doctorado.
– ¿Entonces?
Gabriela se encogió de hombros y se sirvió el licor que acababa de rechazar, más por llenar la falta de argumentos con algún gesto que por las ganas de beber.
Читать дальше