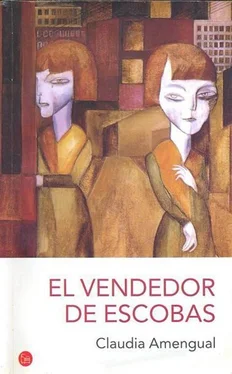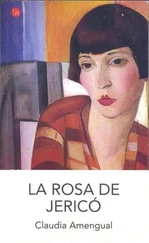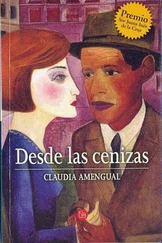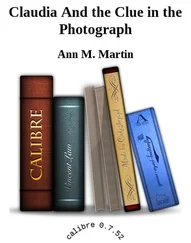– La semana pasada fui a buscarlo.
– ¿Adónde?
– Felipe lo había visto en el puerto, pero hacía tiempo de esto. Lo intenté de todos modos. Nadie supo decirme de él, como si no hubiera existido.
– ¿Y qué se te dio ahora?
– No sé. No hay explicación para estas cosas. Tuve la necesidad de verlo, pero llegué tarde. ¡Qué cosa, Maciel! Mi padre vino a buscarnos. ¿Me vio alguna vez?
– Supongo que no. Tu madre era una leona con ustedes. No creo que le haya permitido verlos.
– Me quedé sin padre.
Maciel jugaba con las uvas de madera que había en el centro de mesa. Suspiró antes de hablar, como si viniera de un lugar remoto y estuviera cansada.
– Yo también.
Airam levantó la vista.
– ¿Qué decís? Tu padre vive.
– Sí, pero cómo. En una clínica, enchufado a una máquina, con cables y tubos por todos lados. Y cómo tiene los brazos, Airam. Ya no hay lugar para ponerle la aguja. Está todito morado, las venas a punto de reventar. ¿Te das cuenta? Sancho Pereira O. cagándose como un recién nacido. ¿Te acordás de mi padre, Airam? ¿Te acordás de la pinta que tenía? A mí siempre me pareció el tipo más atractivo del universo. No había otro como él. Y ahora lo ves, lo ves y te dan ganas de llorar. Voy muy poco; me limito a pagar y a controlar, cada tanto, que esté bien atendido. No sé si me conoce. Nunca me quiso demasiado, de todos modos, pero soy lo único que le queda -bajó la voz como si fuera a confesar un secreto-. Y esa mujer que va a verlo. Dicen las enfermeras que él se tranquiliza cuando llega. Parece que a ella sí la reconoce, que incluso respira mejor. Dicen que se queda horas sentada junto a la cama, tocándolo, hablándole al oído, que es joven, que creyeron que era la hija…
En este punto, Maciel se detuvo y clavó sus ojos en Airam, que hacía rato no escuchaba.
– ¿Se te ocurre quién podrá ser? -preguntó a bocajarro.
– ¿Quién?
– La mujer…
– Maciel, hay cosas que tendría que explicarte… -parecía una súplica.
Maciel sonrió con ternura y le acarició el pelo.
– Después, Airam, pero no creo que tengas nada que explicar. Lo importante es que alguien pueda quererlo.
Se abrazaron. Airam parecía quebrarse entre los brazos de Maciel, que se repuso antes y la apartó con algo de brusquedad.
– Bueno, bueno, ya está, nada de cursilerías. Hay mucho trabajo. -Fue hasta la ventana y abrió las cortinitas que daban al jardín, pero Airam no se movió. Aquel abrazo había condensado su vida entera y diluido antiguos miedos.
– ¿En qué pensabas? -preguntó Maciel.
– Pensaba en las extrañas vueltas que tiene la vida. Pensaba que nada es para siempre, que estamos todo el tiempo en movimiento, buscándonos, buscando nuestro verdadero lugar, el que nos corresponde. Y que es mejor así. Mejor que nunca terminemos de encontrarnos, Maciel. Mejor moverse, aunque duela. La quietud es la muerte.
– ¿Vos crees que nosotras estamos en movimiento?
– No sé que pensás hacer con tu vida, pero yo tengo planes.
– ¿Qué planes?
– Por ahora, caminar. Ese es mi plan. Tengo miedo a quedarme quieta.
Maciel percibió un movimiento leve detrás del cerco crecido. Estiró el cuello para ver por encima de las glicinas que crecían salvajes y estallaban en magníficos racimos violetas.
– ¿Qué hay? -preguntó Airam.
– Nada, el viento.
Por la calle desierta, la sombra del vendedor de escobas, seca, inmutable a través del tiempo, se alejó por última vez de la casa vacía.

Claudia Amengual nació en Montevideo, Uruguay, en 1969. Es traductora pública, docente de la Universidad ORT e investigadora en el área de la lingüística desde el enfoque socio-cultural. Coordina talleres de narración y escribe cuentos, algunos de los cuales han sido publicados y otros premiados en concursos. Es autora de las novelas La rosa de Jericó (2000, Punto de Lectura, 2005), El vendedor de escobas (2002, Punto de Lectura, 2005) y Desde las cenizas (Alfaguara, 2005).
***