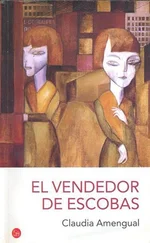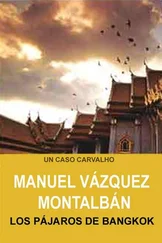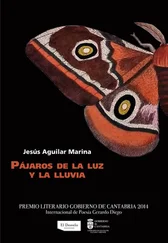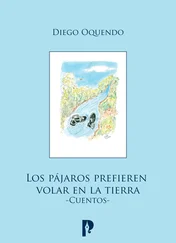Robert Brasillach
El vendedor de pájaros
Traducción de
Javier Ignacio Gorrais
| Brasillach, RobertEl vendedor de pájaros / Robert Brasillach. - 1a ed . - La Plata : Universidad Católica de La Plata, 2021.Libro digital, EPUBArchivo Digital: descarga y onlineTraducción de: Javier Ignacio Gorrais.ISBN 978-987-3736-43-81. Narrativa Francesa. I. Gorrais, Javier Ignacio, trad. II. Título.CDD 843 |
Título original: Le Marchand d’oiseaux
Foto de tapa por Rod Long en Unsplash @rodlong
© Editorial UCALP, 2021
© Javier Ignacio Gorrais, por la traducción
ISBN 978-987-3736-43-8
Impreso en Argentina.
Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723
Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por ningún medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabado, xerografiado o cualquier almacenaje de información o sistema de recuperación sin permiso del editor.
INDICE
Primera parte Primera parte
Capítulo primero
El vendedor de pájaros
Capítulo segundo
Destinos
Capítulo tercero
La primera advertencia
Segunda parte
Capítulo primero
Cara o ceca
Capítulo segundo
Felicidad
Capítulo tercero
Coaliciones
Capítulo cuarto
La madre
Tercera parte
Capítulo primero
Los ladrones
Capítulo segundo
Fantasmas
Capítulo tercero
Crónicas policiales
Capítulo cuarto
La dificultad de los sentimientos
EL AUTOR
EL TRADUCTOR
Primera parte
Capítulo primero
El vendedor de pájaros
Isabelle iba a menudo, en las tardes de verano, a sentarse en un banco del parque, donde ella estaba casi segura de encontrar a su amigo el vendedor de pájaros. Este llegaba con su corta barba descuidada, más blanca que gris, y dos jaulas que llevaba suspendidas de un palo, en equilibrio sobre el hombro derecho. Ella le preguntaba si había vendido pájaros. No había vendido. Hacía casi un año que Isabelle vivía en la Ciudad Universitaria, su viejo amigo jamás había tenido la ocasión de ejercer su comercio. Después de todo, ¿cómo sorprenderse? ¿Y qué puede llevar a un hombre decente a elegir un oficio tan decepcionante como el oficio de vendedor de pájaros? Uno no tiene, todos los días, necesidad de un pájaro, como se necesita pan o carne o incluso un paraguas. Una vez al año, como mucho, uno puede esperar encontrar a una portera que desea la compañía de un canario de las islas o a una dama sentimental que quiere aparear su cotorra azul. Luego, se vuelve al desempleo, se continúa paseando esos curiosos pensionistas, que necesitan muchas comidas y que le temen al frío.
—En invierno, verá —le contaba el vendedor de pájaros a Isabelle—, en invierno, nuestra profesión es muy difícil. Si no tuviera la costumbre, si no tomara tantos recaudos, todos mis pájaros morirían. Nunca tengo muchos, usted lo ve. Una jaula para las cuatro cotorras, una jaula para los canarios. Me quieren, me conocen e intentan no morir para no causarme dolor. Cuesta caro reemplazar un pájaro. Y yo no podría con los gastos que exige nuestra profesión si murieran demasiado a menudo. Ya es bastante doloroso para mí cuando vendo uno. Figúrese que ayer una dama me paró, en la calle, y miró las cotorras. Me preguntó los precios, lo que comían. Y luego partió; tuve mucho miedo.
Isabelle se reía con mucha alegría, puesto que había notado desde hacía mucho tiempo que su amigo el vendedor de pájaros era un artista y que habría desesperado si hubiera tenido que liquidar su mercadería. Se abastecía en la calle Du Vieux-Colombier: lo querían y le consentían precios. Solo paseaba sus pájaros dos veces al día, como mucho, por la mañana antes del mediodía y por la tarde durante dos horas antes del atardecer. El resto del tiempo, los dejaba en su ventana, abierta en verano, cerrada en invierno, y se dedicaba a sus ocupaciones que seguían siendo misteriosas para Isabelle.
Sus conversaciones, durante esas agradables noches de verano, nunca eran muy largas. Al cabo de una decena de minutos, el vendedor de pájaros levantaba amablemente su viejo sombrero plegado, que era un viejo sombrero de cazador, y, balanceando delante y detrás de él sus dos jaulas gemelas, descendía los senderos del parque para volver a su casa. Porque decía “mi casa”, como decía “nuestra profesión”, con el mismo orgullo modesto. E Isabelle se quedaba sola, esperando reunirse con sus amigos, sus amigas, que sabían que, a esa hora, no se la debía molestar.
Ella ignoraba dónde vivía el anciano: dos o tres veces, al salir de la Sorbona, lo había encontrado, pero él había hecho como si no la reconociera, como si ambos se hubieran encontrado en una calle poco honorable. Sin embargo, parecía vivir en las proximidades del Barrio Latino y por la tarde descendía, en efecto, hacia la avenida Du Parc y la calle Saint-Jacques. Pero Isabelle prefería permanecer en la ignorancia.
Alrededor de ella, el agradable jardín, obra maestra de París, adormecía suavemente bajo sus grandes globos brillantes a los enamorados, a las familias dispersas, a los niños por decenas y a los estudiantes de las Residencias Universitarias. Isabelle miraba el pabellón morisco, erraba un instante alrededor de una eminencia, donde percibía rocas artificiales y la agradable napa del lago, luego regresaba, por el pequeño café que se llama, creo, Chalet-du-Lac, al patio central de la Residencia Universitaria francesa, donde sus amigos, acostados sobre el césped, escuchaban los últimos discos norteamericanos.
Desde hacía mucho tiempo e incluso antes de vivir en la Ciudad Universitaria, a Isabelle le había gustado ese barrio de París, por lo general desértico, con sus amplias avenidas, sus vías férreas, sus residencias burguesas y sus jardincitos de las afueras. Como muchos otros, lo había descubierto una tarde en la que se sentía un poco triste. Esos días eran para ella días de paseo y de azar, y más tarde, en un plano de París, encontraba sus penas del pasado, tan dulces ahora, circunscritas a algún distrito excéntrico, delicadamente rodeadas con una línea malva o azul, por geografías inconscientes y sentimentales.
De esta manera, se acordaba de haber paseado su fastidio, el día en el que había reprobado en la certificación de Griego, en las calles judías que están detrás del Ayuntamiento y que todavía deben conservar algunos fragmentos de aoristos, algunos restos de Tucídides. El día en el que su mejor y más cruel amiga la había abandonado, había partido para La Villette y el canal Saint-Martin, cubriendo en su periplo de desolación una zona de París más vasta en una tarde que en todo el año.
En ocasiones, en esas calles desconocidas, se detenía y hablaba con el panadero, con el niño caído en el arroyo, con los cardadores de colchones y con las tejedoras. Sabía hablar, encontrándose de inmediato al nivel de los que abordaba y capaz de interpelar con la misma calma al ángel disfrazado o al ropavejero. Por prudencia, no se acercaba en absoluto a las chicas, pero lo lamentaba: le habían dicho que eran violentas, susceptibles. Todavía tímida, sin embargo, se decía: tal vez es a mí a quien esperan para reconciliarse con el universo.
De esta manera, se hizo amigos, una vendedora de diarios en Montmartre, una paseadora de hermosos sloughis en Auteuil, un millonario argentino, el último sin duda, en Passy, unas vendedoras de mejillones en los Gobelins. No hablo de amigos más fieles, como la anciana rusa que lleva violetas en los restaurantes de la calle Le Goff y de la calle Royer-Collard, o esa niña inocente que vende Le Montparnasse en los cafés, a veces, los días de miseria y hasta en los comedores de las escuelas.
Читать дальше