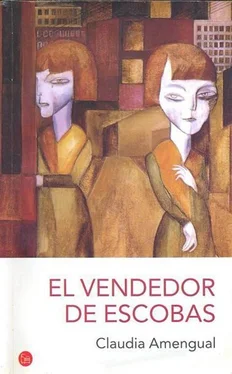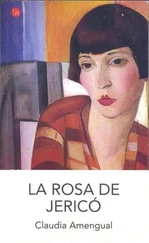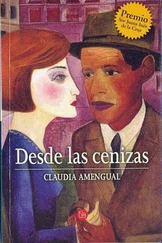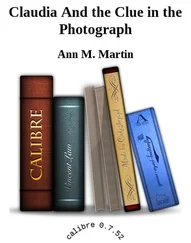– ¿Qué es?
– ¿Qué cosa?
– Eso.
– Nada.
– Eso rojo, ¿qué es?
– Nada, te dije, nada.
Su empecinamiento por ocultarme la realidad que ya empezaba a presentir como una verdad inmensa, puso todos mis sentidos en alerta. Cerré el libro de un golpe.
– ¿En qué andás, Felipe?
– Sin preguntas, ¿te acordás?-me contestó fingiendo serenidad.
– ¿De dónde sale el dinero? ¿Dónde trabajás?
– ¿Por qué no seguís estudiando, nena?
– No estudio más si no me decís…
– Pero ¿qué sos? ¿Escribana o policía? -Estaba asustado. Quería fingir molestia, pero estaba asustado. Le dije que no sólo no pensaba estudiar más sino que no me presentaría al examen si no hablábamos. La jugada me salió perfecta. Sabía que había tocado su punto débil. Nada en el mundo era tan importante para Felipe como mi título. Se sacó la gorrita y se acuclilló contra la pared, junto a la puerta. Parecía no encontrar las palabras exactas para suavizar una confesión demasiado dolorosa. Me alarmé. Aquello, sin duda, era más fuerte de lo que imaginaba. Me senté a su lado, en el piso, y le puse una mano en el hombro. Esa mínima calidez pareció animarlo.
– Hace años que trabajo en la calle. Lo que sea. Vendo de todo. ¡¿Qué sé yo?! Linternas, agujas, encendedores. No es gran cosa, pero tapa agujeros. Lo de las flores secas anduvo bárbaro. Vas a seguir haciendo, ¿no? Porque si no, me enseñás y yo me doy maña. Estoy tratando de colocarlas en unos kioscos. ¡Qué sé yo! -se rascó la cabeza. Estaba vencido por la vergüenza.
– Pero ¿y la pelotita roja?
Sonrió y la sacó del bolsillo. Me la dio. No era una pelotita. Era una nariz de payaso.
– Esto también. En las plazas.
– Felipe…
– Qué vergüenza, ¿no? El hermano de la escribana haciendo estas cosas. -No, Felipe, no.
– Pero no todo venía de ahí, no creas. Hago una cobranza puerta a puerta para un club. Además, tengo un trabajo fijo desde hace años.
– Ah, ¿y dónde es?
– En el cementerio.
– ¡¿Qué?!
– Sí, en el cementerio, alguien tiene que trabajar en el cementerio, ¿no? Y bueno, yo trabajo en el cementerio.
– Pero, ¿de qué?
– De lo que venga. Hice de todo. Hago de todo. Cargo coronas, ayudo en los entierros, limpio panteones, lo que venga… -pareció evadirse un momento del lugar-. Lo peor son las reducciones…
Yo no daba crédito a mis oídos. En un segundo vi frente a mis ojos la burbuja en la que había vivido durante todos aquellos años, gastando sin medida, ocupándome de mi apariencia, pensando que aquel dinero brotaba, simplemente.
– Son, son muy tristes. Y los familiares andan por ahí. Yo les digo que no se acerquen. Algunos me pagan para no tener que ver. Pero es feo. Mejor no te cuento, ¿para qué? Con el tiempo te vas acostumbrando, salvo con los niños. Con los niños uno no se acostumbra nunca. Es horrible. Cada vez que toca un niño hacemos sorteo para ver quién va. A nadie le gusta. Es un ambiente jodido el del cementerio. Todo el tiempo andás entre tristeza. Y bueno, también pasan cosas. Te vas acostumbrando.
– ¿Cosas?
– Cosas.
– ¿Qué cosas?
– ¿Qué sé yo? Hay cosas que a uno le parecen mal al principio, pero después te acostumbrás. ¿Cómo te explico? A veces, hay que abrir cajones que nadie reclama. Y bueno, cada uno saca lo que puede.
Lo miré con terror.
– No me mires así, Airam, nadie los reclama. ¿Para qué vas a dejar eso ahí? Mira que no es cualquier cosa, ¿eh? Hay anillos, cadenas, los dientes…
Me tapé la cara. Estuvimos así no sé cuánto. No podía parar de llorar. Me temblaba el cuerpo. Felipe también lloraba.
– Perdóname, nena.
Mi hermano había dejado de ser aquel sirviente fiel. Por primera vez, vi a Felipe como una persona.
– Perdoname, vos. No sabía, no sabía -me hubiera dado todas las patadas que merecía y que nadie me dio a tiempo. Pensé en cada uno de mis caprichos, en mis veleidades, en la ropa con la que me disfrazaba. Pensé en mi gran meta, mi pobre meta. Me sentí una ridícula. Qué vergüenza, por Dios, qué vergüenza. A costa de cuánto sacrificio había vivido hasta ese entonces una vida prestada.
Aquel beso abrió un universo de posibilidades que jamás me había permitido soñar. Fue cuando intenté la primera dieta, un método casero que, por supuesto, no dio resultado. Lo copié de Dolores, pero, claro, ella andaba en la sutileza de reducir centímetros y yo necesitaba bajar cincuenta kilos. El fracaso me cosquilleó con una frustración que no permití crecer y me lancé a una segunda dieta más rigurosa. Volví a la balanza. La coloqué junto a mi cama de manera tal que aterrizaba en ella al levantarme. Tenía con aquel aparato una relación ambivalente de amor y odio. Sabía cuánto la necesitaba, pero le temía a su sinceridad despiadada. Aquella cosita no se andaba con rodeos. Practicaba una dieta que hubiera sido el escándalo de cualquier médico. Ayunaba a duras penas durante el día y, por las noches, me daba unos atracones pantagruélicos que me dejaban exhausta. Nada más que el sabor de aquel beso me mantenía en pie. Andaba de un humor nefasto. En cuanto a Mario, estaba concentrado en la decoración del hotel y no volvió a hablar de cuestiones personales por mucho tiempo.
Fueron días espantosos. Tenía una permanente sensación de languidez trepándome desde el estómago a la boca como si mi cuerpo se hubiese transformado de golpe en un enorme agujero. A veces me mareaba, pero lo solucionaba con alguna bebida dulce y seguía como si nada. Bajé tres kilos la primera semana. No era mucho para el desafío que tenía por delante, pero me entusiasmó esa victoria y decidí ajustar los nudos de la dieta. Llegaba a la noche transformada en un animal. Pasaba el día con la mente puesta en ese momento en que cerraba la puerta de mi dormitorio. Comía con las manos, a dentelladas, me empujaba los alimentos, masticaba poco y tragaba con ayuda de agua. Después de aquellas sesiones quedaba tendida en la cama con ganas de morir. Me dedicaba a recrear en el pensamiento cada una de las palabras y gestos de Mario, la forma que tenía de mirarme, algún roce casual de nuestras manos. Siempre volvía al único beso y me preguntaba por qué no se había repetido. Entonces echaba a funcionar la culpa, aquella máquina trituradora, toda la culpa por no saber alentar los gestos que reclamaba.
Mario me habló una vez acerca de mi carácter, que me notaba cambiada, irascible. Le conté lo de la dieta. Se lo conté con vergüenza, como un humilde regalo que estaba preparando para él. Agradeció mi esfuerzo; después me dijo que lo valoraba y que le parecía bien que intentara mejorar lo que no me hacía feliz. Sugirió que viera un médico, pero lo rechacé. No sé cómo terminamos hablando de orgullo, respeto, consideración. Me pareció que Mario me sermoneaba, una actitud demasiado paternal para mi espíritu acostumbrado a deambular en solitario.
– Hasta ahí -le dije con un brazo levantado a la altura de su cara-. Ya tengo papá, no necesito otro.
– ¿No te das cuenta de que estás haciendo mal las cosas? Esto no se soluciona con recetas caseras. Necesitas ayuda, Maciel.
– Te parezco un monstruo, ¿no? Entonces por qué…
– ¿Qué?
– ¿Por qué me dijiste aquello?
– Porque te quiero en serio. Por supuesto que me gustaría verte mejor, pero no a costa de que te mueras.
– Vos no me querés nada. Vos no podés quererme. Mirame, Mario, no podés quererme.
Intentó acercarse, pero lo detuve.
– Maciel…-me dijo con tristeza.
– Nadie puede quererme. ¡Mirame, Mario, mirame! -le gritaba con una rabia que el pobre no merecía. Lo obligué a levantar la vista y sentí pena por los dos.
Читать дальше