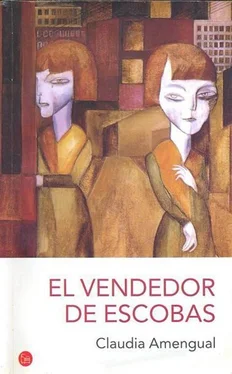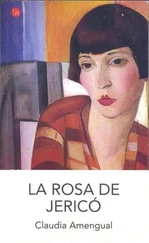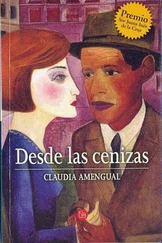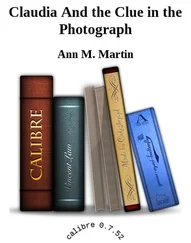Miré a Maciel con ojos desesperados.
– No, no creo que las vaya a echar. ¿Dónde vamos a encontrar a otra como tu madre? ¿Vos te pensás que papá no sabe eso, eh? Que puede mandarse a mudar tranquilo, olvidarse de todo, joder por ahí como si tuviera veinte años… No, Airam, eso no. Y si quisiera echarlas, algo se nos va a ocurrir, no te preocupes.
Doña Etelvina hizo anunciar la cena para las ocho y tres minutos. Las gemelas se rieron a carcajadas y mamá intentó explicarles que mejor no contrariar a la señora, que era mayor y todas esas cosas que en el fondo ocultaban sus miedos. Después corrió a preparar la comida y se percató de que no había recibido instrucciones acerca del menú. Encontró a doña Etelvina dando indicaciones por teléfono para que le hicieran llegar lo más pronto posible el resto de la ropa. Mamá se detuvo en seco y no se movió hasta que la señora terminó de hablar.
– Lo que quiera, lo que quiera -dijo displicentemente moviendo las manos como si espantara moscas-. ¿Les avisó la hora? Bien. ¿Cuándo es su día libre?
– No tengo, señora.
– Pero, ¡cómo! ¿Cuándo descansa?
Mamá hubiera deseado contestarle que de noche, pero temió que sonara a burla. Desde la partida de Dolores, no había podido tomarse ni un domingo libre. Se limitó a sonreír como hacía siempre que no tenía respuesta.
– El jueves, ¿le parece bien?
Mamá mantuvo la sonrisa y arqueó levemente las cejas en una pregunta.
– Si le queda bien para tomarse el jueves, digo.
– Sí, señora, pero las gemelas…
– No se preocupe por las gemelas, a ésas me las encargó muy bien el padre. Quedamos en el jueves, entonces -tomó nota en una pequeña libreta-. Y agregó:
– Vamos a hacer algunos cambios…
Mamá sintió ese temblor que precede a los terremotos subiéndole desde la planta de los pies. Se mantuvo todo lo firme que pudo mientras doña Etelvina, ajena a la angustia de la otra, se daba todo el tiempo del mundo para anotar, borrar y volver anotar. Por fin, levantó la cabeza.
– El sábado…
– ¿Señora?
– ¿Qué hacen las gemelas el sábado?
– Están poco en la casa, señora, sobre todo Viola. Maciel pasa mucho tiempo en su cuarto, pero Viola sale casi siempre y vuelve tarde o… -bajó la cabeza.
– O no vuelve -completó doña Etelvina impaciente ante la pacatería de mi madre que parecía despertar a la vida-. ¡Perfecto! Entonces el sábado, todos los sábados, me refiero, usted y su hija se van a mi casa después del té. Tengo una señora encantadora que está conmigo desde hace años, Berta se llama. Berta les indicará qué hacer.
A mí madre se le transparentó la sorpresa en el rostro.
– Planchar, ajustar botones, lo que sea, algo habrá -volvió a su libretita-. Entonces, bien, eso ya está. ¡Ah! el domingo la necesito aquí temprano. Después del almuerzo recibo gente, todos los domingos. No se preocupe por la comida, eso ya está solucionado, pero habrá que limpiar un poco, arreglar las mesas, ¡las mesas! -volvió a su libreta y anotó algo-. Le decía, servir, en fin, no somos más de veinte, ¿podrá sola?
– Claro, señora, usted me explica y…
– Perfecto, Felicidad.
Mamá tuvo vergüenza de corregirla, asintió y quedó perpleja, pensando qué estúpido nombre le había tocado en mala suerte.
A las ocho y tres estuvo la cena servida; doña Etelvina, a la cabecera, y mamá, que temblaba de pie, a su lado, como una momia absurda. Las gemelas, por supuesto, ni siquiera habían reparado en la hora. Dolores nunca se preocupó por inculcarles hábitos y el asunto de comer todos juntos no era más que una cursilería que molestaba bastante en el momento de preparar la agenda personal. De modo pues que doña Etelvina hizo señas para que mamá sirviera y cenó, impávida, permitiéndose incluso algún tibio comentario favorable con respecto al punto de la pasta, que mamá recibió como una condecoración.
– Vaya y dígales a esas insolentes que acaban de perder la mitad de la mensualidad -pidió mientras se limpiaba los labios con unos toquecitos suaves de la servilleta-. ¡Ah! Y dígales también que mañana las espero a las nueve menos siete para desayunar.
Viola escupió cuanta mala palabra sabía e incluso inventó alguna que venía a acomodarse al odio que le despertaba aquella mujer metida en la casa como un cáncer en expansión. Maciel rasgó el papel plateado de un alfajor. A cada mordisco le crecía una tristeza inexplicable, un vacío de afectos que ni siquiera la comida podía llenar.
* * *
Felipe desapareció por varios meses sin dejar más huella que una carta en la que explicaba que se había enrolado en la tripulación de un pesquero y que no volvería hasta el otoño. Mamá sufrió estoicamente la pérdida del único hombre que le había sido fiel y se limitó a esperar como había hecho siempre.
– Ojalá le den bien de comer -decía como todo anhelo.
– Ojalá gane mucha plata -respondía yo.
– Déjate de pensar en la plata, Airam. Siempre con lo mismo.
– ¿Y a vos no te gustaría vivir mejor?
– Cuando llegamos a esta casa, no teníamos ni para comer.
– Y con eso qué.
– ¿Te ha faltado algo? Tenés techo, comida, una educación que ni en sueños… Decime, ¿qué te falta?
Se ensombreció de pronto. Yo lo noté, pero no tuve piedad.
– Y vos, mamá, ¿te gusta lo que haces? ¿Pensás pasar el resto de tu vida limpiando?
– Es mi trabajo; si te da vergüenza…
– No es que me dé vergüenza, es que no entiendo cómo no te vienen ganas de vivir de otra manera. ¿O no los ves a éstos?
– Te digo que no sé a quién salís. A veces me asustás, Airam. ¿Vas a pretender ser como ellos?
– ¿Y por qué no?
– Porque nosotros somos pobres, pobres, ¿querés que te lo repita?
– ¡Vos serás pobre! -le grité-. Y si te gusta ser sirvienta, allá vos; pero yo quiero otra vida.
Cada vez que recuerdo esa discusión, quisiera volver el tiempo atrás para ahorrarle a mi madre el sufrimiento que esa tarde le causé. Quizá dentro de unos años, algún hijo mío me enfrente de ese modo a sus reclamos y ese día, espero tener la sabiduría necesaria para entender que no será crueldad, sino puro miedo.
* * *
Durante aquellos meses no tuvimos noticias de mi hermano. Mamá no pudo permitirse un segundo de desesperación porque todavía nos rondaba el fantasma del despido; así que se tragaba la angustia por el hijo desaparecido y se esforzaba en rendir por dos. Parecía una burra de carga, mi madre, y yo confundí su entrega con bruteza pura y simple. Me daban vergüenza sus uñas carcomidas, con una débil línea oscura bordeando la cutícula como una marca crónica de que nunca iba a salir de sirvienta. Me daba vergüenza el olor a hipoclorito que despedía su piel, tan distinto de los perfumes que me había acostumbrado a oler en otras partes. Me daba vergüenza su único vestido, que ya llevaba el signo de los años en la tela descolorida, y los zapatos horribles que apenas contenían sus pies hinchados. Me daba vergüenza que dijera haiga y ajuera, pero no tuve agallas para corregirla. Me daba vergüenza mi madre, lo confieso, aunque nunca dejé de quererla. De algún modo, que entonces no podía explicarme, veía a mamá como el ancla a un pasado miserable del que quería desprenderme a toda costa. Eso era ella, un recordatorio de mis orígenes y, lo peor, una muestra viviente de lo que podía llegar a ser mi futuro. Si hubiera podido poner en palabras lo que sentía… Pero era una adolescente, iba a los tumbos guiada por la torpe soberbia del que cree que todo lo sabe. No hablé y lo lamento.
Fue en mayo. Antes de que amaneciera. Recuerdo ese detalle porque fue la primera noche que pasé sin dormir y me impresionó el color del cielo, rosado, un rosado intenso que no tienen los atardeceres. No se me cayó ni media lágrima. No grité. Tampoco sentí tristeza. Nada. Me convertí en un ente, una masa humana que cumplía trámites y hacía las diligencias necesarias. Hasta Viola se sorprendió con mi aparente frialdad.
Читать дальше