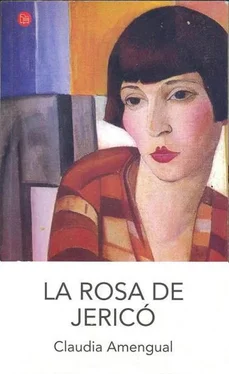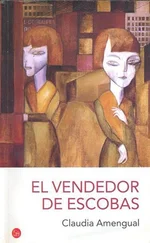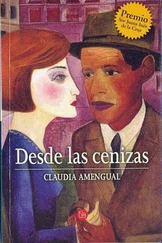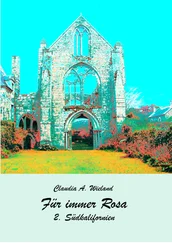A los quince días ya le había dado la segunda paliza, menos fuerte que la anterior, pero que sellaba su destino de mujer golpeada. La tercera fue una mañana en que él quiso hacer el amor a lo bestia y ella suplicó hasta sublimar el deseo en furia y transformar las caricias en golpes, uno y otro y otro más y ella que esquivaba como podía y gritaba de dolor; y verla sufrir fue para él como el alivio del orgasmo, porque después de dejarla extenuada, tendida en la cama, se duchó y se fue a trabajar. Ese día, Elena pensó por primera vez en escapar, pero fue la certeza de la soledad o quizás el no saber cómo pedir ayuda lo que finalmente hizo que desistiera.
Aceptó su suerte como si al nacer la hubieran predestinado a la infelicidad. Seguiría con Juan tratando de complacerlo, sin alterarlo, hablando poco, pensando menos, y así transcurriría su existencia hasta que llegara la muerte. ¡Ah! ¡La muerte! Ser libre y volar, volar, volar tan alto que nadie pudiera alcanzarla, ni gritarle, ni hacerla sentir una porquería. La muerte, la libertad, el descanso, la paz. ¿Morir ahora? No, no tenía valor. ¿Cómo lo haría? ¿Acaso es tan fácil morir? Morir por elección es tan difícil como vivir eligiendo. Sólo eligen morir los cobardes o los muy valientes; y Elena no era ni lo uno ni lo otro.
Sus días transcurrían convertida en un satélite patético, desperdiciando juventud. Se levantaba antes que él, y lo primero era preparar el mate que, desde aquella nefasta tarde, se había vuelto un objeto de culto y su elaboración, un ritual minucioso. Cuando él se levantaba, ella debía calcular sus movimientos para que, al volver a la pieza luego de ir al baño, encontrara el mate pronto. ¡Ay de ella si estaba tibio! Entonces, el miedo podía olerse en el aire, mientras él probaba el agua y ella lo miraba temblando. Algunas veces suspiraba aliviada si él seguía chupando sin levantar la mirada, y otras debía esquivar los tortazos como podía, tapándose con un repasador o metiéndose como un perro debajo de la mesa.
Antes de marcharse, él le depositaba un beso limosnero en la frente, le pellizcaba el trasero o le prometía inmundicias para cuando regresara por la noche, tomaba la vianda de plástico y salía. Durante las horas en que estaba sola, jugaba a ser todo lo que soñaba. Limpiaba la pieza varias veces, preparaba algo para la cena y se hacía la torpe ilusión de ser una esposa feliz que esperaba ansiosa la llegada del marido. Las tardes se le hacían eternas y había caído en la fácil tentación de estaquearse frente a la tele y empacharse con las historias huecas de las telenovelas tupidas de hijos prestados, incestos al por mayor y muchachitas pobres que, la mayoría de las veces, se creían el cuento del patrón y terminaban preñadas y sin trabajo. En las desgracias ajenas Elena proyectaba su tristeza y así pasaba horas llorando frente a la pantalla.
Hacía tiempo que no pensaba en volver a estudiar. Había dejado algunas materias pendientes, pero sólo imaginar la reacción de Juan la hacía renunciar a cualquier posibilidad de completar el bachillerato; además, estaban los moretones y las marcas que no tenía ganas de explicar. Hasta se había convencido de que no le interesaba. Así, el embrutecimiento paulatino se le deslizó en el alma sin que ella notara el cambio, ni siquiera cuando daba vuelta su mente de adentro hacia afuera y no lograba encontrar el sustituto para alguna mala palabra. Tanta tele y tanta silla y tanto mate con bizcochos le habían ensanchado todo lo ensanchable, y estaba fea, con más kilos de exceso que los pocos años que tenía, presa de un terrible círculo: cuanto más la humillaba Juan, más se hundía en su universo fofo de telenovela, y más repulsión le causaba a él que más la denigraba, y más se refugiaba ella con sus falsas heroínas; y así hasta el límite mismo de la dignidad.
Como una semilla, había comenzado a germinar en ella el sueño loco de ser madre. Era un poco por instinto, algo por soledad, mucho porque pensaba que Juan se enternecería con un hijo y todo volvería a ser como al principio. Entonces se dejó ir y transformó el sexo en un martirio aceptable. A los dos meses ya había notado la primera falta y decidió esperar otro mes para estar segura. Cuando los días pasaron sin novedad, pidió hora para ver al médico y confirmar lo que ya sabía. Esa tarde esperó a Juan con un poco de maquillaje y se perfumó con la colonia de afeitar. Había servido una mesa especial, con el único mantel y un florerito en el que había puesto dos humildes margaritas robadas de un jardín. Cocinó lo que pudo comprar, y agregó el detalle de un vino barato que se llevó las últimas monedas.
El entró con la misma displicencia de costumbre, pero no pudo ocultar la satisfacción al ver la mesa tan bien puesta y percibir el olorcito dulzón de los tomates y el orégano. Ella esperó a que él terminara el segundo plato y, a falta de postre, decidió que ése era el momento ideal para darle la buena noticia. "Vamos a tener un bebé." Las palabras sonaron como tambores en el espacio húmedo del cuarto, rebotaron en los vidrios y quedaron presas retumbando como un eco que ella se encargó de repetir ante la expresión lívida de él. Cuando Elena estiró los brazos para tomarle las manos, fue como si lo despertaran de un pésimo sueño. Dio vuelta la mesa y se ensañó con ella como nunca mientras le gritaba: "¡Hija de puta! Ya te voy a enseñar yo a hacerte la viva. ¿A mí me vas a pasar? ¿A mí?".
Los golpes venían de todos lados, como si tuviera mil puños y una fuerza incontenible. Las patadas iban al vientre y ella se arrollaba sobre el piso como una oruga y se protegía con las manos, arqueando la espalda, gritando de pánico y dolor. Juan no podía oírla, se había hundido en su furia y estaba ciego; ni siquiera oyó cuando se abrió la puerta y entraron vecinos hartos de compartir la vergüenza de saber y no animarse. Esta vez, pensaron que la mataba y se decidieron a intervenir. Elena fue a parar al hospital y Juan a la comisaría.
Las dos semanas que estuvo internada sirvieron para ordenar las ideas. En la cabeza de Elena se mezclaban las más extrañas sensaciones. Un momento, era la ira; al otro, una melancolía aplastante que la dejaba más débil aún. Una única cosa estaba clara en medio de la vorágine de pensamientos: nada quería de Juan, y mucho menos un hijo. Pensó en su madre, pero de inmediato desechó la idea porque otra humillación la mataría.
Pasaba los días mirando la aguja clavada en la vena del antebrazo, deseando arrancarla y morir sin más compañía que la vieja de la cama de al lado que se pasaba las noches aullando de dolor y los días durmiendo como una marmota. Elena temía que llegara la noche y comenzara el lúgubre concierto de quejidos. Sentía pena por la muchacha a sueldo que venía a matar el hambre junto a la cama de la moribunda a cambio de unos pocos pesos que la familia le tiraba para sacarse de encima el lastre de estar velando por adelantado. Como Elena estaba sola y no parecía tener a nadie que se interesara por ella, la muchacha le alcanzaba el agua y hasta llegaba a darle de comer en la boca mientras la vieja dormía, y las dos pedían en silencio que estuviera muerta para no tener que pasar por otra noche de horror.
Se llamaba Corina y tenía menos años que los que delataba su piel seca y su mirada, seca también. Había llegado a la ciudad como tantas, en busca de un sueño, sin saber exactamente cuál, pero con la certeza de que cualquier cosa sería mejor que la miseria sin horizonte de sus pagos. Como muchas, encontró otro infierno. Corina había entrado en la prostitución cuando tenía diecisiete apenas, y no tuvo tiempo de aprender la diferencia entre sexo y amor. Se convenció de que nada más podía esperar de la vida que complacer a los clientes, cuanto más rápido mejor porque podía hacerlo más veces, llevarle la plata al fulano y agradecer su protección, sin la cual vaya a saber qué hubiese sido de ella. A los veinte ya llevaba cinco abortos, "culpa de los condones pinchados", decía, por donde también se coló el virus maldito que la estaba matando de a poco. Por eso, cuando Elena soltó su pena y le contó de ese hijo que venía, Corina no dudó en darle la dirección de una clínica donde por algunos pesos le solucionaban el problema, y la tranquilizó contándole su historia con la esperanza de que, en la comparación, Elena encontrara consuelo.
Читать дальше