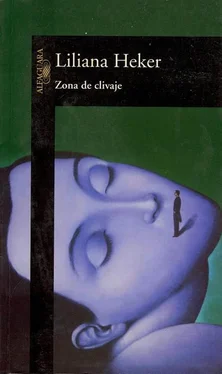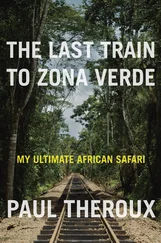– Eso te pasará a vos. Yo me acuerdo que cuando tenía catorce años leí Los gobernantes del rocío. Vieras, la chica abría las piernas y zácate, momento sagrado. Gran alegría. Para ella y para él, una suponía. Después gran mensaje final esperanzado acerca del hijo, que en el libro venía a ser el futuro, un mundo mejor y todo eso.
– Claro, sí, también están los que lo hacen a lo bruto. Lo triste es que uno tiene su estilo. Y ellas esperan. ¿Qué esperan? No se sabe. Tienen una especie de idea grandiosa, no sé. Vos les decís que se cuelguen de la araña y se cuelgan de la araña, pero no saben bien para qué, ni por qué no, ni qué quieren.
– Sonso. Una mujer llega a la cama totalmente en ayunas. Piensa que sólo para ella las cosas son tan difíciles. Que para las otras todo habrá sido soplar y hacer botellas. Qué te puedo decir: una llega con una idea muy lírica y una gran ignorancia.
– No, eso era antes. Ahora es peor. Antes se sentían grandes pecadoras. Creían que estaban haciendo algo prohibido y sublime. Ahora creen que es sano. Se lo han dicho en la escuela, no sé. Saben las palabras de todo, pero no tienen ni idea de a qué aplicarlas, ni cuándo.
– Es lo mismo, Alfredo. Una anda a tientas. Te enseñan todo o te ocultan todo -a toda velocidad, se empezó a pintar un ojo-. Pero nadie te dice lo único que hay que saber. Que el amor, como todo lo demás, es un largo aprendizaje. Hablo de todo eso que hace que sientas el cuerpo, no sé, como una campana. O como una copa de cristal. Que cada pequeño roce lo haga vibrar y no haya dos veces en que vibre de la misma manera -se dio vuelta-. En fin, qué van a saber ustedes de esas cosas.
– No me mires la bragueta. Más te quisieras.
– La verdad que debe ser raro, no -e Irene se empezó a delinear el otro ojo-. Como sentir todo en un solo punto, y que para colmo está fuera de uno.
– Cómo, fuera de uno. Estará fuera de vos, tarada.
– Bueno, igual a mí me preocuparía mucho eso de tener algo que no puedo gobernar a voluntad. Yo haría largos ejercicios de concentración, a ver si consigo que la cosa se levante cuando quiero -y empezó a contar las monedas para el colectivo-. En fin, se ve que la naturaleza es sabia. Yo como hombre sería un fracaso, me parece.
– Te acostumbrarías, mirá. Tiene su encanto, para qué nos vamos a engañar.
– Me imagino, sí -dijo Irene, y le dio un ligero beso de despedida. Desde la puerta, sacudió el dedo índice y se animó a decir-: Y sé una cosa que la Cecilia ésa ni siquiera puede soñar. Lo que es tener diecisiete años y conocerte a vos cuando todavía te las podías dar de pendejo.
Y recordó una tarde por Lavalle, corriendo los dos abrazados bajo la lluvia, casi aullantes de felicidad porque acababan de escandalizar a un mueblero.
– Bueno, no te vas a creer que conocerme a los cuarenta y tres es una experiencia desdeñable -dijo él, antes de que Irene cerrara la puerta.
(La lluvia había estallado como un himno y corrieron a refugiarse a una mueblería. Un hombre pelado de impecable traje gris y sonrisa servil se les acercó con pasitos de pájaro. Se llevó una mano al pecho y les hizo una reverencia.
– Qué desea, señor-dijo, obsequioso.
– Una cama.
La respuesta de Alfredo fue tan rápida e inesperada que Irene, cautelosa, lo observó de reojo. Entonces él le dirigió una franca mirada libidinosa. Tal vez hay que hacer notar que Irene, a los diecisiete años, podía parecer de trece. Mojada por la lluvia, los ojos sin pintar.
El mueblero sin duda había advertido la mirada porque desvió la vista con aire culpable.
– ¿De una plaza? -dijo, para hacerse el disimulado.
– De dos -dijo Alfredo, y puso los ojos en blanco-. Si no hay de tres, ja, ja.
El hombre los estudió con desconfianza. Joven degenerado y nínfula corrompida, pensó Irene que el hombre pensaba.
– ¿Algo así? -el hombre señalaba con desgano una cama versallesca.
Alfredo levantó el colchón y revisó el elástico con aire entendido.
– El elástico parece excelente -dictaminó al fin.
– ¡Y el capitoné! -dijo Irene, ya totalmente posesionada.
– Sí, el capitoné también es muy sólido -dijo Alfredo, sin dar muestras de que se movía en suelo resbaladizo.
El mueblero lo fulminó con la mirada.
Señor -dijo, señalando el respaldo tapizado-, el capitoné es de raso de pura seda natural, como podrá apreciar.
– Lo estoy apreciando, señor -dijo Alfredo con gran presencia de ánimo-, y le diré que me parece un poco delicado para el uso. ¿No tendrá algo más rústico?
No, rústico nada; ¿tal vez el señor desearía ver algo escandinavo? No, demasiado moderno, demasiado moderno para el pasatiempo más antiguo, je, je.
– Je, je -replicó el mueblero, desesperado.
– Usted se ríe, claro -dijo Alfredo-. Usted todavía puede reírse.
El hombre adquirió un aire extraordinario; parecía decidido a demostrar que no sólo esta vez, más bien nunca en su vida se había reído de nada.
– Yo no me reí, señor -dijo, bastante agitado.
– Lo que no sé -dijo Alfredo como si la preocupación o la tristeza le hubieran impedido escuchar las palabras del mueblero- es si usted todavía sería capaz de reírse si estuviera en nuestro lugar.
Y ahí nomás le empezó a contar una historia en la que ellos dos se encontraban todas las noches en alguna plaza y eran ahuyentados como perros en celo por vigilantes sin alma, porque en esta tierra, señor, hacen pedazos el amor, el amor limpio, el amor del macho y la hembra. Pero felizmente tres días atrás un lechero amigo les había facilitado el fondo de un galpón y desde entonces andaban buscando una cama como Dios manda.
El hombre transpiraba.
– Entiendo, entiendo -dijo-, pero me parece que todo esto no me corresponde.
– No le corresponde, me hace gracia -dijo Alfredo-. Así que no le corresponde. Y claro, cómo le va a corresponder si usted se acuesta cada noche junto a su Malvina, en una buena camita, y piensa: qué bueno, la noche se hizo para dormir. Salga a la calle, señor, salga a la calle -lo apuntó con el dedo y el hombre reculó-. Va a ver en qué quedan sus malvinas y sus buenas noches. ¡Muéstreme una alfombra!
– ¿Una alfombra, Alfredo? -dijo Irene, verdaderamente tomada por sorpresa.
– Una alfombra, sí, una alfombra. Qué tanto remilgo.
Hubo un fulgor, una chispita de ira en los ojos del mueblero. Pero se apagó. Con docilidad caminó hasta el fondo del negocio y volvió con algo amplio y peludo, de color azul eléctrico, que desplegó ante ellos.
Alfredo le dijo a Irene que lo probara. Ella lo frotó con el antebrazo.
– Para mí, pica -diagnosticó.
El mueblero, agobiado, fue y volvió con una alfombra imitación persa.
– Esto me parece que puede andarles -dijo.
Sin duda se le escapó, porque la cabeza calva se le puso color carmesí. Fue el momento clave, la aparición de la grieta, la muestra de la hilacha.
Alfredo clavó los ojos en él.
– ¿A usted le parece decente todo esto? -dijo.
– ¿ Todo esto, señor? -el mueblero parecía aterrado.
Alfredo lo miró como mira el fullero de la película al que marcó el as de corazones.
– No se haga el desentendido; usted sabe bien a qué me refiero -dijo-. Yo le estoy arruinando la vida a esta chica. Ah, se le ponen coloradas las orejas, quiere decir que lo pensó. Usted pensó desde el principio que yo la estoy corrompiendo, ¿verdad? Y, sin embargo, ¿qué hizo? ¿Me puso en mi lugar?, ¿me dio una buena lección de dignidad? ¡Nada de eso! Se limitó a mostrarnos camas y alfombras. Claro, ya entiendo, ni me lo diga, el negocio es el negocio. ¿Pero usted pensó, por un segundo al menos pensó que esta criatura corrompida podría ser su hija?
Читать дальше