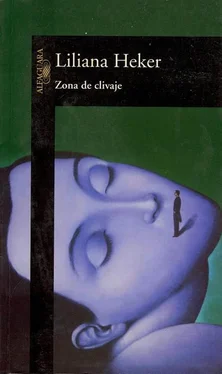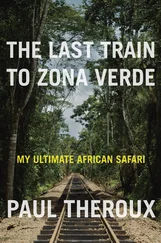No era la primera vez que le pasaba. Como un empujón de vida, algo en su corazón que gritaba “levántate y anda”, una fuerza desmesurada que sin embargo estaba dentro de ella, ¿o en el reparto no le había tocado una porción tan insolente de alegría de vivir que a veces creía morir de ebriedad? Su voluntad era tan poderosa que podía hacer llover, iluminar cielos plomizos, inventar la belleza donde no había estado, epa, epa, a dónde vas tan apurada mamita. ¿Eh?
Se sobresaltó pero consiguió sobreponerse y no detenerse en seco: tenía experiencia en estas cuestiones. Alguien que de pronto le decía “te vas a caer” o “adónde vas tan apurada, mamita”, y la hacía tomar súbita conciencia de que estaba corriendo en plena calle como si todavía tuviese cuatro años y estuviera tramando universos grandiosos en el comedor de la calle Bulnes.
Hizo lo de siempre en estos casos. Siguió corriendo como si nada de esto la sorprendiera y estuviese realmente muy apurada. En la esquina sí se detuvo y empezó a mirar con inquietud la transversal, con la expresión desalentada de quien comprueba que alguien importantísimo acaba de escapársele. Después se encogió de hombros y siguió caminando con normalidad.
Eran las seis menos veinte cuando entró en el cubículo de las máquinas. El viejo estaba encorvado, con la cara metida en una Underwood antiquísima y reluciente.
– Buenas tardes -dijo Irene.
El viejo parecía perseguir algo pequeño y escurridizo en el interior de la Underwood.
– Buenas tardes -repitió Irene.
– Piano, piano -dijo el viejo sin levantar la cabeza-. Las cosas hay que hacerlas con amor, ¿sí?, o no hacerlas. ¿Usted me trae su máquina para que se la arregle? Muy bien, yo se la tengo acá, se la trato a cuerpo de rey y la voy exigiendo de a poquito hasta sacarle todas las mañas. Pero no me apure si me quiere sacar bueno. Ah, ta ta, acá está -parecía sostener algo entre el índice y el pulgar; se irguió satisfecho-. Mire esto -extendió la mano hacia Irene-. ¿Sabe qué es?
Irene observó con atención, le habría gustado ser amable con una persona tan fervorosa. Pero todo lo que veía era un alambrecito muy fino y medio retorcido. No tenía ni la más pálida idea de qué podía ser eso.
– La verdad, no sé -dijo.
– Un alambrecito -dijo el viejo. Natural, ¿por qué las cosas iban a ser más complicadas de lo que parecían?-. ¿Sabe los problemas que trajo?
Pregunta retórica. Esta vez no la agarraba.
– Me imagino. Ya estará mi máquina, ¿no? La Remington setecientos que no tenía jota y.
– Ya me acuerdo, cómo no. La niña apurada. ¿Y su papá no vino hoy?
Así que todavía la tomaban por su hija, viejito de amores turbios, sabés que te confundió con mi papá, insidiosa le iba a decir. Y él lo más peripuesto, pavoneándose ahora mismo con la mirona.
– No es mi papá.
– No será su marido.
– No es mi marido.
Ni tu novio, ni tu amante, sino quien más te ha querido. Con eso, tengo bastante. Te quiero, se le cruzó. Totalmente a destiempo.
El viejo se encogió de hombros.
– En fin, mejor ni le sigo preguntando. Hoy en día ya nadie sabe cómo llamar a las cosas, por eso andan todos tan nerviosos. Antes era otro lirismo; usted tenía el filito, después entraba a la casa y era el novio, y un día se casaba y era el marido. Pero hoy todo es un viva la Pepa, en fin, que cada uno se rasque para sí -había sacado la Remington de un estante; la apoyó sobre la mesa-. Acá la tiene, mire -tecleó con suavidad, hizo correr el carro, lo hizo retroceder con extrema delicadeza-. Un avioncito -dijo con orgullo y le indicó con un gesto que probara ella.
Irene escribió: “Soy Irene Lauson”. Leyenda de náufrago, pensó.
– Sí, un verdadero avioncito.
Sobre todo para llevársela upa, pensó. El viejo dijo:
– Y cómo la piensa llevar.
Irene se encogió de hombros.
– Puesta.
El viejo se rió con ganas. Le chispeaban los ojos.
– Lindo, lindo, usted es una chica divertida, así me gusta. Pero le aviso que con la máquina no va a poder, ¿sabe cuánto pesa?
Irene no cayó en la trampa. Silencio.
– Catorce kilos doscientos -dijo al fin el viejo.
Irene trató de imaginar en qué curiosa contingencia habría tenido el viejo que pesar la máquina.
– Tomo un taxi -dijo.
– No llega. No llega ni a la puerta. ¿Vio lo que son estos pasillos? -Irene había visto (y hasta con cierta fascinación la primera vez) lo que era esta desvencijada e interminable casa en cuyo primer piso el viejo tenía su oficina o como quiera que se llamase este minúsculo cuarto atiborrado hasta el techo de máquinas de escribir-. Para no hablar de la escalera.
– A que sí -dijo Irene.
Y con un violento envión levantó la máquina. La columna estuvo a punto de entregarse de entrada, decir esto es demasiado para mi delicada arquitectura, pero Irene sabía que no, que ahora nada en el mundo la haría abandonar los catorce kilos doscientos de su Remington, aunque los sentía, ah si los sentía durante el recorrido de este pasillo infinito, captando en la nuca la mirada del viejo incrédulo, aunque tal vez admirándola, por qué no admirándola, por qué no pensando que este empecinamiento en ir más allá de las propias fuerzas también era un acto de amor aunque qué diablos le tenía que importar lo que pensara el viejo ese que sólo conocía de ella su espalda nada atlética cargando absurdamente una máquina pesadísima, y se vio alguna vez cosa más incómoda que cargar una máquina de escribir, qué tentación de dejarla acá mismo, al pie de la escalera, qué le importaba al fin y al cabo si el mundo no se iba a venir abajo si ella abandonaba su carga, hasta podía pedir auxilio a gritos, ayúdenme hijos de puta, ¿no se dan cuenta de que peso cuarenta y siete kilos y me voy a ir en banda en esta podrida escalera?, por favor sálvenme, y sin embargo sabiendo que no, que bajaría la maldita escalera aunque fuera rodando, cosa altamente probable ya que las escaleras en general solían producirle vértigo o una especie de asombro de no caer, ¿o no era un pequeño acto milagroso apoyar la planta justo dentro de la brevísima plataforma de un escalón y no un centímetro más allá, riesgo que se repetía hasta el espanto cada vez que bajaba un nuevo peldaño?, y para colmo ésta era empinadísima y tirando a afinarse en las curvas, eso sin contar a la poderosa, a la que significativamente apoyaba contra su vientre y sostenía con cada partícula de su cuerpo, lo que no le dejaba ver los escalones, y sin embargo no la iba a dejar, toda su energía se concentraba en la causa y nada quedaba en el reino de lo imposible, como cuando partió la manzana, ella y Alfredo en una reunión estúpida, frutas en una frutera y un anteojudo charlatán diciendo que era posible, si uno se concentraba debidamente, partir una manzana en dos con las manos, lo que desencadenó una especie de furor inútil entre los asistentes hasta que la manzana llegó a Irene y entonces (le dijo después Alfredo) yo te miré la cara y estuve seguro de lo que iba a ocurrir. No es para menos, le dijo Irene, me tenían podrida todos esos idiotas y sobre todo esa rubia que estaba al lado tuyo y que se las había dado de lánguida con la manzana en la mano como si ser desnutrida resultara un síntoma de femineidad irresistible. Así que, furibunda e inspirada, agarró la manzana como si toda la vida le fuera en eso o como si se tratase de la cabeza de la rubia o vaya a saberse de quién y, antes siquiera de meditar que ella de ninguna manera podía tener fuerza para partirla, concentró todo su poder -un poder oculto que le venía a ráfagas, mi genio es demasiado breve (escribiría después) pero de una intensidad capaz de mover montañas- y la separó en dos, dos magníficas mitades que un segundo más tarde, con una sonrisa que no le cabía en la cara, mostraba una en cada mano ante la incredulidad de todos los presentes. Salvo de Alfredo, que siempre había creído en Irene más que ella misma -lo que la obligaba a vencer sus propios límites, ya de por sí exagerados-, de ahí que seguramente iba a decir “yo ya sabía” cuando Irene, mañana, le contara este azaroso descenso, pero ¿por qué imaginarse ella contándoselo como si sólo esa posibilidad le diera sentido a este venir cargando el objeto más suyo que ha tenido desde que tuvo objetos? ¿O desde que tuvo objeto? Shh. No tanto shh que hay varias cositas que aclarar ahora que, según parece, estamos llegando a la hora de la verdad; ante todo, eso de que el objeto sea tuyo.
Читать дальше