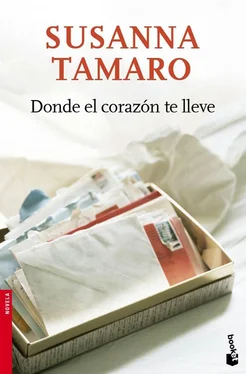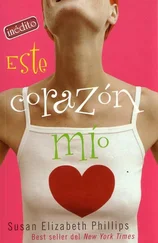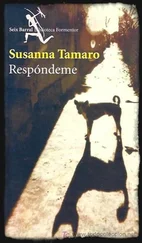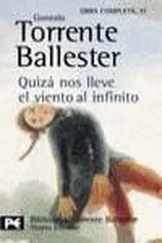Del mismo modo que tú estás empapada de una inquietud salvaje y desprovista de nombre, así tu madre estaba empapada de ideología. Para ella era una fuente de reprobación el hecho de que yo hablase de cosas pequeñas y no de las grandes. Me tildaba de reaccionaria y enferma de fantasías burguesas. Según su punto de vista yo era rica y, en tanto que rica, entregada a lo superfluo, al lujo, naturalmente proclive al mal.
Por cómo me miraba a veces, yo estaba segura de que, en caso de haber un tribunal del pueblo presidido por ella, me habría condenado a muerte. Yo tenía la culpa de vivir en una torre con jardín en vez de en una barraca o en un piso del extrarradio. A dicha culpa se añadía el hecho de haber heredado una pequeña renta que nos permitía a ambas vivir. A fin de no cometer los errores que habían cometido mis padres, me interesaba por lo que decía o, por lo menos, me esforzaba por llevarlo a la práctica. Nunca me burlé de ella ni jamás le di a entender hasta qué punto era extraña a cualquier idea totalizadora, pero de todas formas ella debía percibir mi desconfianza ante sus frases hechas.
Ilaria fue a la Universidad de Padua. Hubiera podido muy bien ir a Trieste, pero era demasiado intolerante como para seguir viviendo a mi lado. Cada vez que le proponía ir a visitarla me contestaba con un silencio cargado de hostilidad. Sus estudios avanzaban muy lentamente, yo no sabía con quién compartía la casa, nunca había querido decírmelo. Como conocía su fragilidad, estaba preocupada. Había ocurrido lo del mayo francés: universidades ocupadas, movimiento estudiantil. Oyendo las pocas cosas que me contaba por teléfono, me daba cuenta de que ya no lograba seguirle el paso, estaba siempre muy enardecida por algo y ese algo cambiaba constantemente. Obedeciendo a mi papel de madre, intentaba comprenderla, pero era muy difícil: todo estaba agitado, todo era escurridizo, había demasiadas ideas nuevas y demasiados conceptos absolutos. Ilaria, en vez de expresarse con palabras suyas, enhebraba un eslogan tras otro. Yo temía por su equilibrio psíquico: el hecho de sentirse miembro de un grupo con el que compartía las mismas certezas, los mismos dogmas absolutos, reforzaba de una manera preocupante su natural tendencia a la arrogancia.
Cuando llevaba seis años en la universidad me preocupó un silencio más prolongado que los anteriores ,y cogí el tren para ir a verla. Nunca lo había hecho desde que estaba en Padua. Cuando abrió la puerta se quedó aterrorizada. En vez de saludarme, me agredió: «¿Quién te ha invitado? -y sin darme siquiera el tiempo de contestarle, añadió-: Deberías haberme avisado, justamente estaba a punto de salir. Esta mañana tengo un examen importante.» Todavía llevaba el camisón puesto, era evidente que se trataba de una mentira. Simulé no darme cuenta y le dije: «Paciencia, quiere decir que te esperaré, y después festejaremos juntos el resultado.» Poco después se marcho de verdad con tanta prisa que se dejó sobre la mesa los libros.
Una vez sola en la casa, hice lo que cualquier otra madre habría hecho: me di a curiosear por los cajones, buscaba una señal, algo que me ayudase a comprender qué dirección había tomado su vida. No tenía la intención de espiar, de ponerme en plan de censura o inquisición, estas cosas nunca han formado parte de mi carácter. Sólo había en mí una gran ansiedad y para aplacarla necesitaba algún punto de contacto. Salvo octavillas y opúsculos de propaganda revolucionaria, no encontré nada, ni un diario personal o una carta. En una de las paredes de su dormitorio había un cartel con la siguiente inscripción: «La familia es tan estimulante y ventilada como una cámara de gas.» A su manera, aquello era un indicio.
Ilaria regresó a primera hora de la tarde. Tenía el mismo aspecto de ir sin aliento que cuando salió. «¿Cómo te fue el examen?», pregunté con el tono más cariñoso posible. «Como siempre -y, tras una pausa, agregó-: ¿Para esto has venido, para controlarme?» Yo quería evitar un choque, de manera que con tono tranquilo y accesible le contesté que sólo tenía un deseo: que hablásemos un rato las dos.
«¿Hablar? -repitió incrédula-. Y, ¿de qué? ¿De tus pasiones místicas?»
«De ti, Ilaria», dije entonces en voz baja, tratando de encontrar su mirada. Se acercó a la ventana, mantenía la mirada fija en un sauce algo apagado. «No tengo nada que contar; por lo menos, no a ti. No quiero perder el tiempo con charlas intimistas y pequeñoburguesas.» Después desplazó la mirada del sauce a su reloj de pulsera y dijo: «Es tarde, tengo una reunión importante. Tienes que marcharte.» No obedecí: me puse de pie, pero en vez de salir me acerqué a ella y cogí sus manos entre las mías. «¿Qué ocurre? -le pregunté-. ¿Qué es lo que te hace sufrir?» Percibía que su aliento se aceleraba. «Verte en este estado me hace doler el corazón -añadí-. Aunque tú me rechaces como madre, yo no te rechazo como hija. Querría ayudarte, pero si tú no vienes a mi encuentro no puedo hacerlo.» Entonces la barbilla le empezó a temblar como cuando era niña, y estaba a punto de llorar, apartó sus manos de las mías y se volvió de golpe. Su cuerpo delgado y contraído se sacudía por los sollozos profundos. Le acaricié el pelo; su cabeza estaba tan caliente como heladas sus manos. Se dio la vuelta de golpe y me abrazó escondiendo el rostro en mi hombro. «Mamá -dijo-, yo… yo…»
En ese preciso instante se oyó el teléfono.
– Deja que siga llamando -le susurré al oído.
– No puedo -contestó enjugándose las lágrimas.
Cuando levantó el auricular su voz volvía a ser metálica, ajena. Por el breve diálogo comprendí algo grave tenía que haber ocurrido. Efectivamente, en seguida me dijo: «Lo siento, pero realmente ahora debes marcharte.» Salimos juntas, en el umbral cedió y me dio un abrazo rapidísimo y culpable. «Nadie puede ayudarme», musitó mientras me abrazaba. La acompañé hasta su bicicleta, atada a un poste poco distante. Estaba ya montada sobre el sillín cuando, metiendo dos dedos debajo de mi collar, dijo: «Las perlas, ¿eh? Son tu salvoconducto. ¡Desde que naciste nunca te has atrevido a dar un paso sin ellas!»
Después de tantos años, éste es el episodio de la vida con tu madre que más frecuentemente evoco. A menudo pienso en él. ¿Cómo puede ser, me digo, que entre todas las cosas que hemos vivido juntas aparezca siempre, ante todo, este recuerdo?
Hoy, precisamente, mientras por enésima vez me lo preguntaba, dentro de mí resonó un proverbio:
«Allá va la lengua donde duele la muela.» Qué tiene que ver, te preguntarás. Tiene que ver, tiene muchísimo que ver. Aquel episodio vuelve a presentarse a menudo en mis pensamientos porque es el único en que tuve la posibilidad de hacer que las cambiaran. Tu madre había roto a llorar, me había abrazado: en ese momento se había abierto una grieta en su coraza, una hendidura mínima por la que yo hubiera podido entrar. Una vez dentro habría podido actuar como esos clavos que se abren apenas entran en la pared: poco a poco se ensanchan, ganando algo más de espacio. Me habría convertido en un punto firme en su vida. Para hacerlo debería haber tenido mano firme. Cuando ella dijo «realmente ahora debes marcharte», debería haberme quedado. Debería haber cogido un cuarto en algún hotel próximo y volver a llamar a su puerta cada día; insistir hasta transformar esa hendidura en un paso abierto. Faltaba muy poco, lo sentía.
No lo hice, en cambio: por cobardía, pereza y falso sentido del pudor obedecí su orden. Yo había detestado la invasividad de mi madre, quería ser una madre diferente, respetar la libertad de su existencia. Detrás de la máscara de la libertad se esconde frecuentemente la dejadez, el deseo de no implicarse. Hay una frontera sutilísima; atravesarla o no atravesarla es asunto de un instante, de una decisión que se asume o se deja de asumir; de su importancia te das cuenta sólo cuando el instante ya ha pasado. Sólo entonces te arrepientes, sólo entonces comprendes que en aquel momento no tenía que haber libertad, sino intromisión: estabas presente, tenías conciencia, de esa conciencia tenía que nacer la obligación de actuar. El amor no conviene a los perezosos, para existir en plenitud exige gestos fuertes y precisos. ¿Comprendes? Yo había disfrazado mi cobardía y mi indolencia con los nobles ropajes de la libertad.
Читать дальше