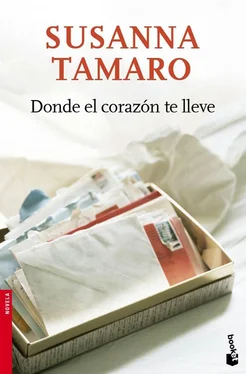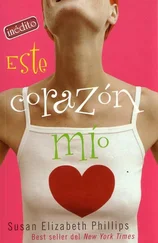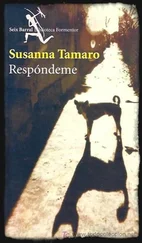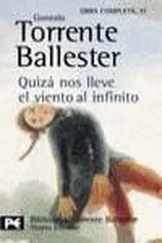A fin de librarse del destino que nos impone el ambiente de origen, aquello que los antepasados nos transmiten por la vía de la sangre, ¿existe alguna fisura? ¡Quién sabe! Tal vez, en la claustrofóbica sucesión de generaciones, alguien consigue en un determinado momento atisbar un peldaño un poco más elevado e intenta con todas sus fuerzas alcanzarlo. Romper un eslabón, renovar el aire de la habitación: éste es, me parece, el minúsculo secreto del ciclo de las vidas. Minúsculo, pero fortísimo; terrorífico por su incertidumbre.
Mi madre se casó a los dieciséis años, a los diecisiete me trajo al mundo. A lo largo de toda mi infancia, mejor dicho, de toda mi existencia, jamás la vi esbozar un gesto cariñoso. El suyo no fue un matrimonio por amor. Nadie la había obligado: se había obligado ella misma porque, por encima de todo, siendo rica pero judía, y conversa por añadidura, ambicionaba poseer un título nobiliario. Mi padre, mayor que ella, barón y melómano, se había sentido seducido por sus dotes de cantante. Tras haber procreado el heredero que el apellido requería, vivieron sumidos en desaires recíprocos y querellas hasta el fin de sus días. Mi madre murió insatisfecha y resentida, sin que jamás la rozase siquiera la duda de que por lo menos alguna culpa le correspondía a ella. El mundo era cruel, dado que no le había ofrecido mejores opciones. Yo era muy diferente a ella y ya a los siete años, una vez superada la dependencia de la primera infancia, empecé a no soportarla.
Sufrí mucho por su causa. Todo el tiempo estaba agitada y siempre se trataba únicamente de motivos externos. Su presunta «perfección» me hacía sentir que yo era mala, y la soledad era el precio de mi maldad. Al principio incluso hacía intentos por tratar de ser como ella, pero eran intentos desmañados que siempre fracasaban. Cuanto más me esforzaba, más desazonada me sentía. Renunciar a uno mismo lleva al desprecio. Del desprecio a la rabia el paso es corto. Cuando comprendí que el amor de mi madre era un asunto relacionado con la mera apariencia, con cómo tenía que ser yo y no con cómo era realmente, en el secreto de mi cuarto y en el de mi corazón empecé a odiarla.
Para evadirme de ese sentimiento me refugié en un mundo totalmente mío. Por las noches, en la cama, con la luz velada con un paño leía libros de aventuras hasta bien entrada la noche. Fantasear me gustaba mucho. Durante un periodo soñé que era pirata: vivía en el mar de la China y era una pirata muy especial, porque no robaba para mi provecho, sino para entregarlo todo a los pobres. De las fantasías de bandidaje pasaba a las filantrópicas: pensaba que, después de diplomarme en medicina, me iría al África a curar negritos. A los catorce años leí la biografía de Schliemann y al leerla comprendí que jamás de los jamases podría dedicarme a curar a la gente porque mi única verdadera pasión era la arqueología. Entre todas las innumerables actividades que imaginé emprender, me parece que ésta fue la única verdaderamente mía.
Y, efectivamente, por realizar ese sueño combatí la primera y única batalla con mi padre: la de ir en el instituto al Liceo Clásico. Él no quería ni oír hablar del asunto, decía que no servía para nada, que, si realmente quería estudiar, era mejor que aprendiese idiomas. Pero al final me salí con la mía. En el momento en que atravesé el portal del instituto estaba absolutamente segura de que había ganado Era una ilusión. Cuando al terminar los estudios superiores le comuniqué mi intención de entrar en la universidad, su perentoria respuesta fue: «Ni hablar.» Y yo, tal como se estilaba entonces, obedecí sin decir esta boca es mía. No hay que creer que ganar una batalla equivale a haber ganado la guerra. Se trata de un error de juventud. Cuando pienso en ello ahora, creo que si hubiera seguido luchando, si le hubiese plantado cara, al final mi padre habría terminado por ceder. Aquella negativa categórica formaba parte del sistema educativo de aquellos tiempos. En el fondo, no se pensaba que los jóvenes fuesen capaces de tomar decisiones propias. Por consiguiente, cuando expresaban alguna voluntad diferente, se intentaba ponerlos a prueba. En vista de que yo había capitulado ante el primer obstáculo, para ellos había sido más que evidente que no se trataba de una verdadera vocación, sino de un deseo pasajero.
Para mi padre, como para mi madre, los hijos eran ante todo una obligación mundana. En la misma medida en que se desentendían de nuestro desarrollo interior, trataban con extremada rigidez los aspectos más banales de la educación. A la mesa tenía que sentarme erguida, con los codos pegados al cuerpo. Que al hacerlo pensara solamente en cuál sería la mejor manera de suicidarme, no tenía la menor importancia. La apariencia lo era todo, más allá sólo existían cosas inconvenientes.
Por lo tanto, crecí con la sensación de ser algo así como una mona que tenía que estar bien adiestrada y no un ser humano, una persona con sus alegrías y sus pesadumbres, con su necesidad de ser amada. De esta desazón pronto nació en mi interior una gran soledad, una soledad que con el paso de los años se volvió enorme, una especie de vacío en el que me movía con los gestos lentos y torpes de un buzo. La soledad también nacía de las preguntas, de preguntas que me planteaba y a las que no sabía dar respuesta. Ya desde los cuatro o cinco años miraba a mi alrededor y me preguntaba: «¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo yo, de dónde vienen todas las cosas que veo a mi alrededor, qué es lo que hay detrás, han estado siempre aquí, incluso cuando yo no estaba, seguirán estando para siempre?» Me planteaba todas las preguntas que se plantean los niños sensibles cuando se asoman a la complejidad del mundo. Estaba convencida de que también los mayores se las planteaban, de que tenían la capacidad de darles respuesta; en cambio, después de dos o tres intentos con mi madre y con la niñera, intuí que, no solamente no sabían darles respuesta, sino que ni siquiera se las habían planteado.
Se acrecentó así la sensación de soledad, ¿comprendes? Me veía obligada a resolver cada enigma contando sólo con mis fuerzas; cuanto más tiempo pasaba, más preguntas me hacía sobre todas las cosas, eran preguntas cada vez más grandes, cada vez más terribles, de sólo pensarlas daban miedo.
El primer encuentro con la muerte lo tuve hacia los seis años. Mi padre tenía un perro de caza que se llamaba Argo ; tenía un carácter manso y cariñoso y era mi compañero de juegos preferido. Durante tardes enteras le metía en la boca papillas que hacía con barro y hierbas, o bien lo obligaba a hacer de cliente de la peluquería, y él, sin rebelarse, daba vueltas por el jardín con las orejas cargadas de horquillas. Pero un día, justamente mientras le estaba probando un nuevo peinado, me di cuenta de que tenía bajo la garganta un bulto. Hacía ya algunas semanas que no tenía ganas de correr y saltar como antes; si yo me acomodaba en un rincón para comer mi merienda ya no se me echaba delante suspirando esperanzado.
Un mediodía, al volver de la escuela, no lo encontré esperándome ante la cancela. Al principio pensé que habría ido a alguna parte con mi padre. Pero cuando vi a mi padre tranquilamente sentado en su estudio y que Argo no estaba a sus pies, sentí en mi interior una gran agitación. Salí gritando a pleno pulmón, llamándolo por todo el jardín: volví dos o tres veces adentro y lo busqué, explorando la casa de cabo a rabo. Al llegar la noche, en el momento de dar a mis padres el beso obligatorio de las buenas noches, reuniendo todo mi valor le dije a mi padre: «¿Dónde está Argo ?» « Argo -repuso él sin levantar la vista del periódico-, Argo se ha marchado.» «¿Y por qué?», pregunté yo. «Porque estaba harto de que lo fastidiaras.»
Читать дальше