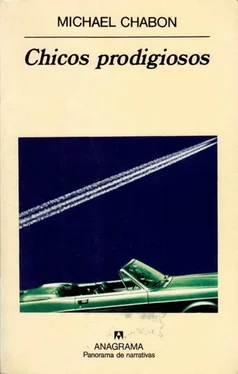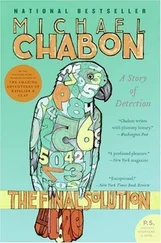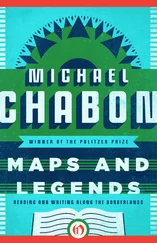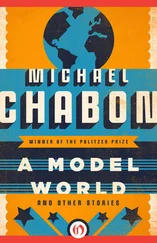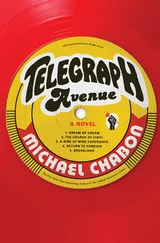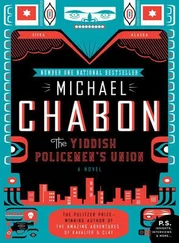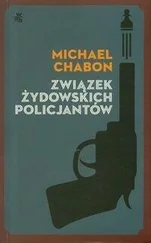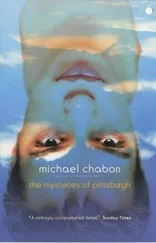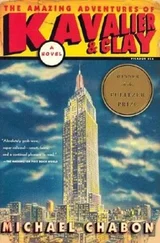– ¡Pobre bicho! -dije.
El ascensor aterrizó como un martillazo. Se escuchó el crujido de la caja y un chirrido de goznes. Me metí la polilla en el bolsillo de la camisa, apagué la luz y salí corriendo a la profunda, silenciosa y episcopaliana oscuridad, solemne y dulzona como la noche en un campo de golf.
Una vez alcanzada la seguridad del coche, encendí el motor y nos alejamos de la entrada y de su discreto par de piñas.
– James -dije cuando ya habíamos recorrido la mitad de la manzana y ganábamos velocidad. Miré por el retrovisor, casi esperando ver una fantasmagórica silueta en camisón gesticulando indignada junto a la verja de la mansión de los Leer. Pero no había nada, excepto la luz de la luna, los oscuros setos y un lejano y negro punto de fuga-. ¿Eres judío?
– Más o menos -respondió. Iba en el asiento trasero, con su mochila sobre el regazo y aspecto de estar totalmente despierto-. Quiero decir que si, pero mis abuelos… Digamos que… no sé… Creo que abjuraron.
– Siempre había creído que… Como el catolicismo ocupa un lugar tan importante en tus relatos…
– No, simplemente, me gustan los rollos católicos por lo retorcidos que pueden llegar a ser.
– Y esta noche estaba convencido de que eras episcopaliano. O al menos presbiteriano.
– De hecho, vamos a la iglesia presbiteriana -dijo James-. Bueno, ellos van. Por navidades. Mira, recuerdo que una vez fuimos a un restaurante de Mount Lebanon y pedí un cream soda. [41] Se pusieron a chillarme, diciendo que era demasiado jud í o. Al parecer, tomar un cream soda es lo único que he hecho que puede considerarse propio de un judío.
– Pues te libraste por los pelos -dijo Crabtree con solemnidad-. Antes de que te hubieras dado cuenta, te habrían atado las filacterias.
– Entonces, ¿qué opinas de la pascua? -le pregunté a James-. ¿ Y del seder de los Warshaw?
– Fue interesante -respondió-. Y fueron muy amables.
– ¿Y estar con ellos te hizo sentirte judío? -quise saber, pues se me había ocurrido que tal vez fuese ésa la razón de que robase la vela extinguida de la cocina de los Warshaw.
– Pues no, la verdad. -Se puso cómodo, echó la cabeza hacia atrás y contempló el cielo estrellado a través del semitransparente dosel que formaban las ramas de los árboles-. Me hizo sentir que no era nada.
Añadió algo más, pero, como tenía la cabeza echada hacia atrás, la voz le salía ahogada de la laringe y el viento que pasaba por encima del coche se llevaba sus palabras.
– No he oído la última frase -le dije.
– He dicho: «Que no soy nada» -repitió.
Al llegar a mi casa nos encontramos la puerta abierta de par en par y todas las luces encendidas. De la sala llegaba la música del estéreo con el volumen bajo.
– ¿Hola? -llamé.
Entré en la sala. La alfombra estaba sembrada de patatas chips aplastadas y había casetes y fundas de discos esparcidas por todos lados. Un gigantesco cenicero con forma de mapa de Texas que alguien había dejado en precario equilibrio en el brazo de una mecedora había caído sobre el cojín del asiento y las colillas y la ceniza estaban desparramadas sobre la tela clara a rayas. Entré en el comedor, pasé a la cocina y eché un vistazo en el lavadero, en busca de supervivientes, mientras iba recogiendo latas de cerveza vacías y apagaba las luces a medida que salía de cada habitación.
– No hay nadie -dije al volver al recibidor, donde había dejado a Crabtree y James; pero también ellos se habían volatilizado. Fui en su busca por el pasillo, a ver si convencía a alguno de los dos para fumarse un canuto conmigo y después buscar en la programación televisiva nocturna algún buen publirreportaje o una película de Hércules. Pero no había dado ni dos pasos cuando oí que la puerta de la habitación que ocupaba Crabtree se cerraba suavemente.
– ¿Crabtree? -susurré, asustado.
Hubo una pausa y, al cabo de un momento, asomó la cabeza al pasillo.
– ¿Sí? -dijo. Parecía un poco exasperado. Lo había pillado en el preciso instante en que se metía la servilleta por el cuello de la camisa y se relamía los incisivos-. ¿Qué pasa, Tripp?
Metí las manos en los bolsillos de la chaqueta. No sabía qué decirle. Quería pedirle que pasáramos la noche en vela juntos, como en los viejos tiempos, sentados frente a frente, con un pack de nueve latas de Old Milwaukes, despotricando contra nuestros enemigos, fumando puros, especulando durante horas sobre el significado de cierta enigmática pregunta en la letra de «Any Major Dude». Quería decirle que no podía afrontar una noche más en mi cama sin nadie a mi lado. Quería preguntarle si había algo en mi vida que fuese auténtico, coherente y que tuviera visos de seguir existiendo incólume al día siguiente.
– Toma -le dije. Y de uno de los bolsillos de mi chaqueta saqué el fabuloso condón Lov-O-Pus que había comprado por la mañana en el supermercado Giant Eagle camino de Kinship. Se lo lancé y él lo atrapó con una mano-. Úsalo, por precaución.
– Gracias -dijo, y empezó a cerrar la puerta.
– ¡Crabtree!
Volvió a asomar la cabeza al pasillo.
– Y yo ¿qué hago?
Se encogió de hombros y me dijo:
– ¿Por qué no aprovechas para acabar tu libro? -Había en sus ojos un desagradable e inequívoco brillo, así que comprendí que había echado un vistazo al manuscrito de Chicos prodigiosos; no cabía la menor duda-. ¿No estás a punto de terminarlo?
– Sí, a punto.
– Pues venga -dijo-. ¿Por qué no le dedicas unas buenas horas y lo dejas listo de una vez?
Volvió a meterse en la habitación y cerró la puerta sin contemplaciones.
Fui de nuevo a la cocina, aplasté la oreja contra la puerta del sótano y escuché durante unos minutos, pero no oí otra cosa que la lenta y profunda respiración de la vieja casa. Sentía la fría madera contra la mejilla. El tobillo me palpitaba, y me percaté de que hacía un buen rato que había empezado a dolerme, pero no le di importancia hasta que el dolor resultó insoportable; me dije que tenía que coger el coche y llegarme al hospital de Shadyside para que le echasen un vistazo, pero en vez de eso me dirigí al caótico amasijo de botellas y vasos de cristal y plástico que había sobre la mesa de la cocina y me administré una elevada dosis de anestesia en forma de bourbon de Kentucky. Y me llevé un vaso de reserva a mi estudio. El manuscrito había desaparecido de su lugar habitual sobre el escritorio, y por un instante fui presa del pánico, hasta que recordé que Hannah se lo había llevado a su habitación para leerlo.
– ¡Eh!
Me volví. Había alguien sentado en mi sofá, mirando la televisión con el volumen apagado. Era uno de mis antiguos alumnos, el que había dejado de asistir a mis clases después de llegar a la conclusión de que no era más que un imitador barato de Faulkner sin nada relevante que enseñar. Estaba repantigado con una botella de cerveza entre las rodillas, que asomaban de sus tejanos rotos. Me sonreía como si fuésemos viejos amigos y llevase la noche entera esperando a que apareciese. Sobre su regazo reposaba un ejemplar abierto de El mundo subterr á neo, pero no parecía prestarle especial atención. De hecho, me dio la impresión de que lo tenía colocado al revés.
– ¿Cómo estás? -saludé-. Tu nombre es Jim, ¿verdad?
– Jeff -me corrigió.
– Bienvenido -le dije con burlona solemnidad, para que se percatase de que, en mi opinión, era un caradura y no tenía ningún derecho a estar allí-. ¿Qué estás mirando?
– Las noticias -respondió-. Las noticias de Bulgaria.
La pantalla tenía el color muy subido, y la imagen se veía borrosa, rayada y punteada por la ionosfera. El presentador llevaba una americana deportiva color amarillo taxi y un peinado que parecía un grueso gorro de marta. Según la fecha que aparecía en una esquina de la pantalla, la emisión era de hacía varios días, pero pensé que daba igual, ya que se trataba de noticias de Bulgaria y no había sonido. Me senté y miré el programa con Jeff durante unos cinco minutos.
Читать дальше