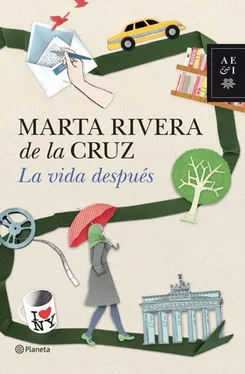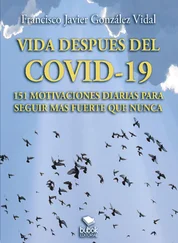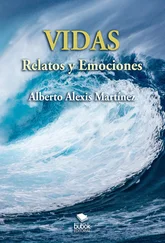– Tenga. -Le ofreció un pañuelo de tela, blanco y bien planchado.
«¿Qué era lo que te habías creído, chica? ¿Qué usaba kleenex?»
Victoria… Su amigo y yo no tuvimos mucho tiempo, apenas un día. Ocho horas para intentar conocernos. Lo curioso es que fue suficiente para darme cuenta de que Jan era exactamente la persona en la que hubiese querido que se convirtiera un hijo mío.
– Ya. Pues mire, en este momento no tengo muchas ganas de darle la razón. Su hijo y yo éramos uña y carne, pero no le dio la gana de compartir conmigo dos pequeñeces: que sabía el nombre de su padre y que estaba a punto de morirse. Eso sí, me dejó una carta postuma para pedirme que me ocupase de su familia. Así que no ponga usted a Jan por las nubes. Ahora mismo no soy precisamente la presidenta de su club de fans.
Faraday no dijo nada. «Más le vale. Como se le ocurra salir en defensa de su hijo soy capaz de…»
– Jan me habló de usted.
– Qué detalle…
– ¿Quiere saber qué me dijo?
– Me lo va a contar de todos modos, ¿no?
– Aseguró que era usted la única persona en la que confiaba de verdad. Que le tranquilizaba pensar que, cuando él faltase, su amiga Victoria tomaría el mando. Que, en su ausencia, sabría llevar las cosas por el camino correcto y que no permitiría que todo lo que había construido saltase por los aires. No se enfade con Jan, Victoria. Él la quería mucho… y los hombres tendemos a abusar de todo aquello a lo que amamos. Creemos, quizá, que el cariño que ponemos en determinadas personas nos da derecho a esperar todo de ellas. Las mujeres son distintas, claro, por eso les resulta tan difícil entender algunos comportamientos nuestros.
Lo que faltaba. Faraday recurriendo a la guerra de sexos para echar tierra sobre su disgusto… Jan hubiese podido hacer algo parecido. Sonrió sin quererlo.
– Y ahora, Victoria, soy yo quien va a pedirle algo.
– Dispare. Estoy acostumbrada. Debe de ser cosa de su familia.
Faraday se rió. Al echar la cabeza hacia atrás, Victoria volvió a ver a Jan: él también reía así cuando algo le divertía de verdad.
– Necesito saber algunas cosas de mi hijo. Cosas que no puedo preguntar a nadie. -Buscó otra vez la mirada de Victoria-. ¿Va a quedarse muchos días en Londres?
– Una semana…
– Concédame un poco de su tiempo para hablar de Jan. Cuando quiera, donde quiera y a la hora que le venga mejor.
Victoria tardó unos segundos en contestar. Se quedó mirando a Faraday, que aguantó bien la contundencia de sus ojos verdosos, y volvió a hacerse evidente el milagroso parecido de Jan con aquel inglés estirado. En ese momento decidió hacerse un regalo cruel: imaginó que Jan no había muerto, sino que habían pasado veinte años y estaban los dos en Londres, sentados en un banco de Green Park, hablando como siempre, compartiendo las cosas que forman los verdaderos andamios de la vida. Sintió un dolor extraño. Un dolor inexplicable, difícil de localizar, y que sin embargo la hizo sentirse extraordinariamente viva.
– Está bien. Deme un teléfono donde pueda llamarle. Y espero que no conteste la señorita Starck.
Aquella noche cenaron las cuatro en un ruidoso restaurante de Chinatown que olía sospechosamente a grasa frita. Cuando vio frente a ella un montón de trozos de pollo nadando en una extraña crema líquida y un bol de arroz pegoteado, Victoria pensó melancólicamente en el pato y la salsa de ostras que servían en el chino que Herder y ella frecuentaban en Nueva York. Por suerte, antes de reunirse con las demás había parado en un café para darse un homenaje de tarta de frambuesas y merengue, intentando disolver en azúcar las sorpresas de aquel día.
En eso pensaba mientras daba cuenta del pastel blanco y rojo. Jan tenía un padre. Un padre que se parecía furiosamente a él. Un padre al que no sólo había tardado cinco años en localizar, sino que había buscado con el único propósito de pedirle dinero para dejar bien situada a su prole. Jan, a quien molestaba solicitar un crédito a un banco, que había recelado de aceptar un triste préstamo de su mejor amiga, tomando un avión para asaltar a mano armada a un buen hombre que no había tenido noticias de su existencia en cuarenta y tantos años. Victoria no daba crédito a la desvergüenza de Jan… Claro que, posiblemente, la inminencia de la muerte vuelve ridículo el pudor o cualquier otra forma de prudencia. Jan estaba enfermo y lo único que quería era dejar las cosas arregladas. Por eso visitó al señor Faraday y aceptó que le regalase algo que valía un millón de dólares, por eso le dejó a ella la carta de marras haciéndola responsable de la paz familiar…
Pero ¿por qué demonios no había compartido con Victoria la existencia de un padre? ¿Cuántas veces había ayudado a Jan a especular sobre la identidad paterna? Aquellas elucubraciones llegaron a convertirse en un juego, y el padre imaginario podía ser un banquero suizo, un ladrón de guante blanco, un mafioso calabrés o un pobre clochard alcoholizado que vagaba por los puentes del Sena. Hubo una época en que les dio por construir una rocambolesca historia en la que el padre misterioso era un célebre director de cine. Atando cabos y reconstruyendo fechas, adjudicaron el título sucesivamente a Jean-Luc Godard, Roberto Rossellini y Vittorio De Sica. En los sesenta, Mischa era hermosa y París, una fiesta. ¿Por qué no podía haber tenido una aventura con cualquiera de aquellos hombres? La férrea resistencia de la madre de Jan a desvelar la verdad los obligaba a ellos a ejercitar la imaginación, a construir un castillo de naipes, aunque fuese con el único propósito de pasar un buen rato. Y resulta que, casi en su lecho de muerte, Mischa había decidido hablar… No obstante, Jan prefirió seguir ignorando lo que durante años había intentado saber. «Oh, Jan, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no me llamaste enseguida para hablarme de ese sobre que te había dado tu madre? ¿Por qué no lo abrimos juntos, por qué no me permitiste ir contigo en busca de tu padre? ¿Por qué no quisiste que participase de algo así?» Y, como había hecho varias veces en los últimos días, Victoria volvió a enfadarse con su amigo, y tuvo que aplacar su cólera con una copa de mousse de chocolate. «Te odio, Jan. Por tu culpa acabaré siendo una de esas cuarentonas gordas en las que juré no convertirme.»
Jan… y su padre desconocido, el aristocrático Douglas Faraday, anticuario de profesión y perfecto caballero inglés, que usaba pañuelos de tela y no se alteraba por nada. Todo un cliché, el señor Faraday. Hubiese podido trabajar como extra en cualquier película de James Ivory. Claro que Jan también. El parecido entre los dos era alarmante. Sin embargo, Victoria no comprendía cómo Faraday había dado por buena la noticia de su paternidad sin exigir pruebas fehacientes. Y de inmediato recordó que Jan había hecho exactamente lo mismo cuando Chloe le comunicó que estaba embarazada. Ya sabía a quién había salido el biempensante, el incauto Jan. De tal palo, tal astilla. Digno heredero el uno del otro. Jan asumió casi a ciegas la tutela de una criatura que bien podía ser de otro, y Faraday acababa de desprenderse de un objeto que valía un millón de dólares para asegurar el futuro de una descendencia que aceptaba como suya sin otro indicio que la buena voluntad.
Vaya par de filántropos, cada uno a su manera. No había duda, también en eso eran iguales. Faraday hubiese tenido derecho a exigir certezas absolutas antes de hacer regalos carísimos. Dieciséis años atrás también habría sido justo que Jan dudase… y, sin embargo, no lo hizo y se llevó a Solange con la misma ligereza con la que Faraday había renunciado a una fortuna.
Un tipo singular, el señor Faraday. Y lleno de buena voluntad. Victoria se sintió turbada al recordar que se había desmoronado delante de él. ¿Cómo había podido permitirse semejante desliz? Ella era una persona contenida, llena de sobriedad emocional. Alguien capaz de controlar sus propias reacciones, de apretar los dientes y aguantar el chaparrón, tragándose las lágrimas o la bilis, según el caso. Jamás perdía las formas, mucho menos los nervios. Ni siquiera Herder la había visto nunca fuera de sí. Sólo Jan lo había hecho. Y ahora, Douglas Faraday, el hombre a quien dos días antes ni siquiera conocía, acababa de unirse al selecto y restringido club de espectadores del Hundimiento de Victoria Suárez de Castro. «Ahora pensará que soy una de esas blandengues que van por ahí buscando un hombro en el que llorar. Alguien como Marga. Como Shirley. Incluso como Chloe, a la que le encanta montar el número.»
Читать дальше