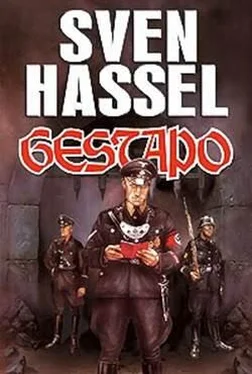– ¿RSHA?
– Sí, eso es, RSHA.
La señora Dreyer se mostró visiblemente aliviada.
– ¿Las conoce usted, Herr Feldwebel?
Barcelona se encogió de hombros y lanzó una mirada a Heide, que seguía jugando con los dados.
– Creo que sí. Es una gran empresa de Berlín.
– ¿A qué se dedica? -preguntó la señora Dreyer con inocencia.
– A todo un poco. Es una especie de intermediario entre el Registro Civil y la Oficina de Colocaciones.
Porta rió suavemente.
– He aquí una excelente comparación. Pero, de todos modos, no es la más adecuada para aquella casa de locos.
– Bueno, le explicaré -gritó Barcelona.
– ¡Por el amor de Dios, ahórranos tu cháchara! -interrumpió el Viejo, con sequedad.
– Me temo que mañana llegaré tarde al pedicuro -gimió la señora Dreyer-. Por esta vez, tendré que renunciar. Me sabe mal porque, de todos modos, he de pagar. Dos marcos veinticinco es mucho dinero.
– ¿Le duelen los pies? -preguntó Hermanito-. Si es grave, podríamos pedirle a nuestro médico ayudante que la examine. Hace todo lo que nosotros queremos. Nos lo hemos metido en el bolsillo. Sólo es ayudante médico mientras nos interese. Le tenemos atrapado desde que sabemos que recibía pasta de la Escoba. -Se señaló la estrecha frente con aire de complicidad-. Porque aquí dentro hay materia gris. Sabíamos que ocurría algo turbio. ¿Por qué motivo la Escoba iba a dar pasta a un médico militar? Emborrachamos a la Escoba. La cosa nos costó treinta y un marcos. Después, el matasanos nos rembolsó.
– ¿Quieres callarte de una vez? -gruñó Porta-. Tu palabrería acabará por llevarnos al cadalso.
Pero no era fácil hacer callar a Hermanito. Prosiguió:
– Cuando la Escoba estuvo algo chispa, empezó a hablar. Porta le dio a entender que podía confiar en nosotros. Fue bastante interesante y en seguida comprendimos el truco. Ella procuraba clientes al matasanos. Damas ricas que querían desembarazarse de una carga ilegal. Pedimos, cortésmente, una gratificación que nos permitiera olvidar nuestros deberes con el Führer, el pueblo y la patria. Pero la Escoba se burló de nosotros. (¡Qué buena mujer tan mal educada!) Así, pues, fuimos a ver al matasanos. Lo encontramos en su casa. Ya era tarde. No pude contener la risa cuando le vi. Llevaba un largo abrigo gris y una bufanda blanca. Vestido de aquella manera, yo no iría ni a las letrinas. Todo ocurrió como podía esperarse. Empezó por amenazarnos con la cárcel y el Tribunal de Guerra. Le pedí que bajara un poco la voz. Gesticulaba como un loco. Pero bastó con que Porta le explicara que teníamos derecho a detenerlo. Entonces, se mostró muy amable. Como no era tonto, en seguida comprendió que causaría mal efecto que un gran médico ayudante como él compareciera ante la Gestapo. Nos ofreció una buena mensualidad El mismo nos la trae regularmente.
– ¡Por Alá, no conocía esta historia! -exclamó el legionario.
– Es el hombre más estúpido de todo el Ejército -gritó Porta, furioso, mientras lanzaba una mirada asesina a Hermanito.
– Esto no es un secreto para nadie -dijo el legionario-. Pero ahora que ha descubierto vuestra combinación, sigue explicándonos lo que había hecho vuestro matasanos.
– Sigue haciéndolo -continuó Hermanito -, y hace bien en no dejarlo. Porta le hizo entender que sólo un buen porcentaje de sus ingresos podría hacer que olvidáramos nuestro deber cívico. Este tipo entorpece el progreso demográfico, y esto es algo que no gusta en el país de Adolph. Porta le dijo: «Escuche, matasanos, si esta historia llega a saberse, les destinarían a usted al 27.° Regimiento de Húsares, 2.° Batallón, 5.ª Compañía, 1.ª Sección, l. erGrupo, y en los combates de Infantería llevará usted mi lanzallamas. Y esto no es divertido. Ningún portalanzallamas consigue sobrevivir a dos o tres ataques.» Entonces, el médico capituló. No obstante, intentó discutir.
– Por una vez, procura callarte -dijo entonces el Viejo -. A la señora Dreyer no le duelen los pies como tú te figuras.
Hermanito ya no entendía nada. Para él, daño en los pies equivalía a decir tener los pies estropeados de tanto andar.
– Pero, entonces, ¿por qué quieres ver al matasanos? ¿Tener daño en los pies cuando no hay ni una ampolla? Esto no es para mí, gracias. ¿Os acordáis de cuando fui a ver al matasanos a casa de el Gordo?
– ¡Cállate, maldita sea! Y no abras la boca hasta que se te interrogue -ordenó Porta.
La señora Dreyer empezó a contar su historia. Más que a nosotros, parecía dirigirse a la fotografía de Himmler que colgaba de la pared.
– Me disponía a salir de mi casa cuando han llegado. -Cerró los ojos y se recostó en su silla-. Iba a pagar mi nota a casa del señor Berg, en Gänsemarkt. Iba adelantada. Como siempre. Me gusta sentarme en la estación y mirar a la gente. Es bonita la estación. Y, además, en esta época del año, hay flores. El jefe de estación, el señor Gelbenschneid, es muy hábil para cultivar rosas. Debe de ser el abono que le dan los campesinos. Fue mi marido quien me enseñó a ser puntual. Siempre bajaba antes que nosotros. En cuanto salí a la calle, vi el gran automóvil. Un «Mercedes» gris que llevaba esa especie de S en forma de rayos. «Irán a ver a la señora Becker, mi vecina», me dije. Porque ella tiene un hijo en las SS. Es Untersturmführer de la División «Das Reich». Antes de ser ascendido a oficial, estaba en el regimiento SS «Westland». Como mi hijo menor. Le reñí cuando se alistó en las SS. Le atraía el uniforme, estoy segura. Era un buen hijo. Ahora, ha muerto. Me enviaron su Cruz de Hierro. Se enfadó cuando le dije que a su padre no le hubiera gustado que fuese SS. Hubiera debido esperar a que le llamaran, como a sus tres hermanos. Dos de ellos están en la Infantería. El mayor, en los pioneros de asalto. También ha muerto. Lo otros dos figuran como desaparecidos. Hace unos meses que lo supe.
Al marcharse, el más joven me dijo: «Mamá, mi deber sería denunciarte por derrotismo, pero por una vez fingiré que no he oído lo que has dicho.» Ni siquiera quiso darme un beso antes de irse. Ahora, ha muerto. Sólo me queda su Cruz de Hierro. La he guardado en el cajón donde conservo sus camisitas de cuando era pequeño.
»El gran vehículo de lujo no iba a casa de la señora Becker. Avanzaba con lentitud y se ha detenido delante de mí. Un joven muy atento se ha apeado. Me ha recordado a mi hijo Paul, el pequeño. Ambos se parecían. Cerca de dos metros. Delgado como una muchacha. Hermosos dientes blancos. Bonitos ojos pardos. Muy, muy bien. Parecía muy cortés y educado. Si no hubiera llevado esa cazadora de cuero… Nunca me han gustado. Resultan frías, impresionantes.
Barcelona murmuró a el Viejo:
– Tiene mucha razón. Esas cazadoras huelen a muerte. En la antigüedad, el verdugo era un viejo alcohólico. Ahora, lo son jóvenes bien educados, con cazadoras de cuero negro.
La señora Dreyer no les prestó atención. Siguió hablando a la foto de Himmler.
Imaginábamos fácilmente la escena. Sabíamos con exactitud lo que el gran bandido de ojos pardos debió de decirle. Tendría un aspecto tan amable a los ingenuos ojos de la señora Dreyer… Mas para nosotros era otra cosa.
– ¿La señora Dreyer? -había preguntado al salir del vehículo.
Ella le había mirado, sorprendida. Después, se había presentado, sonriente:
– Emilie Dreyer.
Él se había acariciado la barbilla con una mano enguantada, y después, campechano, había hecho un guiño con sus ojos pardos.
– Emilie Dreyer, Hindenburgstrasse, número 9. ¿No es eso?
Читать дальше