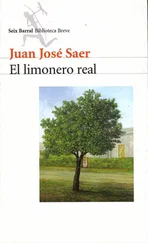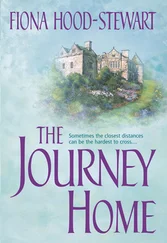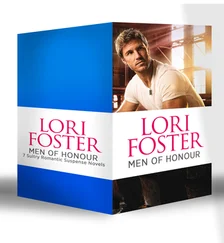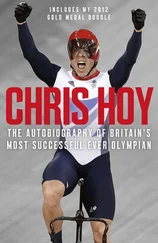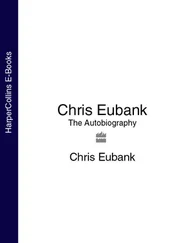Hay que reconocer que Jaime estaba en una buena forma extraordinaria. Durante todos los meses del verano iba de un lado para otro vestido solo con unos pantalones cortos minúsculos para así lograr un buen bronceado uniforme. No le sobraba ni un solo gramo de grasa corporal, y tenía un tono muscular extraordinariamente bien desarrollado: unos firmes músculos abdominales sin rastro de gordura, unos pectorales anchos y bien definidos, unos atractivos y carnosos bíceps, tríceps y cuádriceps, y todo, en resumen, lo que necesita un hombre.
Manolo, tal vez debido a su gran apreciación de los frutos del cerdo, no es tan esbelto como podría ser, aunque su amplia capa de relleno esconde una fuerza casi sobrehumana que Jaime nunca podría tener posibilidad de igualar. Sin embargo, aquel verano Manolo dedicó alguna atención al físico de Jaime. Por primera vez vimos a Manolo sin camisa -eso es algo que prácticamente no hace ningún alpujarreño auténtico-. Manolo también observó la comida que Jaime se llevaba para comerse a la sombra de la higuera y, después de mantener una serie de conversaciones con él sobre la dieta y su efecto sobre el físico, el contenido de su fiambrera comenzó a cambiar. Empezaron a aparecer verduras, ensaladas y fruta, y las inmensas tajadas de tocino y pucheros cada vez iban jugando un papel menos importante. Manolo se figuraba que una modificación de su físico podía tener también un efecto beneficioso sobre su vida sentimental, que estaba pasando en cierto modo por una temporada de vacas flacas.
– ¿Sabes?, es una pena que yo le guste a Gudrun -nos anunció Jaime una mañana- porque sería la chica perfecta para Manolo. Le he dicho que por mí puede preguntarle. No soy en absoluto posesivo.
Manolo estaba de pie unos pasos más atrás, sonriéndole jovialmente a su nuevo mentor.
– Eso es muy generoso por tu parte, Jaime -le contesté- pero, ¿no crees que Gudrun podría tener alguna opinión al respecto?
Manolo, por su parte, tenía un audaz proyecto que quería presentarle a Gudrun. Su madre, de edad ya avanzada, tenía que quedarse en casa después de una operación de rodilla, y Manolo pensaba que tal vez Gudrun quisiera extender su estancia en el valle y tomar un trabajo como señorita de compañía.
– Venga ya, Manolo -le dije tratando de que pusiera los pies en el suelo-. ¡Gudrun no habla ni una palabra de español! ¿Qué demonios van a hacer ella y tu madre juntas todo el día?
Resultaba imposible imaginarlo. Manolo meditó sobre ello unos momentos.
– Pueden ver la tele -contestó tranquilamente.
Yo seguía sin ver cómo podía funcionar, pero Jaime dictaminó que era una idea fantástica y que se lo preguntaría a Gudrun aquella misma noche.
Afortunadamente para todas las personas afectadas, aquella fue la última vez que se habló del tema. De hecho, unas semanas más tarde Gudrun regresó a Alemania para seguir un curso de enfermería.
Si su partida afectó a Manolo y a Jaime, lo disimularon muy bien, o quizás yo no noté los signos obvios. A lo largo de toda la primavera que fue revelándose poco a poco, surgió algo nuevo que durante un tiempo me absorbió completamente. Tenía un capricho eco-arquitectónico que construir.
Un capricho eco-arquitectónico
Los orígenes de nuestro capricho eco-arquitectónico se remontan a una mañana de principios de primavera en que me llevé de paseo a los perros por la ladera de detrás de la casa. Muy por encima de mí descubrí la pequeña figura de un hombre bajando cautelosamente por entre los matorrales. De pronto éste se paró y comenzó a agitar los brazos y a señalar en dirección al desfiladero del río como queriendo hacerme mirar algo, pero yo no podía distinguir de qué se trataba. Era uno de esos días en que apenas corría una brizna de aire y solo se veía alguna que otra totovía surcando un cielo totalmente desprovisto de nubes. Entonces lo vi: una oleada de agua bajaba rugiendo por el río Cádiar. En cuestión de unos minutos la totalidad del cauce del río se había convertido en una riada de color marrón rojizo, salpicada de trozos de matorrales y árboles que habían sido arrancados de las laderas. Entonces, poco después de haber comenzado, el torrente disminuyó y el río volvió a su sereno susurro habitual.
Yo ya había oído hablar de la sobrecogedora erosión de las riadas, pero nunca la había visto en acción. Debía haber habido una violenta y repentina tromba de agua en lo alto de la sierra de la Contraviesa, pues el río tenía el color de la tierra rojiza arrancada de sus abruptas pendientes. El agua había bajado tan espesa de tierra y arena que se había movido casi a cámara lenta, como un río de melaza, cambiando la topografía del cauce de nuestro río.
Me volví para mirar hacia lo alto del cerro y vi aproximarse por el camino al hombre que había estado agitando los brazos. Llevaba un chándal morado y saltaba por encima de las piedras con una agilidad que parecía no concordar con su mata de pelo rizado gris. Observé que llevaba un paraguas plegable de aspecto elegante.
– Hallo -dijo el hombre.
– Hallo -repliqué, mirando con curiosidad el paraguas.
– Oh, yes, es un diseño japonés, muy compacto… -comentó, dándose cuenta de mi interés-. Me parecía que podía desatarse una tormenta, aunque no esperaba que sucediese tan arriba.
Y se puso a hablar largo y tendido sobre el fenómeno de las riadas, señalando las razones por las que pensaba que el río había tomado el curso que había tomado.
Yo estaba fascinado por este despliegue de conocimientos hidrográficos, y me quedé ahí de pie asintiendo con la cabeza y haciendo alguna que otra pregunta.
– ¿Adonde se dirige? -le pregunté finalmente.
– Voy de vuelta a mi furgoneta. La he aparcado como a dos kilómetros río arriba, más allá de ese cortijo -dijo señalando El Valero-. Es la casa de Chris y Ana, ¿a lo mejor los conoce…?
– Pues sí, sí que los conozco… de hecho, soy yo, al menos yo soy uno de ellos.
– ¿Really -de verdad? Eso sí que es una feliz coincidencia -dijo, haciendo una pausa para saborear la expresión-. Estaba pensando ir a presentarme a ustedes.
– Una coincidencia verdaderamente feliz -dije-. Entonces, ¿quién es usted?
– Me llamo Trev -dijo extendiendo la mano-. No Trevor, Trev.
Le dije que estaba encantado de conocerle y le propuse que volviéramos juntos al cortijo. Yo estaba impaciente por ver los daños que había causado la riada en el bancal del río. Mientras caminábamos, Trev me fue hablando de su trabajo como técnico ecológico itinerante y de cómo creía posible que necesitáramos sus servicios. Le dije que no estaba del todo seguro de qué era exactamente lo que hacía un técnico ecológico pero que si nos podía ayudar a mejorar la eficacia de nuestras placas solares o el precario funcionamiento de la chumbera bien, entonces sí que podríamos aprovechar su ayuda. Trev asintió a esto con la cabeza pero dijo que prefería concentrarse en algo más concreto. Me diría lo que se podía hacer cuando hubiésemos echado una ojeada al terreno.
Nos detuvimos en la casa, donde le hice a Trev una infusión. Cuando le llevé la taza a la terraza, vi que había bajado al bancal del huerto de Ana y que estaba caminando lentamente de un lado para otro. De vez en cuando se detenía, miraba hacia el sol y se frotaba un lado de la nariz con el dedo índice; ésta era, al parecer, su forma preferida de pensar. Porca, a quien gusta vigilar su territorio, revoloteaba mientras tanto entre las ramas de una gran higuera estudiando al intruso.
– He examinado detenidamente sus placas solares y sus sistemas de agua -anunció Trev cuando me acerqué a él-. Y ya veo lo que dice de la chumbera. Hace un poco de peste ahí abajo, ¿verdad? Lo que necesitan es un macizo de carrizos para limpiar los residuos. -Después, alargando la mano para coger la taza, levantó los ojos hacia las ramas de la higuera-: Ah, un perico monje, esos sí que me gustan -dijo, antes de reanudar su discurso-. Calculo que vamos a tener que pensar lateralmente sobre cómo fundir aquí la tecnología alternativa con la tradicional. Pero la verdad es que es un lugar fantástico para hacerlo, verdaderamente prometedor para el tipo de proyecto adecuado.
Читать дальше