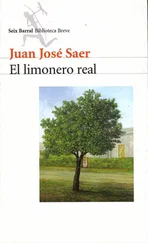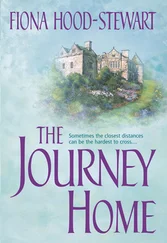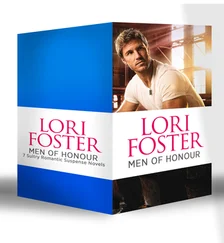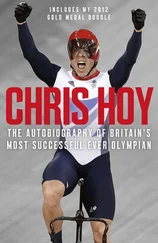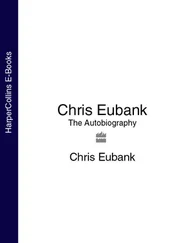Chris Stewart
El loro en el limonero
Era noche cerrada y ya llevaba seis largas horas conduciendo por una carretera helada que, semejante a un túnel, atravesaba los bosques nevados del norte de Suecia. Encorvado sobre el volante y con el cuerpo entumecido, escudriñaba la monotonía de los pinos y de la nieve a través del lúgubre haz de los faros. Uno de ellos ya se había apagado y pasado a mejor vida tras luchar en vano contra el azote del hielo y una temperatura de veinticinco grados bajo cero, y más allá del pálido haz de luz de su compañero y del mortecino resplandor verde del salpicadero se extendía una negrura ilimitada. Hacía ya más de una hora que no me había adelantado ningún coche, y ni siquiera se veía el brillo de una farola entre los árboles. Los campesinos suecos tienen la curiosa costumbre de dejar una luz encendida en la ventana toda la noche para animar al viajero que por allí pasa, pero durante muchos kilómetros lo único con que me había encontrado había sido la negrura profunda de un cielo tachonado de estrellas y un frío fulminante. Envuelto en la cálida y cargada atmósfera del interior de mi Volvo de alquiler tenía la sensación de encontrarme más alejado de mis semejantes de lo que jamás hubiera creído posible.
La radio no servía de mucha ayuda. La única emisora que había conseguido captar parecía estar totalmente dedicada a piezas de acordeón y violín para baile, el tipo de música sobria y alegre que podría escucharse en el funeral de un perro famoso. Así pues, para mantenerme despierto me puse a practicar chino mandarín, que llevaba años intentando aprender. Contar en voz alta - yi, er, san, si, wu- es una buena manera de acostumbrarse a los tonos, pero además me ayudaba a olvidar lo increíblemente solo que me sentía. Cada vez que llegaba hasta cien más o menos, dejaba volar mi imaginación para retornar a mi casa de España: el sol iluminando un bancal de naranjos y limoneros, mi mujer, Ana, y yo tumbados en la hierba mirando hacia arriba por entre las hojas con los ojos entrecerrados, mientras nuestra hija, Chloë, le arrojaba palos al perro… y entonces sentía una punzada de añoranza que casi me producía un dolor físico, con lo que volvía a comenzar: yi, er, san, si, wu…
Al llegar por tercera vez a sesenta y tantos, el motor del coche empezó a hacer de las suyas. Cada pocos minutos su zumbido continuo era interrumpido por una serie de preocupantes toses y vibraciones, y el vehículo se ponía a traquetear hasta alcanzar un clímax de demenciales sacudidas. Entonces el motor se calmaba de nuevo y reanudaba su zumbido habitual.
Cada vez que esto sucedía me asaltaba la vivida imagen de mi propia muerte por congelación. Con el aire del exterior a veinticinco grados bajo cero no sería preciso mucho tiempo. La calidez de la cabina se desvanecería en unos diez minutos. Eso me daría justo el tiempo suficiente para sacar la ropa de la bolsa y ponérmela toda encima, coronando la operación con el enorme abrigo de lona y piel de borrego -treinta euros en la tienda de excedentes del Ejército sueco-, unas gruesas manoplas y un gorro de lana. El calor de mi cuerpo calentaría el conjunto desde dentro durante aproximadamente media hora tras lo que, en virtud del proceso habitual de intercambio termodinàmico, la inmensa masa de aire frío invadiría la diminuta masa de calor de mi persona y la anegaría. Dar saltos, correr en parada o hacer alguna actividad de este tipo prolongaría un poco más las chispas de calor, pero había leído en algún sitio que no se debe abusar de esas cosas. Sin embargo, no podía recordar bien qué era lo que se entendía por abusar.
De todos modos, cuando el motor se reanimó y una vez más reanudó su zumbido, le di unos afectuosos golpecitos al salpicadero con la esperanza de que ello diera aliento al coche para olvidar sus problemas y llevarme hasta Norrskog, el pueblo de agricultores al que me dirigía, aún a muchas horas de viaje por el bosque.
Había recogido el coche la tarde anterior en Weekie’s Car Lot, una tienda de alquiler de coches situada frente al muelle marítimo de Copenhague. Weekie me había mirado a través de los gruesos cristales de sus gafas y la niebla producida por el humo de su cigarrillo. «Llévese el que quiera… -me había dicho-… de los de allí», y había señalado con un gesto desdeñoso hacia lo que parecía ser un cementerio de coches. Salí al frío glacial del exterior donde el viento azotaba la orilla del estrecho de Öresund e inspeccioné la oferta. Había viejos cacharros con aire triste esparcidos por todas partes, algunos desplomados sobre una rueda pinchada y otros sin el capó, dejando al descubierto unos motores cubiertos de grasa y aceite endurecido y con una ligera capa de nieve por encima. Éste era el lugar donde acababan sus días los coches de la gente respetable y adinerada, relegados a una zona marginal para servir de medio de transporte a aquéllos que no podían permitirse el lujo de alquilar un coche como es debido. Pero había algo de atractivo en el establecimiento de Weekie. Era como un santuario de caballos a los que nadie quiere y donde, por una cantidad mínima de dinero, podías sacarlos a dar una vuelta. Elegí un Volvo de color verde botella, dejé una pequeña señal y, arrojando mis cosas en la parte trasera, puse rumbo hacia el norte de Suecia a lo largo de sus interminables carreteras.
Había venido a pasar un mes para hacer algún dinero esquilando ovejas durante lo más oscuro del invierno -un trabajo que daba lo suficiente para que nuestra pequeña familia y nuestro cortijo en Andalucía pudiesen ir tirando durante el resto del año. Parecía que yo estaba condenado a este purgatorio anual. Para vivir en nuestro cortijo de montaña de Andalucía no hacía falta mucho ya que, gracias a que contábamos con sus productos para mantenernos, teníamos pocos gastos y facturas que pagar, pero prácticamente no le sacábamos ningún dinero. Nunca parecía haber bastante para hacer frente a las diferentes crisis domésticas que nos acosaban, por ejemplo cuando se averiaban el generador o la nevera de gas, cuando un jabalí destrozaba nuestra nueva cerca de tela metálica, o cuando los perros hacían trizas uno de los adorados zapatos de flamenco de Chloë. Por eso estos viajes a Suecia resultaban esenciales.
Mientras conducía rumbo a Norrskog iba reflexionando, al igual que había hecho todos y cada uno de los años anteriores, sobre otras posibles maneras de obtener dinero en efectivo. Este año tenía una nueva posibilidad, pues había enviado a unos amigos editores de Londres unas cuantas historias que había escrito sobre la vida en nuestro cortijo. Me preguntaba qué pensarían sobre mis páginas manuscritas -probablemente, que había demasiadas cosas sobre ovejas y perros- y me permití el lujo de ponerme a soñar despierto (aunque en Suecia la profunda oscuridad de las tardes de invierno invitan más a soñar dormido) en un contrato editorial y un cheque. Entretanto, muerto de cansancio, me mantenía ojo avizor por si aparecía algún alce.
Los alces suponen un gran peligro en las carreteras suecas. No puedes asegurarte contra ellos porque las carreteras están literalmente plagadas de estos animales. Surgen de pronto entre los árboles y de un salto se plantan justo delante del coche -tan solo un par de segundos de aviso y ahí los tienes. Cuando tienes mala suerte, el coche les golpea en las patas y les hace perder el equilibrio -un gran alce es como un caballo gigante con cornamenta- tras lo cual, pasando como bólidos por encima del capó, se te cuelan en la cabina a través del parabrisas.
Читать дальше