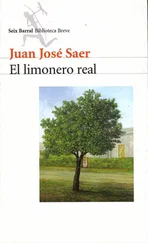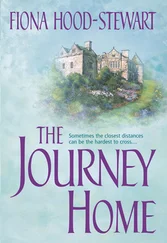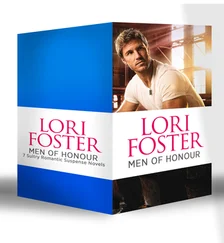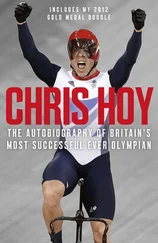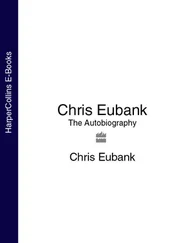Invariablemente, estas confianzas pueden resultar mortales para ambas partes: para el alce, porque ha sido golpeado por una tonelada de hierro desplazándose a gran velocidad, y para ti porque te encuentras sujeto a tu asiento por el cinturón de seguridad con un alce retorciéndose en tus rodillas entre estertores de agonía. Si vas realmente deprisa, pueden llevarse por delante toda la parte superior del coche, junto con la parte superior de sus ocupantes. Los suecos hacen todo lo posible por mitigar esta situación tan desagradable erigiendo cercas de gran altura a lo largo de las autopistas y unos postes especiales que captan las luces de los coches y lanzan señales de advertencia hacia el interior del bosque. Pero a pesar de ello cada año hay centenares de accidentes.
Yo tengo un truco que siempre me ha resultado muy útil para evitar a los alces. Buscas un gran camión que vaya más o menos a la misma velocidad que tú y te pegas a sus talones. Por supuesto, te cae encima todo el barro que salpica con sus ruedas traseras y, si el camionero frena de repente y tú no te das cuenta, te encuentras con todos los inconvenientes de que, en lugar de un alce, sea un camión gigantesco lo que se te por el parabrisas. Pero aún así, considerando todos los factores, eso resulta más relajado que la tensión que supone el escudriñar constantemente la franja oscura que se extiende entre el bosque y la carretera por ver si hay señales de movimiento.
Era la perspectiva de un encuentro con un alce lo que me había impulsado a elegir el Volvo de Weekie. Resentido por la competencia japonesa en el mercado automovilístico, Volvo puso una vez un anuncio que apareció en las vallas publicitarias de toda Suecia. En él se veía un coche nipón lleno de japoneses con aspecto muy sorprendido y, delante de ellos, cerniéndose sobre el coche, un enorme alce macho. La leyenda decía: «Compre Volvo -en Japón no hay alces».
La primera población que rompía la interminable monotonía del bosque y la oscuridad era Norrköping. Me detuve para tomarme un plato de albóndigas calentadas en microondas y llamar por teléfono a la primera granja de mi itinerario, que se encontraba en una pequeña isla trescientas millas al norte.
– El mar se ha congelado -me dijo por teléfono el granjero-. Podrá pasar con el coche si no se acerca demasiado a la orilla. Junto a los juncos la capa de hielo no es muy gruesa. Colgaré un cubo rojo en el abedul que hay a la entrada del camino para que sepa por donde tiene que ir.
– De acuerdo -dije, sin absorber del todo la información.
Mientras espoleaba el viejo coche para penetrar en la enorme oscuridad que se extendía más allá de las farolas del pueblo, la noche me envolvió como las aguas de un océano. La calefacción seguía ronroneando, llenando la cabina de un aire cálido y cargado, y durante un par de horas el motor funcionó sin problemas. Me sentía cansado y me fue invadiendo una agradable sensación de calor. Pero justo cuando me removía en el asiento para tratar de encontrar una postura cómoda, el motor se paró con una sacudida; a continuación se volvió a encender y, tras arrancar, tosió un poco y se detuvo otra vez. La sangre se me heló en las venas y se me quedaron Rojos los brazos y las piernas.
Salí del coche. Empezaban a caer con fuerza gruesos copos de nieve que amortiguaban el ya de por sí sordo silencio. Reinaba una tranquilidad tan absoluta que hasta oía correr la sangre por mis capilares y los rítmicos latidos de mi corazón; incluso percibía el infinitesimal zumbido de las neuronas en el interior de mi cerebro.
La carrocería del coche crujió y rechinó un poco a medida que se enfriaba el metal caliente. Me quedé quieto durante tal vez un minuto, casi sin atreverme a respirar por si acaso rompía el mágico e increíble silencio. Cuando ya no pude aguantar más el frío, volví a entrar en el coche. Si dejaba que el motor se enfriara durante unos minutos, tal vez volvería a arrancar. Me quedé sentado tras el volante con la boca abierta observando cómo iban cayendo los gruesos copos en el pálido resplandor de la nieve. En cuestión de unos minutos el coche se había enfriado, y todo el calor de la cabina había desaparecido. Le di al motor de arranque. Se encendió. Entonces puse las luces y el coche empezó a avanzar de forma vacilante por la carretera.
El motor funcionaba ya con mucha brusquedad, y la llegada de una nueva borrasca de nieve no mejoró mucho las cosas. Las ventiscas pueden tener un efecto hipnótico peligroso, ya que la nieve al caer forma ante ti un túnel del que puede resultar difícil apartar los ojos. Estaba empezando a preocuparme de verdad. Mi mapa mostraba una pequeña población a unos veinte kilómetros de allí, por lo que seguí avanzando con el corazón en un puño, pensando sólo en el momento en que todos mis problemas habrían acabado.
El pueblo se llamaba Abro y, cuando aparecí por él a las once, daba la sensación de que había echado el cierre hacía varias horas. Había una pizzería solitaria cerrada a cal y canto, y la única luz que se veía provenía de las farolas de la calle. Pero mientras daba vueltas traqueteando por las callejuelas, me encontré con un rótulo débilmente iluminado en que se leía la palabra «Hotel».
Aparqué el coche y llamé al timbre. Esperé tiritando unos minutos, y la simple fuerza con que caía la nieve me cortó la respiración. El Volvo crujió a mi lado. Volví a llamar al timbre, pero de nuevo, nada, ni una luz, ni un sonido. Por fin se abrió una de las ventanas del piso de arriba.
– ¿Sí? ¿Qué quiere? -pronunció la voz brusca de una mujer de edad madura.
– Ah, mmm…, éste es el hotel, ¿no?
– Sí.
– Es que se me ha averiado el coche y le estaría realmente agradecido si me pudiera dar cama para esta noche.
– No es posible, no tenemos övernattning1.
– ¿Qué quiere decir con que no tienen övernattning?
– ¡Pues eso mismo: que no tenemos övernattning!
– ¿Entonces esto no es un hotel?
– Sí, es un hotel.
– Pues si es un hotel, digo yo que podré quedarme a pasar la noche, ¿no?
– Es un hotel pero no puede quedarse a pasar la noche porque no tenemos övernattning -repitió con firmeza y, dando por satisfactoriamente concluido el asunto, cerró la ventana de un porrazo. Le grité que, dado que no tenía ningún otro sitio donde dormir, si me moría de congelación ella sería totalmente responsable. Pero era como si se lo estuviese gritando a la nieve. La hotelera no iba a ablandarse por un enclenque extranjero contrariado por su postura en cuestión de övernattning, que, por cierto, quiere decir «quedarse a pasar la noche».
Media hora antes habría dicho que ya había tocado fondo, pero aquello no era nada comparado con este nuevo* En sueco en el original. En inglés existe la palabra overnight, de la misma raíz, y la expresión to stay overnight significa pernoctar. (Nota de la traductora) nivel de desesperación. Mis opciones para superar aquella noche glacial estaban adquiriendo unos tintes de lo más sombríos. Decidí dormir en el asiento trasero del coche frente al condenado hotel y dejar el motor en marcha, tanto para mantenerme caliente como para fastidiar a la arpía del hotel. Corría el riesgo de morir asfixiado o congelado, pero al menos tendría la satisfacción de que por la mañana se encontrarían a la puerta del hotel los embarazosos restos de un hombre congelado en el interior de su coche.
Me tendí totalmente vestido, poniéndome unas cuantas capas más de ropa, por si acaso, bajo el abrigo de piel de carnero. La bilis se me había alterado, la cólera me inundaba la cabeza y me castañeteaban los dientes. Sin embargo, pronto caí dormido y cuando desperté de madrugada el motor seguía ronroneando, el zumbido de la calefacción continuaba sonando y yo seguía vivo. Respiré con júbilo al notar cómo se me encogían y congelaban los pelos de los orificios nasales y para que esto suceda tiene que hacer muchísimo frío.
Читать дальше