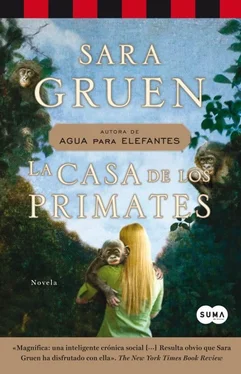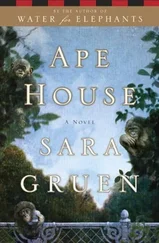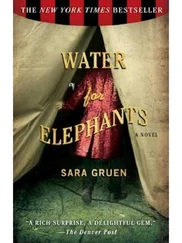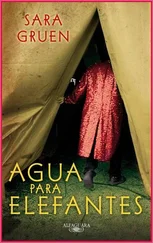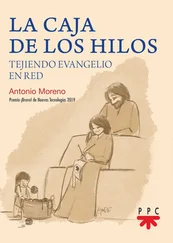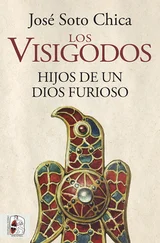– Por Dios, cielo, ¿estás bien? El corazón te late más rápido que el de un hámster.
– Estoy bien. Solo era una pesadilla. Ella encendió la luz.
– ¡Uf! -dijo él, tapándose los ojos.
Le puso la mano en la frente y lo observó concienzudamente.
– No me va a dar un ataque al corazón. En serio. Ella apagó la luz y se volvió a tumbar.
– ¿Sobre qué era?
– ¿Qué?
– El sueño.
El sacudió la cabeza.
– Demasiado raro para explicarlo.
John se quedó allí acostado pero despierto, con los ojos abiertos por la preocupación. ¿Habría gritado el nombre de Isabel? Seguramente no, ya que Amanda estaba acurrucada debajo de él y le estuvo acariciando el hombro hasta que se volvió a dormir. Pero por la mañana ya no estaba tan seguro.
John se dio cuenta de que estaba mirando fijamente el radiador. Ahuyentó las telarañas de su mente y volvió a llamar a Cat. Esa vez no se molestó en dejarle ningún mensaje porque, de haberlo hecho, no sería nada agradable. Si no le contestaba en diez minutos, se pondría manos a la obra él solo. Si hacían dos veces el trabajo no sería culpa suya.
Le dio un sorbo al café que Amanda había traído de recepción (tenía razón, estaba malísimo) y encendió el ordenador. Introdujo la entrada «Liga de Liberación de la Tierra laboratorio de Kansas City» en el buscador, le dio a enter y miró con asombro mientras se cargaban los resultados.
Había treinta y dos páginas de correspondencias en Google. El vídeo del mensaje estaba en todas partes y aparecía en páginas tan diversas como YouTube, blogs personales y tablones de anuncios de activismo en defensa de los animales. John ya lo había visto, pero aun así le produjo una mezcla de terror y fascinación.
Un hombre con un pasamontañas negro estaba sentado detrás de una mesa de metal en una habitación sin ventanas ni objetos decorativos. Las paredes eran de bloques de cemento y estaban pintadas de blanco. Llevaba las manos enfundadas en unos guantes y las tenía apoyadas sobre la mesa. Las borrosas imágenes estaban viradas a verde aceituna y a amarillo, como si se tratara de un vídeo casero de los años setenta.
Consultaba constantemente un trozo de papel que tenía extendido bajo las manos, como si estuviera leyendo todo el rato. Luego se dirigió a la cámara y empezó a nombrar a los «agentes del horror»: Peter Benton, Isabel Duncan, algunas otras personas relacionadas con el Laboratorio de Lenguaje y Thomas Bradshaw, que era el rector de la universidad. Recurrió a la hoja y recitó sus direcciones completas con número de teléfono y código postal incluidos.
«Tanto los torturadores como los que hacían posible la tortura desde los despachos en los que estaban sentados tan cómodamente, a miles de kilómetros de ese laboratorio de depravación donde sus científicos locos hacían perversas investigaciones con simios inocentes en contra de su voluntad, son igual de despreciables y culpables. No seguiremos permitiéndolo. Tendréis que rendir cuentas, como lo ha hecho Isabel Duncan. Ahora todo el mundo sabe dónde vivís. ¿Quién sabe lo que cualquiera puede decidir hacer? Thomas Bradshaw, esta vez hemos asaltado tu casa, pero ¿qué será lo siguiente? ¿Una bomba, tal vez? Puede que tu familia esté dentro, atrapada e inocente como esos monos que torturabais en nombre de la ciencia. O puede que le pase algo a tu coche. No te darás cuenta hasta que estés conduciendo, y ya será demasiado tarde. ¿Qué les dirás entonces a tus hijos, Thomas Bradshaw? Acabarás sintiéndote tan impotente como los primates que has tenido encarcelados en ese asqueroso y maligno laboratorio durante todos estos años».
El hombre consultó de nuevo el papel. Cuando levantó la cara hacia la cámara, se intuía una dura sonrisa a través del hueco del pasamontañas para la boca.
«Por ahora, la investigación está en punto muerto. Nosotros hemos hecho que se detuviera, pero depende de vosotros que continúe así. Porque ahora sabéis lo que sucederá si continuáis. Liberaremos a los primates una y otra vez e iremos a por vosotros -a por todos y cada uno de vosotros personalmente- cuantas veces haga falta. Nosotros no renunciamos. Somos la LIT. Estamos en todas partes y no abandonamos. Seguiremos en la brecha».
La imagen se congeló. John se quedó mirando el último fotograma durante varios segundos antes de darse cuenta de que tenía la boca abierta.
¿Tortura? ¿Científicos locos? ¿Primates reticentes? Hasta a John, con lo corta que había sido su visita, le había quedado claro que todas las personas relacionadas con el laboratorio hacían lo imposible para que los bonobos controlaran lo más posible su entorno. El fundamento del proyecto era que los monos se comunicaban porque querían hacerlo. ¿Era posible que aquellas personas -aquellos terroristas- hubieran hecho explotar el edificio solo porque el proyecto contenía la palabra «laboratorio»? ¿Podría haberse evitado todo aquello si se hubiera llamado «Proyecto Lingüístico de Grandes Primates»?
¿Cómo de grave estaría Isabel? Se le ocurrió que, si cerraba los ojos y se concentraba lo suficiente, tal vez conseguiría algún tipo de comunicación telepática. Lo intentó, pero no funcionó. Luego se sintió culpable.
John se acabó el café de golpe e hizo una mueca al tragarse un montón de posos. Metió la cabeza de lado bajo el grifo de la diminuta cocina y se enjuagó la boca con agua. Luego se dispuso a irse a la universidad. Al diablo con Cat.
Isabel se pasaba el día esperando: a los camilleros que la llevaban de un lado a otro, las pruebas y los tratamientos, a los médicos y las consultas. Pero, sobre todo, esperaba a Peter para recibir noticias de los primates.
¿Estaban heridos? ¿Deshidratados? ¿Dónde los habían alojado? Las televisiones de varias salas de espera repetían las imágenes del día anterior junto con un aterrador fragmento del vídeo que habían colgado en Internet. El fragmento era muy corto y siempre salía por encima del hombro de algún presentador. Los labios que había tras el pasamontañas se movían, pero no podía oír lo que decían.
Isabel estaba destrozada por la posibilidad de que Celia estuviera implicada. Aunque era cautelosa con respecto a su propias impresiones sobre los seres humanos, Isabel confiaba en los bonobos a pies juntillas y ellos adoraban a Celia. Tras su primer día en el laboratorio, Bonzi le había dicho: ¡CELIA AMAR! HACER NIDO. RÁPIDO CELIA VENIR BONZI AMAR.
A medida que el día pasaba, otra añoranza más primaria se unía sigilosamente a la desesperada soledad de Isabel. Se trataba de un deseo irracional y desgarrador, dado que Peter ya le había confirmado que su madre no iba a aparecer. Isabel había ido desgranando la historia de su familia en trocitos digeribles, aunque, como tenían intención de casarse, sabía que tendría que acabar informándole exactamente de lo que se agazapaba en su acervo genético. Por lo pronto, sabía que su padre los había abandonado y que su madre se había vuelto alcohólica, y también que dichos sucesos no tenían por qué haber sucedido necesariamente en ese orden. Sabía lo del fraude a la Seguridad Social. Sabía que a su hermano lo habían echado del colegio a los quince años y que también había caído en las garras de la adicción; Isabel no sabía si estaba vivo o muerto. Sabía algo de los torturadores años de colegio de Isabel y que ninguna de sus incipientes amistades había sobrevivido a la primera floración, porque cuando los padres de los otros niños veían el estado en que se encontraba su casa no les permitían volver. Sabía a grandes rasgos algunas cosas sobre las burlas de las que era objeto en el patio del colegio por culpa de su ropa procedente de tiendas de oportunidades y por sus estrambóticos almuerzos, pero no le había hablado en concreto del sándwich de maíz de lata ni de cómo eso había hecho que la señora Butson le empezara a enviar un almuerzo más cada día a Michele, ni de cómo ese torpe acto de generosidad había consolidado la fama de paria de Isabel. No sabía nada del día en que Marilyn Cho se había puesto de un salto detrás de Isabel en el recreo para burlarse de ella en silencio y con cruel precisión, sin darse cuenta de que Isabel podía ver todos los movimientos que hacía en la sombra que se proyectaba sobre el pavimento delante de ella. Y, por supuesto, no sabía nada de los «tíos» ni de cómo su madre corría al baño a embadurnarse los labios con carmín rosa antes de echar a sus hijos al sótano, como si cada cita fuera una especie de secreto divertido. No sabía que Isabel veía Los Tele ñ ecos y los programas infantiles que ponían en la tele al salir de clase con su hermano mientras intentaba ignorar lo que pasaba arriba, ni que después de que se fuera el hombre en cuestión su madre siempre desaparecía en el baño durante mucho tiempo para llorar.
Читать дальше