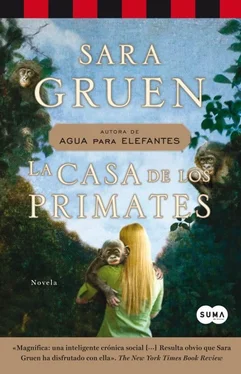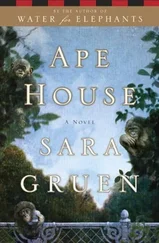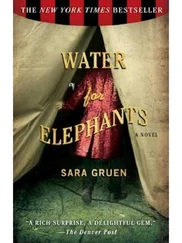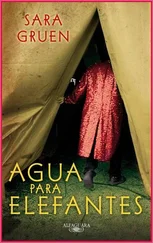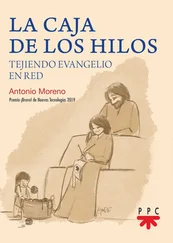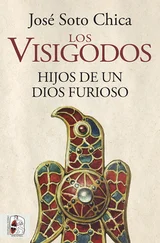Al fondo del pasillo, la puerta del cuarto de invitados chirrió al abrirse. Se oyeron unos pasos por delante del baño que bajaron las escaleras y entraron rápidamente en la cocina. Escucharon un sonido que parecía el cajón de los cubiertos, pero eso no tenía sentido a menos que alguien tuviera un antojo nocturno repentino de patatas gratinadas. Pero no, ese no podía ser el caso porque no había pasado el tiempo suficiente como para prepararse un plato y estaba claro que alguien estaba subiendo las escaleras.
Ahora iba por el pasillo.
Se dirigía a su habitación.
La puerta se abrió de golpe y chocó contra la pared que tenía detrás. John se subió las mantas hasta la barbilla. Amanda dio un respingo mientras intentaba hacer lo mismo.
Fran se detuvo a los pies de la cama, entrecerrando los ojos para distinguir la figura de su hija entre las sombras. «Estás ahí», dijo dirigiéndose hacia el lado de la cama de Amanda.
Bajo la luz casi incolora de la luna, John vio el destello de una cuchara. Amanda se incorporó obediente, sujetando las sábanas contra su cuerpo desnudo con ambas manos. La madre vertió jarabe para la tos en la cuchara y Amanda abrió la boca como un polluelo.
– Con esto se te pasará -dijo Fran, asintiendo. Dio media vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta tras ella.
John y Amanda se quedaron allí tumbados, mudos de asombro.
– ¿Esto ha pasado de verdad? -preguntó John.
– Eso creo.
John miraba fijamente el techo. Pasó un coche y los faros iluminaron de pasada la pared de la habitación y desaparecieron.
– Vente conmigo mañana por la mañana -dijo John-. Conseguiremos un billete en lista de espera.
Amanda se dejó caer de nuevo sobre él y colocó las mantas para que solo se les vieran el cuello y la cabeza.
– Gracias -dijo, aferrándose a John como un mono araña y echándole el cálido aliento de eucalipto en la cara-. Porque si me dejas aquí con ella sería capaz de matarla.
* * *
A la mañana siguiente, John se quedó tumbado e inmóvil hasta que oyó el sonido de la televisión abajo. Aquello era un indicador fiable de cuándo sus suegros empezaban el día.
Amanda estaba dormida con los brazos sobre la cabeza. Su cabello de cerrados rizos se esparcía sobre la almohada y más allá de sus pálidas muñecas. Aquello era lo que le más le había impresionado la primera vez que la había visto en un pasillo de Columbia, de pie entre él y la luz del sol, envuelta en una brillante aura de rizos. Siempre estaban fuera de control, incluso cuando los llevaba recogidos en el moño que solía hacerse. Nunca usaba gomas del pelo, sino palillos chinos, lápices, cubiertos de plástico o cualquier otra cosa que pudiera clavar en él. John pronto había aprendido a mirar qué había allí antes de dejarle apoyar la cabeza en su hombro, para no perder un ojo. Pero daba igual lo apretado o reciente que fuera el moño, siempre tenía mechones de pelo sueltos.
Se inclinó hacia ella y hundió la nariz en su pelo. Inspiró profundamente y luego le mordisqueó la clavícula, que daba paso a suaves curvas y hondonadas que cortaban la respiración. Dios, cuánto la quería. Amanda había sido la única mujer de su vida. En dieciocho años, solo había estado con ella. Nunca había estado con ninguna otra chica, a menos que contara el desafortunado incidente con Ginette Pinegar, cosa que no hacía.
– Mmm -dijo Amanda, echándolo.
– Es hora de irse -susurró.
Abrió los ojos de repente. Sonrió mientras él le presionaba los labios con un dedo.
Con una reposición de El precio justo como banda sonora, Amanda amontonó la ropa doblada sobre la cama mientras John se colaba a hurtadillas en el armario del pasillo para coger una maleta. No se dijeron ni una palabra, pero sus miradas se encontraron y sofocaron sendas risitas. Se deslizaron escaleras abajo y se quedaron al lado de la puerta de entrada.
– Adiós, nos vamos -gritó John.
Un sonido de turbación ahogada llegó por el pasillo, seguido de unos rápidos pasos.
Amanda apretó el puño contra la boca para disimular una sonrisa y se enfundó los pies en unas brillantes botas negras de tacón alto que eran todo lo contrario a unas botas de pelo canadienses. John la miró con admiración, pero no durante demasiado tiempo, ya que los pesados pies de Fran hicieron acto de presencia envueltos en unas zapatillas Isotoner.
– ¿Cómo que os vais? -dijo. Se quedó allí de pie con los brazos en jarras y los ojos centelleantes-. ¿Adónde?
– A Kansas City -dijo Amanda.
– A Los Angeles -dijo John al mismo tiempo-. A buscar casa -añadió.
Amanda se detuvo un instante y luego acabó de enfundarse el abrigo rosa con cinturón. Unas enormes gafas le cubrían ya los ojos.
Tim se dirigió tranquilamente hacia ellos por el pasillo.
– Adiós, Tim. Gracias por venir -le gritó John alegremente.
– De nada -respondió el anciano desconcertado. John abrió la puerta.
– ¡Un momento! -La voz de Fran le provocó escalofríos. Era un acto reflejo, ya que su tono demandaba obediencia. Se preparó y se giró para encontrarse con su mirada de acero.
– ¿Sí?
– Nadie nos avisó de esto anoche. -Ha surgido en el último momento. No tenemos otra opción. El agente inmobiliario estaba muy ocupado…
– Pero que muy ocupado -añadió Amanda. Se ató el cinturón del abrigo mientras intentaba permanecer escondida detrás de John.
– Lo único que dijisteis era que estabais pensando en mudaros, no que lo hubierais decidido. ¿Cuándo volvéis?
– Ni idea -dijo John, empujando a Amanda a través de la puerta. Ella fue hacia el coche casi corriendo. John la siguió con la maleta.
– ¿Y qué se supone que debemos hacer nosotros? -gritó Fran desde el porche.
– Quedaos todo el tiempo que queráis -dijo John-. ¡Adiós, Fran! ¡Adiós, Tim!
– ¡Nos vemos en la boda! -gritó Amanda alegremente por encima del hombro y, dicho esto, se metió en el coche y cerró la puerta.
John miró hacia atrás. Fran avanzaba por el camino como si de un ejército de una sola mujer se tratase, su pecho una fortaleza inexpugnable descansando en una estantería en forma de barriga.
Cuando John llegó al asiento del conductor, Amanda había bajado el parasol y fingía buscar algo en la cartera.
– Dale caña, cielo -dijo sin levantar la vista.
Y eso fue lo que John hizo. Salió marcha atrás a la calle haciendo chirriar las ruedas y luego se precipitó hacia delante. Una vez en la carretera, cuando finalmente consiguió ponerse el cinturón, le preguntó a Amanda:
– ¿Qué boda? ¿A qué te referías?
– Mi prima Ariel se casa dentro de tres semanas.
– ¿No es demasiado pronto?
– Se casan de penalti, aunque oficialmente no lo sabemos. ¿De verdad vamos a Los Angeles?
– No, vamos a Kansas City.
– Vaya.
– Pero después puedes ir a Los Ángeles, si de verdad es eso lo que quieres.
– ¡Dios! -Amanda dejó caer la cabeza hacia atrás y se quedó mirando por el parabrisas. Se pararon en un semáforo y ella guardó silencio mientras estuvo en rojo-. ¿Estás seguro? -le dijo cuando cambió.
– Siempre que tú estés realmente segura de que es lo que quieres.
John la miró un par de veces y la segunda de ellas se alarmó, porque las lágrimas le rodaban por la cara. Pero cuando ella extendió el brazo y le puso la mano en la parte de atrás del cuello, adquirió una expresión casi beatífica.
– Sí. Estoy segurísima. Pero ¿tú estás seguro de que no te importa?
– Sí.
Ambos reflexionaron durante un momento. Luego John extendió el brazo y le dio unas palmaditas en el muslo.
– Lo estoy.
Читать дальше