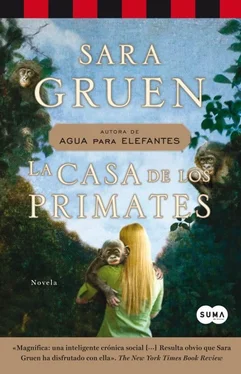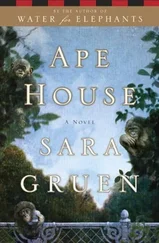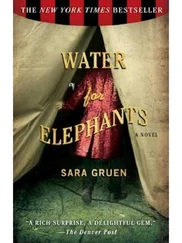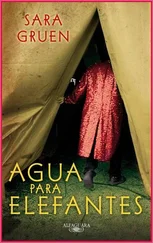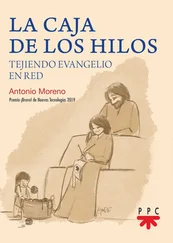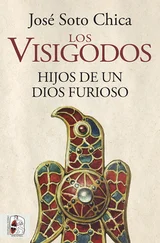Aunque resultó devastador, el despido de John no era del todo inesperado: en todos los periódicos de mayor tirada se habían producido despidos masivos y la situación en el New York Gazette era especialmente grave. La dirección anunció que tenía intención de recortar un cuarto de los sueldos de los redactores después de que todos hubieran aceptado lo que denominaban eufemísticamente «concesión salarial» para evitar precisamente la reducción de plantilla. Le siguió una optimista circular interna en la que se aseguraba que, si trabajaban juntos, serían capaces de «hacer más con menos». En la siguiente circular les suplicaban que «transformaran el negocio», que «generaran contenido» -John se preguntaba qué creía la dirección que habían estado haciendo exactamente- y que «se concentraran en el envoltorio». ¡Gráficos! ¡Comunicación visual! ¡Diseño! Ese era el futuro. Uno de los bufones de uno de los jefes hasta llegó a declarar que una página con el diseño perfecto haría que a los lectores se les cayera el café. Aquello consiguió que John añorara los días en que Ken Faulks estaba al mando, pero Faulks, un magnate de los medios de comunicación de pelo rubio rojizo y sonrisa torcida, se había pasado hacía tiempo a los pastos más verdes del porno. John no le tenía especial cariño -según recordaba, tenía el don de gentes de Gengis Kan-, pero al menos había conseguido que la empresa continuara siendo solvente.
Tras varios meses de búsqueda, John consiguió un trabajo en plantilla en el Philadelphia Inquirer. O en el Inky, como le llamaban los de dentro.
Era un buen trabajo, un gran trabajo, pero John casi se muere cuando tuvo que aceptarlo porque era el resultado directo de una llamada que su padre le había hecho a un amigo miembro de la logia Moose para pedirle el favor. Así que contrataron a John y lo pusieron a las órdenes de una jefa a la que le molestaba su sola presencia, aun cuando habían animado a otros empleados del Inky a cavar su propia tumba aceptando paquetes de jubilación anticipada.
En cualquier otra circunstancia, su trabajo lo habría redimido: la investigación de John de un incendio en la casa de los primates del zoo en 2008 -nada más y nada menos que en Nochebuena- había sacado a la luz una incompetencia supina. Las alarmas de incendios habían sonado y las habían ignorado. A la gente le olía a humo pero nadie se preocupó de ver qué pasaba. No había rociadores de incendios. El resultado: veintitrés animales muertos, incluida una familia de bonobos. Hacía una semana, un año después del incendio, un niño pequeño había trepado por un muro y se había caído desde una altura de más de siete metros dentro del nuevo recinto de los gorilas. El único gorila que había sobrevivido al infierno, cuyo bebé había muerto por inhalación de humo, se abrió paso entre el resto del grupo de los gorilas curiosos, cogió al niño en brazos y fue hacia la puerta del recinto, donde se lo entregó a los cuidadores del zoo. Ese increíble acto de empatía, captado en vídeo y aireado por todo el país, fue considerado por varias corrientes y entendidos de derechas como una simple consecuencia del adiestramiento. ¿Del adiestramiento de qué?, se preguntaba John. ¿Estaban insinuando que el personal del zoo había estado tirando muñecas al foso de los gorilas para practicar por si se daba una ocasión como aquella? A John aquella negación reaccionaria le pareció casi tan fascinante como la reacción de los gorilas: ¿Era porque se suponía que la empatía era una respuesta exclusivamente humana? ¿El verdadero tema de discusión era la evolución? Esto fue lo que le llevó a proponer el artículo sobre los estudios cognitivos que se estaban llevando a cabo en el Laboratorio de Lenguaje de Grandes Primates. Entonces Elizabeth decidió de pronto que tenía que compartir su autoría con Cat Douglas. No le dio ninguna explicación, pero John tenía dos teorías: o seguía tan enfadada por haberse visto obligada a contratarlo que le había endosado a la mujer más intratable sobre la faz de la tierra o quería relacionar a su reportera estrella con una serie de artículos que empezaban a oler a potencial materia de Pulitzer. Y es que Cat se había hecho más o menos famosa en el mundo periodístico al descubrir la mentira que un reportero ganador de un Pulitzer había creado inventándose a una yonqui de ocho años; luego ella misma había ganado un Pulitzer por la historia. También había despertado la controversia por fingir un presunto interés romántico en su rival periodístico y curiosear sus archivos cuando estaba a solas en su apartamento.
John volvió a la realidad y se percató de que se había comido hasta la última hueva de caviar de osetra. Quedaba un culín de champán en la botella, pero no quería quitarse aquel sabor de la boca. Lo que quería era más caviar. Pasó el dedo por el plato y lo lamió.
A continuación se levantó del suelo bruscamente y cerró con llave la puerta principal. Al pasar por la mesa de la entrada vio que en el teléfono fijo parpadeaba la luz de mensaje recibido. Fran, su suegra, había dejado varios mensajes, cada uno más contundente que el anterior. Al parecer, Amanda no quería cogerle el teléfono. John la entendía perfectamente. Sus madres eran polos opuestos, pero ambas de armas tomar. Mientras Patricia se encerraría en un silencio glacial, Fran se iría arriba a clasificarte los calcetines. Disfrazaba el regodeo de amabilidad y la malicia de preocupación, todo ello mientras cosechaba información para compartir con el resto del clan. Para Fran nada estaba fuera de su alcance. John borró los mensajes.
* * *
Eran las dos de la mañana cuando John se acordó del buey Wellington y lo hizo solo porque pensó que la casa estaba ardiendo. Abrió los ojos de repente al primer rastro de humo. Amanda seguía dormida como un tronco.
John se precipitó escaleras abajo hacia la cocina. Por los lados del horno salía humo. John lo apagó y abrió la ventana y la puerta trasera. Cogió un paño y lo agitó como el capote de un torero mientras intentaba echar fuera la humareda.
El buey Wellington era un rectángulo carbonizado firmemente pegado al fondo de la bandeja. El sinuoso emparrado de masa que Amanda había esculpido y puesto sobre la parte superior era lo que menos quemado estaba, así que John cogió una hoja y se la comió. Examinó la obra de arte: cada hoja tenía exactamente seis muescas y el tallo estaba enrollado sobre sí mismo formando una perfecta enredadera de hojaldre.
A los pocos días de irse a vivir juntos, Amanda les había provocado a ambos una gastroenteritis por sus improvisaciones con la sopa en lata. Sus remordimientos fueron descomunales y su declaración de intenciones más descomunal aún: pretendía convertirse en toda una cocinera gourmet. En aquel momento, John no se paró a pensar mucho en el tema, pero echando la vista atrás tenía la sensación de que aquella era la primera vez que de verdad había sido testigo de su gran fuerza de voluntad. Compró todos los libros de Julia Child, los llenó de lamparones y obedeció cada una de sus órdenes. «Si Julia dice que hay que pelar el brócoli, pues se pela», le había dicho tímidamente a John la primera vez que la había pillado haciéndolo. A punto había estado de morirse de la risa, pero después de probar el resultado nunca más había vuelto a cuestionar ningún estrafalario ritual de cocina.
Aquella noche había dejado un puñado de masa de hojaldre y las hojas que no habían pasado la inspección en un montón al lado de la tabla de cortar. En la encimera había trocitos de huevo y cáscaras secas junto con pieles de ajos machacados y tiras de papel de horno. El suelo estaba lleno de harina y cada uno de los utensilios que había utilizado yacía abandonado exactamente donde había dejado de usarlo.
Читать дальше