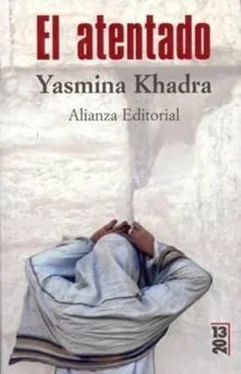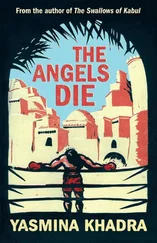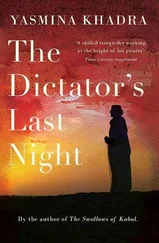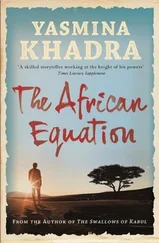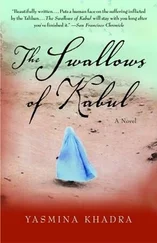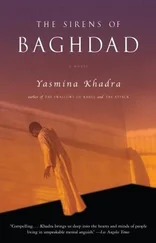Mientras Kim sigue al coche de Naveed, intento explicarme el motivo de mi agresividad contra quien no me ha dejado en la estacada cuando los demás me han puesto en la picota. ¿Será por lo que representa, por su placa de poli? Sin embargo, no tiene que resultar fácil para un poli seguir tratándose con alguien casado con una kamikaze… Le doy vueltas al tema con la esperanza de no dejarme llevar por consideraciones susceptibles de ponerme en situación de desventaja y de aislarme aún más en mi tormento. Curiosamente, justo cuando intento no meter la pata, es cuando se apodera de mí esa necesidad de ser desagradable. ¿Será porque me niego a disociarme de la culpa de Sihem? En tal caso, ¿en qué me estoy convirtiendo? ¿Qué pretendo demostrar o justificar? ¿Y qué sabemos realmente de lo que es justo o no, de lo que nos conviene o no? Carecemos por igual de discernimiento cuando acertamos y cuando erramos. Así viven los hombres: para lo peor cuando es lo mejor que pueden ofrecer, y para lo mejor cuando eso no significa gran cosa… Mis pensamientos me acorralan, se burlan de mi estado de ánimo. Se alimentan de mi fragilidad, abusan de mi pena. Soy consciente de su trabajo de zapa y los dejo hacer como un vigilante confiado se entrega al sueño. Quizá mis lágrimas hayan ahogado en parte mi pena, pero la ira sigue ahí, como un tumor oculto en lo más profundo de mi ser, o un monstruo abisal agazapado en las tinieblas de su guarida, acechando el momento propicio para volver a la superficie y sembrar el terror. Lo mismo piensa Kim. Sabe que intento exteriorizar este indigesto horror que chapotea en mis tripas, que mi agresividad no es sino el síntoma de una violencia extrema que brota trabajosamente de mi fuero interno y acumula energías en espera de estallar. No me pierde de vista ni un segundo para mitigar los daños. Pero la turbiedad de mi juego la tiene desconcertada y está empezando a dudar.
Nos sentamos en la terraza del café, en medio de una plazoleta embaldosada. Hay algunos clientes sentados aquí y allá, unos bien acompañados y otros escrutando pensativamente su vaso o su taza. El encargado es un grandullón melenudo con barba de vikingo. Rubio como una gavilla de heno y velludo de brazos y hombros, lleva pegada al cuerpo una camiseta de marinero. Saluda a Naveed, al que parece conocer, toma nota de lo que pedimos y se va.
– ¿Desde cuándo fumas? -me pregunta Naveed al verme sacar un paquete de tabaco.
– Desde que mi sueño se convirtió en humo.
La réplica consterna a Kim, que se limita a apretar los puños. Naveed la medita con calma, con el labio inferior caído. Durante un momento, siento que está a punto de ponerme en mi sitio, pero acaba optando por echarse hacia atrás en su silla y cruzar las manos en lo alto de su tripa.
El encargado regresa con una bandeja, sirve una cerveza espumosa a Naveed, un zumo de tomate a Kim y una taza de café a mí. Suelta una broma al jefe de la policía y se retira. Kim se lleva el vaso a la boca y da tres sorbos seguidos. Se siente muy defraudada y se calla para no soltarme a la cara lo que siente.
– ¿Cómo está Margaret? -pregunto a Naveed.
Naveed tarda en contestar. Como está sobre aviso, se toma su tiempo y echa un trago antes de contestar:
– Está bien, gracias.
– ¿Y los niños?
– Ya los conoces, a veces se llevan bien y otras se pelean.
– ¿Sigues pensando en casar a Edeet con aquel mecánico?
– Es lo que ella quiere.
– ¿Crees que es un buen partido?
– Es estos temas no procede creer sino rezar.
Asiento con la cabeza:
– Tienes razón. El matrimonio ha sido siempre una lotería. De nada sirve hacer cálculos o tomar precauciones. Obedece a su propia lógica.
Naveed constata que mis palabras no llevan trampa. Se relaja un poco, saborea un trago de cerveza, chasquea la lengua y me echa una mirada profunda.
– ¿Y tu muñeca?
– Muy contusionada, pero no hay nada roto.
Kim pilla un cigarrillo de mi paquete. Le alargo mi mechero. Aspira con voracidad, se yergue y suelta un chorro de humo por la nariz.
– ¿Cómo va la investigación? -pregunto de sopetón.
Kim se atraganta con una calada.
Naveed me mira con intensidad, de nuevo sobre aviso.
– No quiero pelearme contigo, Amín.
– Tampoco lo pretendo yo. Tengo derecho a saber.
– ¿Saber qué, exactamente, lo que te niegas a aceptar?
– Ya no. Sé que fue ella.
Kim me vigila muy de cerca, con su pitillo pegado a la mejilla y un ojo medio cerrado por el humo. No ve adónde quiero ir a parar.
Naveed aparta con cuidado su jarra de cerveza, como para hacer sitio a su alrededor y tenerme para él solo.
– ¿Sabes que fue ella qué?
– Que fue ella la que se voló en el restaurante.
– ¿Y eso desde cuándo?
– ¿Es un interrogatorio, Naveed?
– No tiene por qué serlo.
– Entonces limítate a decirme qué hay de la investigación.
Naveed se apoya contra el respaldo de su silla.
– Estamos en un punto muerto. No avanzamos.
– ¿Y el Mercedes modelo antiguo?
– Mi suegro tiene uno igual.
– Con todos los medios de que disponéis y vuestra red de informadores, no habéis conseguido…
– No se trata de medios ni de informadores, Amín -me interrumpe-. Se trata de una mujer fuera de toda sospecha, que consiguió disimular tan bien que hasta nuestro mejor sabueso, siga la pista que siga, acaba con el rabo entre las piernas. Lo único que me tranquiliza en un asunto como éste es que basta con un indicio, sólo uno, para que la maquinaria se vuelva a poner en marcha… ¿Crees que tienes alguno?
– No creo.
Naveed se agita pesadamente en su silla, pone sus codos sobre la mesa y atrae hacia él la jarra que apartó un momento antes. Desliza un dedo por el borde y limpia de paso las salpicaduras de la espuma. Sobre la terraza se instala un silencio implacable.
– Al menos sabes ya que fue ella la kamikaze, y eso es un progreso.
– ¿Y yo?
– ¿Tú?
– Sí, yo. ¿Estoy limpio o sigo siendo sospechoso?
– Si hubiese algo que reprocharte no estarías aquí tomándote tranquilamente un café, Amín.
– Entonces ¿por qué me han dado una paliza en mi propia casa?
– Eso no tiene nada que ver con la policía. Hay furias que, como el matrimonio, sólo obedecen a su lógica interna. Tienes derecho a poner una denuncia y no lo has hecho.
Aplasto mi pitillo en el cenicero y enciendo otro, que me sabe de repente a perros.
– Dime, Naveed, tú que has visto a tantos criminales, a tantos arrepentidos y a tantos energúmenos desquiciados, ¿cómo puede uno de repente, sin previo aviso, cargarse de explosivos y hacerse volar por los aires en medio de una fiesta?
Naveed se encoge de hombros, visiblemente molesto:
– Ésa es la pregunta que me hago todas las noches sin hallarle sentido, y aún menos respuesta.
– ¿Te has topado con gente así?
– Con mucha.
– ¿Y entonces, cómo explican su locura?
– No la explican, la asumen.
– No puedes hacerte idea de las vueltas que estoy dando a esta historia. ¡Joder! ¿Cómo puede una persona normal, sana física y mentalmente, decidir, por una fantasmada o una alucinación, que está investida de una misión divina, renunciar a sus sueños y a sus ambiciones para infligirse una muerte atroz mediante la peor de las barbaries?
Creo que lágrimas de rabia emborronan mi mirada a medida que mis palabras me destrozan la nuez. Kim mueve febrilmente las piernas bajo la mesa. Su cigarrillo no es más que un hilillo de ceniza colgado del vacío.
Naveed suspira mientras busca palabras. Percibe mi dolor y parece sufrir por ello.
– ¿Qué puedo decirte, Amín? Creo que hasta los terroristas más curtidos ignoran lo que les ocurre de verdad. Y eso puede ocurrirle a cualquiera. Basta con un chispazo en el subconsciente. Las motivaciones no tienen la misma consistencia, pero suelen surgir así -dice chasqueando los dedos-. O te cae sobre la cabeza como un ladrillo o se agarra a tus tripas como una solitaria. Y a partir de ese momento tu forma de ver el mundo cambia. Sólo tienes una idea fija: levantar eso que se ha apoderado de tu cuerpo y tu alma para ver lo que hay debajo. A partir de entonces, ya no hay vuelta atrás posible. Además, has dejado de mandar en ti; te crees dueño de tus actos pero no es cierto. No eres sino el instrumento de tus propias frustraciones. Lo mismo te da vivir que morir. En alguna parte de ti mismo has renunciado a lo que podría posibilitar tu regreso al mundo. Estás en las nubes. Eres un extraterrestre. Vives en el limbo y te dedicas a corretear tras las huríes y los unicornios. No quieres volver a oír hablar de este mundo. Sólo esperas el momento de dar el paso. El único modo de recuperar lo que has perdido o de rectificar lo que has errado; en definitiva, el único modo de convertirte en leyenda es acabar a lo bestia: transformarte en bola de fuego en un autocar repleto de escolares o en torpedo contra un tanque enemigo. ¡Bum! Un prodigio premiado con el estatuto de mártir. Así, el levantamiento de tu cadáver se convierte para ti en el único momento en que te mereces el respeto de todos. El resto, tanto el día anterior como el posterior, ya no es problema tuyo; para sí, jamás ha existido.
Читать дальше