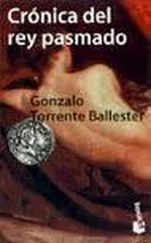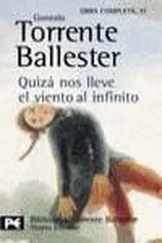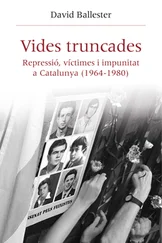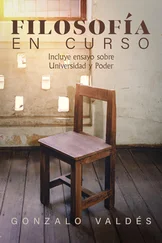«¿Acabaréis de hablar de política?», clamó, repentina e inesperada, María de Fátima, y por una vez su madre estuvo de acuerdo con ella. Llegó a decir que aquella conversación había estropeado un almuerzo irreprochable, y me pidió que pusiera a la entrada de mi casa un cartel prohibiendo que se hablase de política. Pero ¿de qué otra cosa podía hablarse allí? Salí del paso invitando a Regina a ver la parte del pazo que aún desconocía, y, en la biblioteca, mostró la misma indiferencia que su hija, aunque no llegase a proponerla como salón de baile. Al final del recorrido me puso una mano en el hombro y me dijo: «No sólo tiene usted una casa bellísima, sino muchas cosas que también lo son, pero están colocadas lo mismo que hace cien años. Ahora se ponen de otra manera, más a la vista. Hay que lucir lo que se tiene, y hay que lucirlo bien, si se quiere ser alguien.» Estuve a punto de responderle que yo prefería ser nadie, o, al menos, que estaba satisfecho con lo que era, pero temí defraudarla demasiado pronto. No dejé de preguntarme de dónde le viene a cierta gente ese empeño por destacar.
Aquella noche tardé en dormirme. La presencia de las mujeres no había sido tan excitante como el día anterior, y además no había visto a Paulinha, la más atractiva de todas. El negocio de las vacas, de que también se habló, empezaba a aburrirme, conforme se interesaba por él mi maestro; pero la mención de la guerra civil, y lo que se dijo, me había afectado. Hacía más de un mes que mis noticias eran vagas, retrasadas y de segunda o tercera mano. Por otra parte resultaba cada vez más evidente que don Amedio y toda su familia me habían constituido en presa, y no por lo que yo era, sino por el dichoso pazo. Nadie me hiciera todavía una oferta concreta, pero estaba en el aire, como una amenaza retrasada. Y en el aire siguió unos días más, en los que María de Fátima apretó su cerco; venía a sacarme de casa, pero no me llevaba a la suya, sino que íbamos a comer a pueblos o aldeas próximos, Viana do Castelo el más lejano. Una de aquellas mañanas lucía un sol limpio, el aire estaba tibio y la mar tranquila. Pasamos cerca de una playa solitaria. Detuvo el coche y me anunció que iba a bañarse. «Pero, como lo haré desnuda, porque no he traído bañador, tú te quedarás aquí.» Marchó tranquila hacia lo más alejado de la playa, donde yo apenas pude ver una mancha verde que se movía; verde primero, color de arena después, aunque con algo negro movido por el aire. Cuando entró en la mar, se me perdió entre las olas; vino a salir algo más cerca de mí, a mitad de la playa; la pude ver cómo se enjugaba y cómo se fue alejando por la rompiente: llegaban las olas blandas y le mojaban los pies. Supongo que allá se vistió, y regresó con los cabellos cayéndole y la ropa interior en la mano. El traje se le había pegado al cuerpo mojado, se le apretaba y le marcaba las formas, ondulantes al caminar. Sentí deseos violentos de recibirla en mis brazos y violarla allí mismo: lo hubiera hecho de no haber comprendido a tiempo que quizá fuera lo que esperaba, que para eso se había bañado desnuda, y no por amor que me tuviera, ni siquiera por deseo vehemente, sino porque así llegaría a ser la dueña de mi casa. Lo comprendí durante los últimos pasos de su camino, y me sentí confirmado por la frialdad de su mirada, por la tranquilidad de su talante, por aquel modo de andar seguro, sin el temblor de una esperanza. Pensé que tendría que suscribir un documento de donación en el que le otorgaba el pazo como dote: delante de notario, con todas las de la ley, y en cumplimiento de antiguos imperativos de satisfacción a la mujer violada. Aquellos quince o veinte pasos me dieron tiempo a dominarme, casi a tranquilizarme. Le abrí la portezuela del coche, no la cerré hasta que ella estuvo instalada ante el volante. Pero entonces, cuando yo daba vuelta para entrar, arrancó y me dejó al borde del camino.
Claro que yo no se lo dije a nadie, ni a ella misma: ni una palabra, ni una mirada que llevase un reproche o una pregunta. No dejó de portarse como lo había hecho siempre, lo mismo a solas que ante los otros. Como que llegué a pensar que la aventura de la playa remota la había soñado, que es el recurso al que acudimos cuando algo no admite explicación, o resulta increíble por lo inverosímil. Yo esperaba que un día cualquiera estallase, dijese algo, esto se acabó, no quiero verte más. Pero María de Fátima permaneció inalterable. Empecé a admirar su frialdad, su capacidad de disimulo y quién sabe si de desprecio. Pero si me despreciaba, tampoco lo mostraba, ni siquiera en detalles nimios. Su madre protestó de que no almorzásemos en su casa, llegó a decir que María de Fátima me tenía secuestrado, y Paulinha, detrás de ella cuando esto decía, no dejaba de sonreírme, como quien está en el secreto. Volvieron los almuerzos en una casa y otra. Se organizaron excursiones a Braganza, al Bon Jesu, a Coimbra. Les conté con detalles e interpolaciones líricas los amores de Inés de Castro, y fuimos a recordarla a la Quinta de los Suspiros. Regina, en un momento, dijo que no entendía aquella manera de amar, tan sentimental, que tenían los portugueses. No la oía nadie más que yo. «El amor es algo que pasa en la cama -dijo-, y el deseo que antecede, y el hastío en que todo termina.» Le respondí con versos de Quental. «¿Son de usted esos versos?» «No, pero me gustaría que lo fuesen.» «¿Es usted de los que aman como los portugueses?» «Mi experiencia es escasa todavía, señora.» Me miró con cierta guasa. «Pues ya va siendo usted mayorcito.»
Como el negocio de las vacas iba adelante, y había que pasar de los proyectos a las obras, mi maestro, que lo había tomado todo a su cargo como la cosa más natural del mundo, tuvo que ir a Oporto, a informarse de un montón de detalles, y a buscar a un arquitecto que le hiciese los planos de los establos conforme a las últimas novedades que Europa nos hubiera enviado, o, de ser posible, a los que no nos hubiera enviado todavía. Se trataba de estar a la cabeza, y mi maestro repetía como una definición que fuese al mismo tiempo un ideal, lo de «Vaquería modelo». La miss aprovechó el viaje para visitar a sus hijos, y fue también; don Amedio, muy amable, se ofreció a acompañarlos en su coche. No dejaba de ser natural, pero fue, además, oportuno. María de Fátima me dijo: «Mañana iré a comer a tu casa yo sola.» Vino en su coche, y traía un maletín, y un bulto como un gramófono. «Llévame a un sitio donde haya espacio y, un lugar escondido. Voy a bailar para ti.» Busqué un salón lejano, casi vacío, que daba a una alcoba sin uso. «¿Te parece bien esto?» Lo recorrió, lo inspeccionó. «No vendrá nadie, ¿verdad?» «Siempre se pueden echar los cerrojos.» «Aquí encima queda el gramófono y el disco. Cuando te avise, lo echas a andar.» Se metió en la alcoba con el maletín. Entraba un poquito de sol por la ventana, y llegaban rumores de algún ajetreo lejano. Cuando ella me avisó, puse el gramófono en marcha. Empezó a sonar una samba. María de Fátima salió bailando de la alcoba. Traía plumas en la cabeza, casquetes de abalorios brillantes encima de los pechos y un cinturón rutilante del que pendía una especie de taparrabo multicolor que le cubría el sexo y parte de las nalgas. Pulseras y collares: no los ya vistos, sino otros, relucientes, sonoros, abigarrados. Bailaba la samba con esa sensualidad que sale de la tierra, una serpiente puesta en pie que ondula a mi alrededor, de cuyo cuerpo saliesen llamadas como llamaradas. Así, morena y enjoyada, María de Fátima pudiera haber desfilado por grandes avenidas en medio de una multitud despepitada, no en un salón destartalado ante un solo espectador que procuraba refrenar su entusiasmo y reducirlo a los límites de lo cortés, y no por buena crianza, sino por miedo. María de Fátima lucía el cuerpo, provocaba. El baile duró tanto tiempo como el disco, así como tres minutos; yo devolví el diafragma al principio, y se repitió. Al final ella gritó «¡Basta!», y entró en la alcoba, de la que salió vestida y tranquila. Yo había retirado el disco y cerrado el gramófono. Salimos de aquel viejo salón, ella delante. íbamos por corredores que no se usaban, el suelo carcomido y ruidoso. Y yo pensaba cómo era posible que aquella mujer tan joven supiese manejar su cuerpo como un instrumento ajeno, sin contagiar ni el corazón ni el sexo del deseo que despertaba. Habíamos recorrido unas cuantas crujías, llegábamos a las partes más nuevas del edificio, cuando dijo: «Te había dicho aquel día que sé bailar. Vale más lo que bailo que todas las canciones de mi madre.» Y unos pasos más allá: «Pero también canto mejor que ella. Si hubiera tenido una guitarra en casa el día que almorzamos aquí, lo habrías visto.» El día que almorzaron en mi casa traía proyectos que le habían fallado.
Читать дальше