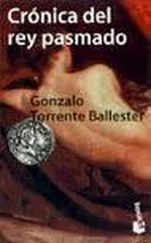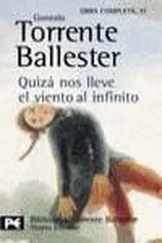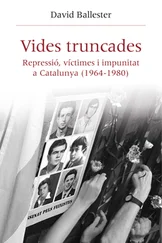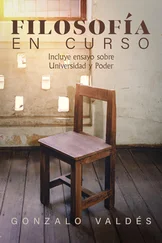Perdimos varios minutos alrededor de una mesa, tópicos y cumplidos. La voz de Amedio temblaba un poco, temblaba imperceptiblemente, y con frecuencia repetía, abreviado, lo que su mujer acababa de decir. La de Regina, por el contrario, honda y segura, no temblaba, aunque vibrase como la voz de un violoncelo en las notas más bajas. ¡No dejaba de ser cómico escuchar aquella voz que parecía hecha para la tragedia, o para cierta clase de amores, referirse al tiempo y a la lluvia que había caído aquella madrugada y le había estropeado no sé qué flores! También dijo que yo tenía una casa muy bonita, aunque sólo la hubiera visto de lejos. «Pues si mañana me hacen el honor de almorzar conmigo, tendrán ustedes ocasión de verla más de cerca.» Llegó María de Fátima.
Llegó taconeando con suavidad y ritmo, como si bailase. La sentía, más que verla, por hallarme de espaldas a la entrada del salón. Ella nos rodeó, y quedó frente a mí, de pie, entre sus padres sentados, apoyada la mano en el sillón de su madre. Estuvo así un rato breve, quieta, como esperando a que terminase mi mirada calibradora, y satisfecha con ella. Fue evidente que se sentó allí para que yo la comparase con su madre; quizá no lo fuese tanto la indecisión de mi mirada, su vaivén de una a otra. Pero sonreí a María de Fátima, le sonreí porque necesitaba aceptar la complicidad que me había ofrecido. Se había puesto un traje verde, casi transparente, de corte complicado, rico en volantes y toda clase de perendengues; flores en el pelo, collares y pulseras, muchas y muchos, multicolores, fantásticos de formas. Tenía las tetas tapadas, no como su madre, pero se le adivinaba el oscuro de los pezones.
«¿No vienes demasiado lujosa para un almuerzo en una casa de campo?», le preguntó Regina, con toda la suavidad de su lengua brasileña, con toda su cadencia. «Todo lo que nos rodea, mamá, incluido el señor de Alemcastre, es demasiado lujoso para una casa de campo.» ¡Caray! Se sentó a mi lado, un poco retirada; no veía más que sus piernas cruzadas, al aire las rodillas y el arranque del muslo. Su madre no mostraba menos, aunque no me quedase tan cerca. María de Fátima, a alguien que yo no veía, pidió que trajese los vinos, y, mientras llegaban, encendió un cigarrillo. «¿Quieres?», me ofreció. «Gracias. Yo fumo negro.» «¿Me da usted uno?», solicitó Amedio, un poco indeciso, y miró a su mujer. «Yo no fumo -dijo Regina-, pero no me molestan.» María de Fátima se levantó en busca de un cenicero, y el que trajo, bastante grande, era el caparazón de una tortuga montada en una piedra de ágata. ¡Cómo debía de pesar aquel cenicero vacío, pulido en su interior hasta sacarle reflejos de luz! Se me debía notar la sorpresa, porque María de Fátima dijo: «La cogí yo cuando era niña, y la quería mucho. Siempre creí que duraría más que yo, pero se me murió en seguida. Papá fue tan amable que, cuando empecé a fumar, mandó hacer este cenicero.»
Cuando se está con gente nueva en un lugar desconocido, aunque al principio se sienta desasosiego, llega siempre un momento en que se ha logrado ya que todo, las personas y las cosas, formen parte de uno mismo, aunque sólo sea de un modo provisional. Yo había aceptado ya, como formando parte de aquel conjunto lujoso y deslumbrante, la rivalidad entre la madre y la hija, y la sumisión del padre al imperio (¿sólo carnal?) de la madre. Aceptado, se estableció un equilibrio casi cómodo en el que me instalé y que me permitió observar a las mujeres mientras el hombre hablaba: porque Amedio había cogido la conversación por su cuenta para mostrarnos, después de una descripción de la miseria de aquellas tierras, los remedios que veía y algunos de los que estaban a su alcance. Podían fundarse ciertas industrias, podían modificarse los sistemas agrícolas, ya anticuados, que se remontaban a la época de los romanos. En algún momento de su razonable perorata, le interrumpió María de Fátima para decirle que yo proyectaba establecer en mi finca un negocio de vaquerías. No le pareció mala la idea a don Amedio, que yo le llamaba así, a la española; no le pareció mal, si bien habida cuenta de que un establecimiento semejante podría dar trabajo a diez peones, todo lo más a quince, y que serían necesarias otras explotaciones similares, o complementarias, para levantar la postración de aquellas tierras, de las que él había tenido que emigrar cuarenta años atrás, cuando aún era un niño… Y en esto estábamos cuando se rompió el equilibrio, operación de la que no tardé en darme cuenta; como el equilibrio del que se trataba era el mío, creo haberme percatado a tiempo; había entrado alguien con los vinos. Como yo escuchaba a don Amedio y le miraba al mismo tiempo, sin otra mala intención que no seguir mirando a Regina y a María de Fátima, no advertí, de momento, que quien traía los vinos era una doncella. Rozó mi mano cuando me sirvió el oporto, pero, aunque el roce hubiera sido suave, no le presté atención, si bien pude ver de reojo que quien servía era mujer; pero al quedar frente a mí, creo que abrí los ojos desmesuradamente, y no interrumpí mis palabras porque era don Amedio quien hablaba. La doncella que nos había servido era una adolescente octorona; llevaba el uniforme de manera pimpante, y sus caderas se movían con un ritmo más acentuado y sensual de lo que hasta entonces había visto en las otras mujeres, y no había tenido de qué quejarme. No me atrevo a asegurar que fuese más bonita que ellas, pero sí que lo era tanto, y, a juzgar por el modo de mirarla y de mirarlas, colegí que las relaciones entre las tres iban más allá de las apariencias e incluso de las conveniencias. Era un triángulo de rivalidades, quién sabe si de odios. Hasta qué punto profundos, no lo supe todavía, aunque pudiera sospecharlo. La llamaban Paulinha. Que me había tomado por juez de la comparación lo deduje de su mirada, cuando se halló entre la madre y la hija y yo las miraba a las tres. La madre y la hija espiaban mi mirada y mi sonrisa. La criadita las esperaba. Fue uno de esos instantes que duran eternamente, una de esas situaciones de las que no se sabe qué puede resultar. Eché mi mano a la copa del vino, la llevé a los labios, las miré; primero a Regina, después, a la criada; por último, a María de Fátima. Intenté que cada una de ellas creyera que ofrecía mi libación a su belleza. La criada, por lo menos, lo creyó, a juzgar por la sonrisa fugaz que esbozaron sus labios. Las otras no parecieron descontentas. De buena gana me hubiera echado las manos a la cabeza. Mientras tanto, don Amedio hablaba con la mayor seriedad de piscifactorías, una industria que empezaba a desarrollarse en los Estados Unidos y que muy bien pudiera ensayarse en nuestro río, rico en truchas.
Siguió el almuerzo, que sirvió Paulinha, ayudada del criado negro, que la comía con los ojos ante la indiferencia despectiva de la muchacha. No puedo recordar de qué se habló, porque yo estaba obsesionado con el triángulo insólito, del que se seguía una interrogante que yo me podía plantear sin dificultad, aunque no responder. ¿Por qué siendo rivales mantenían en la casa a aquella moza, habiendo en los alrededores aldeanas zafias, o por lo menos bastas, que no podrían oscurecer en su belleza a las señoras, ni siquiera paliarla? Se me ocurrió la crueldad como solución, pero no la acepté por sencilla: acaso la crueldad fuera uno de los componentes de sentimientos más complejos y quién sabe si más inconfesables. Paulinha se movía con toda seguridad, y a veces sus respuestas, en una lengua musical y no muy clara para mí, sonaban a impertinentes. Como se retrasase en servir el café, la señora se lo advirtió, y ella le respondió francamente que Francisco, el criado, no la dejaba en paz. Regina le ordenó que trajera la guitarra. Antes de entregársela, Paulinha la rasgueó, como para enterarme de que también sabía tocarla. «Llévate esto y no vuelvas», le dijo la señora. «Así lo haré.» Y, dirigiéndose a mí, me preguntó si iba a tomar coñac. Las miradas de desafío se cruzaban entre Regina y la criada. María de Fátima había quedado un poco al margen. Sentada en una esquina del sofá, con las piernas recogidas, aunque generosamente manifiestas, daba la impresión no de batirse en retirada, sino de un retroceso táctico, como si la batalla entre su madre y la criada no la afectase. Una vez me miró. Lo interpreté como si me hubiera dicho: «Ya verás de lo que soy capaz cuando estas dos se hayan destruido.» ¿Quién a quién? Paulinha no volvió a aparecer. «¿No le importa que le cante unas canciones de Brasil? Son muy hermosas.» Regina se dirigía, naturalmente, a mí. «Se lo ruego.» Tentó la guitarra y empezó a cantar. Algunos versos se me evocan.
Читать дальше