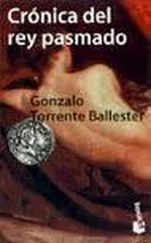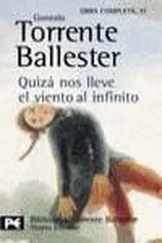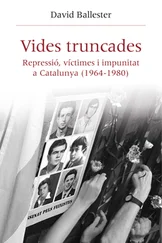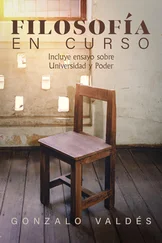A gente fría desta terra sem poesía
nemfaz caso desta lúa nem se emporta pel o luar.
En quanto a onza, la na verde capoeira
leva urna houra enteira vendo a lúa a solu ç ar.
Aquella voz estaba hecha para cantar, no había duda: para cantarle a un hombre al que decir después: «Te quiero. Llévame a la cama.» O quizá también: «Mátame o te mataré yo.» Admito que mi experiencia en interpretar voces sea un tanto caprichosa y, desde luego, literaria. Escuchando a Regina, venían a mi recuerdo las de Ursula y Clelia: las dos habían sido apasionadas, y, sin embargo, ¡qué limpieza, qué sencillez! No se podía esperar de ellas pasiones elementales. La voz del Moro de Venecia tenía que ser así. En cualquier caso, era una clase de belleza que conocía y sentía por primera vez: esa belleza que acompaña al sexo, que lo expresa en toda su hondura, en toda su exigencia. Don Amedio empezaba a adormecerse, y la tarde, gris como estaba, caía ya. Por segunda vez me sentí sofocado por el calor, por las plantas, por la evidencia del sexo, como si me hubieran metido en una estufa en cuyo fondo me esperase una mujer desnuda. El tiempo que cantó Regina no sé cuánto fue. La interrumpió María de Fátima. «Bueno, mamá. El señor de Alemcastre lleva ya cuatro o cinco horas con nosotros. ¿No te parece justo que le devolvamos la libertad?» Y dirigiéndose a mí: «Yo te llevaré en mi coche. Mandaremos el tuyo con un criado.» Protesté de que mi casa estaba cerca, pero no pude zafarme de la invitación, casi de la imposición, de María de Fátima. La verdad es que tampoco puse mayor interés. Deseaba quedarme a solas con ella y escucharla, esperando que sus palabras me sirvieran de clave. Pero apenas dijo nada durante el corto trayecto. Sólo cuando habíamos entrado en mi jardín y el coche caminaba lentamente por la avenida de eucaliptos me dijo: «Yo también sé cantar, pero además bailo. Un día lo haré para ti.» Rehusó la invitación para tomar un té conmigo, me dejó a la puerta, casi en brazos de la miss, temerosa de que ya me hubiera raptado. La tranquilicé con una mirada.
PROCURÉ LA MESURA en el almuerzo que les ofrecí, aunque no en su disposición. «Saque usted lo mejor que haya», le rogué a la miss, y ella compuso una mesa que hubiera satisfecho a cualquier avezado. Ignoro las razones por las que todo era inglés en aquel conjunto: los manteles, la vajilla, la plata. Salvo el cristal, que más parecía del continente, pero el buen sentido de la miss lo había aceptado hacía muchos años. A él, a ese buen sentido, se debía que la mesa del comedor no deslumbrase, sino que dejase la impresión de una discreta elegancia… Los invité, a la miss y al maestro, a que recibiesen conmigo, en la puerta, a María de Fátima y su familia, que llegaron en un automóvil que yo desconocía, no el Rolls de María de Fátima, sino otro mayor, de cuya marca nunca había oído hablar. La verdad es que, de tal materia, nunca alcancé a entender mucho, y apenas había usado otros coches que el de Ursula, lo que duró nuestra compañía, y el de Clelia, aquella tarde de otoño. ¿Si sería mi destino el de pasajero de mis enamoradas? (Tenía el arreglo de comprarme yo uno, pero no me apetecía.) Venían muy decentemente vestidas, la madre y la hija, en todos los sentidos de la palabra, pues eran de buenas telas, de buenos cortes y no enseñaban demasiado. No es que a mí me hubiera importado que llegasen ataviadas según sus gustos tropicales. Pero me alegré por la miss, todavía puritana. Los trámites acabaron pronto. Regina empezó desde el zaguán mismo a manifestar su asombro, unas veces por la casa, otras veces por las cosas. Don Amedio se mantenía mudo, pero es posible que, en su ánimo, calibrase el valor de lo que su mujer elogiaba. María de Fátima se había cogido de mi brazo: fumaba y echaba la ceniza en una concha de vieira sostenida por mí. Apenas dijo palabra, porque aquellas novedades no eran para ella, y porque las había elogiado y admirado a su debido tiempo. Al juntarnos para los vinos, se sentó a mi lado, pero se levantó en seguida y dijo: «Voy a dar una vuelta.» Le advertí que llamarían al comedor con un toque de campana, que podría oír no sólo desde la casa, sino también desde el jardín. No sé si pretendía que yo la acompañase, pero deliberadamente la dejé ir sola: su madre me lo agradeció. «Esa niña está bastante histérica. Hay que casarla.» La miss le respondió que las muchachas jóvenes, a poca personalidad que tengan, siempre resultan un poco raras. «Y María de Fátima tiene mucha personalidad», agregó. «Demasiada», le respondió Regina. Don Amedio y el maestro encontraron en seguida tema largo de conversación: hablaron del negocio de las vacas, y el maestro escuchaba atento las advertencias y los consejos de quien parecía saberlo todo. Regina y yo, silenciosos, nos mirábamos de vez en cuando: yo le ofrecía un silencioso brindis, ella me correspondía. Al final parecía contenta, y más se puso cuando vio que María de Fátima había regresado sin necesidad de campaneo. Fuimos al comedor. «Me falta una esposa que presida la mesa conmigo. ¿Quieres ocupar su lugar, María de Fátima?» Yo creo que, tras aquellas palabras, empezó a sentirse dueña del pazo, y la miss, a temer que algún día lo fuera. Regina, en cambio, se sentó muy contenta a mi derecha. La mesa era algo larga y los puestos holgados. María de Fátima, frente a mí, quedaba casi más cerca que su madre a mi lado; pero durante todo el almuerzo, las palabras de don Amedio y del maestro se cruzaban delante de ella y formaban una especie de red que la envolvía y la mantuvo casi en silencio. De vez en cuando, la miss le hacía una pregunta o le ofrecía el cabo de una conversación. Regina acabó por acercarse un poco, contra todo protocolo, y a comentar en voz baja la charla de los hombres. Una de las veces me dijo: «Se explicará usted que esté aburrida.»
No fue aquel almuerzo ocasión de sucesos notables. Lo que se había iniciado alrededor de la mesa, continuó mientras tomábamos café. Sólo en un momento de silencio, acaso el único, María de Fátima me preguntó si había en la casa un piano, o al menos una guitarra. Le dije que no. «¿Ni siquiera un gramófono?» Todo lo que había en el pazo relacionado con la música era una radio, bastante antigua, que escuchaban el maestro y la miss cuando, tras las comidas, se retiraban a sus habitaciones. María de Fátima comentó: «Sólo en la casa de un soltero pueden faltar esos detalles.» Pero la mención de la radio había metido en la conversación un ingrediente inesperado que acabó por convertirse en tema único y, en cierto modo, polémico. Mi maestro dijo que le gustaba oír por la radio las noticias internacionales, y estar un poco al día de lo que pasaba por el mundo; su mujer escuchaba la BBC, y él no sólo Radio Club Portugués, sino también las emisoras españolas republicanas y, alguna vez, Radio Salamanca. «¿Y cómo va la guerra?», pregunté yo, acaso ingenuamente. Don Amedio me respondió en vez de mi maestro; me respondió con cierta alegría en el tono y en el gesto. «¡Lo que se dice viento en popa!» «¿Para los republicanos?» «¡Para los nacionales! ¿Cómo puede usted pensar otra cosa?» No sólo declaró allí mismo por qué bando se inclinaba, sino que confesó haberle hecho un importante donativo en dólares. «¡Esa gente nos está defendiendo a todos los que tenemos algo que perder!» «¿Y no será a costa de perder también otros algos que nos importan mucho?», le replicó mi maestro. «Me refiero a la libertad y a la justicia.» «Unos la entendemos de una manera, otros de otra. Yo estoy con el modo de entenderlas del general Franco.» No llegaron a disputar, pero quedó claro que no estaban de acuerdo. Advertí que mi maestro hablaba en nombre de ideales anticuados, pero nobles, los que hubiera defendido mi padre, los mismos por los que el general Primo de Rivera lo había enviado al ostracismo político. Me di cuenta de que, en aquel tiempo de la guerra civil española, la libertad y la justicia se defendían ya con otros argumentos y probablemente no querían decir lo mismo. No dejaba de ser posible que mi padre, de vivir, fuese también partidario de Franco y hubiese hecho a su «movimiento» un importante donativo. De todas suertes, de aquella conversación deduje la generosidad de mi maestro y el egoísmo de don Amedio. Tenía que haber por el mundo mucha gente como él, cuyos intereses, sin saberlo, defendían con sus vidas los soldados españoles.
Читать дальше