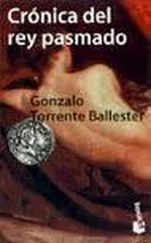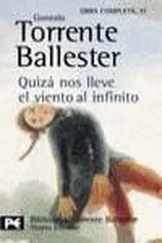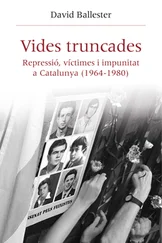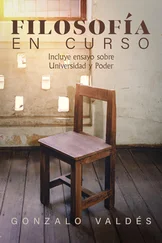Cayó en un silencio un poco triste que nosotros respetamos porque no sabíamos hacer otra cosa sino mirarnos furtivamente. No era, la de don Romualdo, una situación incomprensible, aunque no fuese habitual, aunque para nosotros fuese nueva y un poco escandalosa. «Necesitaba enterarlos de esto -dijo después de un rato-, no sé si por desahogarme o por mi propia exigencia de que nadie me tome por lo que no soy. ¿Y no será por ambas cosas? Si tuviese talento de novelista, podría contarlo de otra manera, redimir por el arte la sordidez que me rodea, que me aturde y que también me engulle. Yo sé que el arte purifica lo más sucio, pero acabo de reconocer mi incapacidad. Hace años esperaba de mí otra cosa, ya saben, la juventud carece de sentido de la realidad y, sobre todo, de la propia medida; pero si un átomo de talento tuve, y acaso lo tuviera, no quiero despreciarme tanto, lo destruyó la vida. Lo corroe primero, lo desintegra, lo aniquila. En algunas ocasiones, para algunos afortunados, sólo se esconde, se sumerge en algún rincón del olvido, ¡vayan ustedes a saber! No me gusta usar ese terminacho de subconsciencia, que está tan de moda. El alma no se divide en compartimentos estancos. Todo está ahí, y no se sabe cómo, pero supongo que en forma de acertijo: que sólo la disciplina ordena. El talento debe de ser una disposición especial de las células cerebrales que requiere de ciertas condiciones para funcionar. Es muy posible que, en mi caso, hayan faltado, no sé, lo digo para consolarme. Y que conste que hablo de talento, no de genio. Un genio transmutaría mi experiencia en poesía, haría de mi historia un símbolo universal. Pero yo, aunque recobrase lo perdido, no podría llegar a tanto. Veo lo que me rodea y hasta sé cómo contarlo, pero soy incapaz de ponerme a hacerlo. Lo difícil, ¿saben?, es la decisión, el salto. Acaso alguno de ustedes, cuando hayan madurado, al recordar mi historia le haga a mi recuerdo el honor de escribirla. Con lo contado basta. Lo demás lo suple la imaginación, propiedad de que carezco.» Echó mano al bolsillo, removió en él, sacó unas monedas y las contó. «No me alcanza lo que tengo para convidarles. ¿Pueden ustedes pagar también lo mío? Así podré comprar tabaco.»
Se fue un poco bruscamente. Ni Benito ni yo dijimos nada, como si algo nos afectase, algo que no era nuestro, pero que de algún modo nos pertenecía. Pagó Benito, aunque yo quisiera hacerlo. Me quedé solo y triste, fui lentamente hacia el hotel. De repente, la historia de don Romualdo se desvaneció en el olvido, se me fue la tristeza, todo lo sustituyó la esperanza de que Flora me hubiese dejado algún recado. Pero en el mostrador del hotel se limitaron a preguntarme si quería la llave ahora o si pensaba cenar primero. «Cenaré», dije por decir algo. Me sentí, sin embargo, desganado y un poco decepcionado. Sin razón, porque no la había para que Flora me hubiese llamado.
Al día siguiente, don Romualdo no apareció a la hora de clase ni más tarde, en el café. Benito venía cargado de noticias poéticas: lo que había escrito Tal y lo que Cual estaba, al parecer, escribiendo. Benito tenía la facultad de hablar con elocuencia de lo que desconocía: aseguraba con verdadero aplomo que lo de Tal tenía que ser así, en tanto que lo de Cual sería de esta otra manera, y que siempre lo de Tal sería un grado superior a lo de Cual. Se quejó, sin embargo, de que tanto aquellos poetas, Tal y Cual, como muchos otros de los que también se hablaba en los círculos de enterados, resultaban inaccesibles para muchachos como nosotros: eran como dioses remotos. Para mí, sólo nombres de dioses. Benito me llevaba la ventaja de haberlos visto de lejos, y oído en cualquier recital. Como había pasado bastante tiempo, y don Romualdo no compareciera, decidimos salir y darnos una vuelta por el café en que Tal y Cual se reunían con su círculo de admiradores, un círculo muy exclusivo. Era un lugar muy agradable, que me sorprendió por su elegancia, de gusto popular: como que durante unos minutos me interesó más la arquitectura del café que las figuras de Tal y de Cual que por allí andarían, o, mejor dicho, estarían. Para mí podían serlo cualesquiera de los que iba viendo, pues todos tenían cara de genios, aunque de distintas especies. Imaginé el contraste de mi cara inexpresiva con aquellas, tan reveladoras, y me sentí insignificante. Benito tiró de mí y quedamos a la entrada de un patio deslumbrante en que el café terminaba; lleno de gente (pocas mujeres) alrededor de las mesas, en grupos próximos los unos a los otros, casi confundidos, pero perfectamente delimitados por una línea invisible e insalvable. En cada uno se hablaba como si fuera el cogollo del mundo, a juzgar por los gestos y por las actitudes: sobre todo, por la contundencia de los manoteos, pero, por mucho que atendí, no logré entender lo que decían; vagamente oí alguna frase suelta: «¿Leyó usted el libro de Fulano?» «¡Lamentable!» En unos se hablaba de políticos y en otros de literatos. Benito me fue informando: «Ése es Zutano, aquél es Perengano…», nombres nuevos para mí. Pero ni Tal ni Cual habían venido aún aquella tarde. «Mira, se sientan en aquel rincón, donde están esos cuatro. ¿No ves dos sillas vacías? Son las que ellos ocupan.» Me sacudió una especie de escalofrío inexplicable al contemplar a aquellos cuatro tipos metidos en el silencio como esperando a un dios que no comparecía; a pesar de lo cual eran los más importantes del cotarro, porque sólo ellos esperaban a los dioses. No había sitio vacío en todo el café, pero, aunque lo hubiera habido, no nos habríamos atrevido a sentarnos, allí donde nadie nos había llamado: allí, donde sólo se entraba por derecho, donde nuestra indecisión bastaba para que nos identificasen como intrusos. Salí, sin embargo, deslumbrado, como quien mira al cielo por un agujero sin poder abrir la puerta. Benito inició un discurso para justificar, al menos ante mí, la ausencia de aquellos de los que se hallaba tan lejos como yo, pero de los que se sentía más próximo, quizá sólo por haber hecho algunos versos. «Comprenderás que no pueden atender a toda la gente que quisiera hablarles o, por lo menos, escucharlos. ¡La de muchachos como nosotros que aspiran a leerles sus poemas! Pero es difícil. Son círculos cerrados, los suyos. Hay que ser presentados por alguien, y aun así… Yo creo que hasta tener algo hecho…» «Algo hecho» debería querer decir «Algo publicado», y no era de esperar que nadie tomase en serio los poemas de novatos de dieciocho años. «Aunque ya sabrás la historia de Rimbaud.» Yo no sabía la historia de Rimbaud ni oyera jamás su nombre, ni siquiera a don Romualdo, que me había hablado de tanta gente. Al menos no lo recordaba. Benito me contó a grandes rasgos que era un poeta adolescente, amigo de Verlaine: que había escrito poemas geniales entre los dieciséis y los veinte años, y que después dejara de escribir y se dedicara a la vida aventurera. «El que más y el que menos, de todos nosotros, se cree un Rimbaud, pero sólo en los momentos de exaltación. Por lo menos, es lo que a mí me sucede; pero me deprimo, al leer lo que escribo, o cuando alguien me dice que no es bueno, como el otro día don Romualdo, recordarás. A veces le dan a uno ganas de mandarlo todo a paseo y tomar en serio una de esas carreras que los poetas despreciamos. Menos mal que el enfado te pasa cuando duermes, y al día siguiente vuelves a creer en ti.» «Y ahora, ¿cómo te encuentras?», le pregunté; y no me contestó.
Curiosamente, aquella noche, al llegar al hotel, me dieron recado de Flora. Acudí a la cita, un poco sorprendido porque, en realidad, no hacía una semana que habíamos estado juntos, y el trato tácito era de que la visitase una vez por semana. «Pero, me dijo, hoy estoy libre, mi hermana se ha ido de viaje, y he pensado en ti.» Le respondí que, a lo mejor, a don Justo, que también se había acostumbrado a que mis visitas a Flora fuesen semanales, le parecería mucho. «Tampoco él tiene por qué enterarse.» «Es que yo no tengo dinero.» «Es que yo no voy a cobrarte nada por esta noche. Como no está Manuela, no tendré que darle cuentas. Todo consistirá en que, en vez de quedarte hasta mañana, te vayas de madrugada, por si acaso.» Todo esto lo había dicho en un tono cariñoso, y la verdad es que durante aquellas horas se mostró mucho más tierna que sensual, y hasta llegó a lamentarse de que las circunstancias no nos permitieran, al menos de momento, vivir juntos. «Lo pasaríamos como en un sueño, ¿verdad? Yo sería como tu mujer, te haría la comida, me cuidaría de tu ropa, y te obligaría a estudiar, ya lo creo, para que llegues a ser lo que quieres.» Nunca le había dicho a Flora lo que quería ser, aunque alguna vez me lo hubiera preguntado. Era una de esas preguntas que me dejaban perplejo porque ni a mí mismo sabría responderla. Ella imaginaba que, una vez titulado, aspiraría a cualquiera de las «salidas», como ella las llamaba, de la carrera de abogado, por las que sentía veneración manifiesta. «¡Ah, si llegaras a abogado del Estado!», y ponía los ojos en blanco. Por lo que me iba contando, comprendí que aquellas admiraciones las había recibido en herencia de su familia, tan ilustre. Me habló de un joven de provincias. Muy educado y respetuoso, número uno en notarías, que había estudiado seriamente, sin permitirse otros solaces que visitarla a ella cada quince días, y para eso sin quedarse: todo muy comedidamente (no sé por qué, se me ocurrió que sin quitarse el cuello duro). Había quedado el pobre tan escuchimizado del esfuerzo, que tuviera que irse a reponer a un pueblo de la sierra, donde permanecía, aunque ya casi recobrado. «A veces, ya ves si es bien educado, me manda una postal.» Para Florita, aquel triunfador de oposiciones podía ser mi modelo: ¡rara coincidencia con mi padre!
Читать дальше