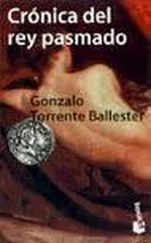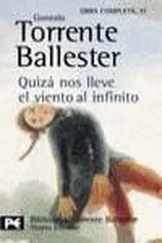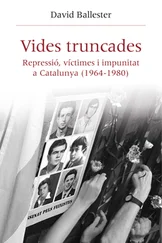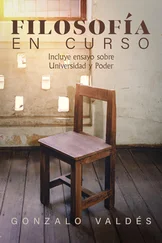Las dos semanas siguientes halló también un hueco extraordinario y clandestino. Fue al tercero de ellos cuando me citó para la tarde, y no para la noche. Primero merendamos juntos, después me llevó a su casa, del bracete, como siempre, y muy acaramelada: me pidió, lo recuerdo bien, que cuando estuviésemos en la cama le hablase en portugués, que le gustaba mucho. Pero, al entrar en casa, nos encontramos con la sorpresa de un hombre dentro, un tipo exageradamente vestido, con muchas sortijas; moreno, de pelo ensortijado y actitud arrogante. Sonrió al vernos, complacido. Flora se quedó aterrada, y apenas pudo decir: «¡Eduardo! ¿Qué haces aquí?» Y Eduardo le respondió tranquilamente: «No hay nada de particular en que venga alguna vez a la casa de mis padres.» Flora casi gimió: «¡Nunca vienes a nada bueno!» Y el otro le respondió: «Pon en mi mano veinte duros, y asunto concluido.» «¡No los tengo!», dijo Flora, muy compungida. «¡Bien sabes que el dinero lo guarda Manuela, y nunca en casa!» Entonces, el Eduardo se me acercó parsimoniosamente, me cogió por la barbilla y me miró a los ojos. «Espero que el caballerete pueda proporcionártelos. Al menos, ése es tu precio.» «¡A ese que tú llamas caballerete no lo metas en esto, ni tiene veinte duros que darte!» Eduardo, desvergonzadamente, me palpó los bolsillos y sacó todo el dinero que me quedaba. «¡Treinta y cinco pesetas! ¿Es lo que cobras ahora por acostarte con un muchacho? ¿A tan bajo has llegado?»; pero no me soltaba. Yo sabía que tenía que hacer algo, al menos que decir algo. Me atreví, esforzándome. «¿Por qué no deja en paz a su hermana?», apenas balbucí. «¡Tú, cállate, imbécil!», y al decir esto me dio un bofetón que me lanzó contra la pared. «¡No te metas con el muchacho!», gritó ella, y acudió a mi lado, y me ayudó a levantarme. «¡Pobrecito mío! ¿Te ha hecho daño, ese animal?» «Es tu capricho, ¿eh? -respondió él, y se volvió a mí-: No sé quién eres ni lo que tienes, ni tampoco me importa; pero está claro, por la pinta, que te es más fácil a ti que a mí encontrar veinte duros. Te doy una hora para que vayas y me los traigas. Si dentro de una hora no estás aquí, le daré una paliza a mi hermana que tendrás que llevarla al hospital.» Intenté coger mi abrigo, pero él lo retuvo. «El abrigo queda en prenda. No vale veinte duros, pero ocho o diez me darán por él, y algo es algo.» Flora, desde un rincón, me suplicaba, pero no sabía qué: que no volviera, o que volviera pronto. Salí corriendo. Sentí el frío de la calle, y miedo, miedo por Flora y por mí. Eduardo no me había devuelto las pesetas, de modo que ni un taxi podía coger. Llegué al hotel echando el bofe, y al pedir al cajero veinte duros, me respondió que tenía que consultarlo. «¡No, no! ¡Entonces, no!» «Espere, siéntese. Ya me doy cuenta de que está en un apuro, pero aun así…» Fue al teléfono y habló. Al poco rato se presentó don Justo. «¿Qué le sucede, vamos a ver? ¿Para qué quiere veinte duros con esa urgencia?» Comprendió que no me atrevía a contar nada delante del cajero, y me llevó a un rincón del comedor, todavía oscuro. «Vamos a ver, cuente.» Pensé que lo mejor sería decirle la verdad, y lo hice. Quedó callado, sin expresión. «Espéreme.» Salió, y volvió al cabo de un momento, vestido de calle. «¡Vamos!» No me atreví a preguntarle a qué venía él. Llamó un taxi, y en un periquete nos hallamos frente a la casa de Flora. Don Justo subió el primero, y llamó a la puerta como lo hubiera hecho yo. Al abrir, Eduardo se le quedó mirando, entre furioso y sorprendido; se miraron los dos un rato largo, durante el que temblé, pero Eduardo fue el primero en bajar la vista. Se recobró, sin embargo, inmediatamente, y preguntó a Flora, que había venido detrás y que, como yo, temblaba: «¿Quién es el caballero?» Don Justo le respondió: «El que viene a devolverle la bofetada que le prestó usted a este muchacho.» Y sin darle tiempo a Eduardo a que subiera la guardia, le arreó un enorme puñetazo en la barbilla y lo derribó. Al caer tropezó con algo que tintineó: cosa de cristal parecía. Flora chilló. «¡Ay, Jesús, no se maten!», pero no acudió a socorrer a su hermano, que se levantaba pesadamente, pero con una navaja abierta y cuyo brillo me recorrió la espalda. «¡Ahora verá este tío…!», pero le detuvo la pistola que don Justo había sacado. «Quietecito, y guárdese el cortaplumas. Y le advierto que si le perforo la barriga no sería el primer hombre que envío al otro barrio, y que lo haré sin que me pase nada, ¿comprende? Sin que me pase nada -silabeó-. Guarde el charrasco, y eche por delante a la salita, que tenemos que hablar.» Eduardo obedeció, pero yo vi cómo se guardaba la navaja en la manga. Entramos todos. Don Justo mandó a Eduardo que se sentase, y, de paso, que dejase la navaja encima de la mesa. «¡Parece que le tiene cariño!» Don Justo quedó de pie, sin soltar la pistola. Flora, un poco apartada, lloraba sin hipar. «Le voy a dar esos veinte duros que necesita por el trabajo que se ha tomado en buscarlos, y a cuenta de lo que vale esa navaja con la que voy a quedarme. -Y sacó del bolsillo un billete y lo echó encima de la mesa-. Pero tenga bien entendido que sé quién es usted, quiénes son sus amigos, y dónde vive cuando no está en la cárcel. Y entérese bien de lo que voy a decirle: le conviene no olvidarlo. Como a este muchacho o a su hermana les suceda algo, le liquidaré sin contemplaciones, y a lo mejor ni siquiera me rebajo a hacerlo por mi mano, porque tengo quien lo haga en mi lugar. De modo que ya lo sabe: Flora y este muchacho, como sagrados. Coja el billete y devuelva al muchacho el dinero que le quitó.» Eduardo iba a coger el billete, pero don Justo puso la mano encima. «Primero, la vuelta.» Eduardo sacó mi dinero, lo contó, lo dejó encima de la mesa: siete duros de plata dentro de un monedero de malla. «El monedero no es mío», me atreví a decir. Eduardo lo vació y lo guardó en el bolsillo. Levantó la mirada hacia don Justo. Éste dijo: «Coja los veinte duros y lárguese. Yo le acompañaré a la puerta.» Salieron, y en ese momento Flora corrió hacia mí y me abrazó. No dijo nada, y me soltó en seguida porque se oían los pasos de don Justo por el pasillo, después del ruido de la puerta al cerrarse. «Asunto concluido… Es decir, no. Florita, comprenderás que lo tuyo con este muchacho ha concluido para siempre.» «¡Es que lo quiero!», gimió ella. «Mal hecho, Florita. Una mujer como tú no debe tener corazón, y si no puede evitarlo, debe emplearlo más razonablemente. Tienes que comprender que por este camino no vas a ninguna parte.» Florita lloraba. Entre hipidos, suplicó: «¡No le diga nada a Manuela!» «No le diré nada si tú te portas bien. Ya me entiendes.» Flora no respondió. Don Justo me empujó suavemente. «Vamos. Póngase el abrigo y díganse adiós. Yo espero en el pasillo.» Salió. Flora me ayudó a poner el abrigo y después me abrazó en silencio. «¡Adiós!», murmuró. La besé. Don Justo gritó desde el pasillo: «¡Ya está bien!» Salí y le seguí. Nos metimos en un taxi, permaneció silencioso. Al llegar al hotel, se dirigió al portero: «Recoja el abrigo del señor Freijomil, que él va a cenar.» Me dejó solo delante de un menú de sopa, lubina al horno, rosbif a la inglesa y helado de chocolate o de vainilla, a elegir.
Cambió mi actitud hacia don Justo, pero, al cambiar, se complicó. Por una parte, le agradecía su intervención, sin la cual no sé cómo hubiera acabado el lío con Eduardo, pero no el que nos hubiera prohibido, a Flora y a mí, volver a vernos. Por otra, admiraba su valentía, al hacer frente, y vencer, a un hombre mucho más joven que él y de apariencia más fuerte, pero esto mismo me hacía sospechar que no era el hombre que parecía, tan cortés y tan almibarado, un director de hotel quizá perfecto. ¡Hasta había sido diferente su voz al increpar a Eduardo, al dirigirse a Florita! Una voz cínica y dura, como la de otro hombre. Hoy pienso que quizá llevase algún tipo de doble vida, pero entonces no entendía de esas cosas y me quedé con la perplejidad y un oscuro terror. Pero también más resentido que contento, porque me había aficionado a Florita y ya la echaba de menos. Me hubiera gustado comentar el acontecimiento con don Romualdo, pero al profesor de francés no habíamos vuelto a verle. Un día me enteré de que estuviera en el hotel, a cobrar el dinero de las últimas clases. Es muy posible (lo pensé entonces) que, en otras condiciones, hubiera renunciado a aquel puñado de duros, quince o veinte, pero, como se acercaban las Navidades, andaría más escaso que nunca, quizá urgentemente necesitado. ¡El esfuerzo que le habría costado a don Romualdo acercarse a la caja del hotel, con una sonrisa en el rostro, él, que odiaba la sonrisa! Benito y yo le recordábamos con frecuencia y deplorábamos su desaparición, aunque no nos la explicásemos muy bien. Comprendíamos, sí, que todo obedecía a cierta inexplicable vergüenza por el cuento de su vida que nos había hecho: pero, si era ésta la causa, ¿por qué nos la había contado? ¿Había razones que se nos escapaban? Creíamos ignorar aún ciertas delicadezas del espíritu sólo explicables por una experiencia moral de la que no teníamos idea, porque de esas cosas, lo pienso ahora, no se tiene idea cuando se carece de la experiencia pertinente. Benito, sin embargo, más dado que yo a las explicaciones estéticas, insistía en juzgar a don Romualdo como a un personaje literario, y aquella confesión lo completaba, lo perfeccionaba. Pero yo me sentía incapaz de ascender a aquellas alturas del juicio. Me quedaba en la moral, y aun por lo que está por debajo de lo moral. ¿Qué sabíamos de lo moral, entonces? Un conjunto de normas elementales, más precauciones que principios, que nos habían enseñado para poder andar por el mundo sin tropiezos. No robes a nadie, no desprecies ostensiblemente a tu prójimo, sé cortés con todo el mundo, desconfía de los desconocidos. Una de aquellas mañanas, cercanas ya las vacaciones, me esperaba en el hotel una carta de Portugal. Me la escribía desde el pazo mi antiguo maestro, y traía una posdata de la miss. Mi maestro me decía que todo marchaba bien, que el vino y la madera se habían vendido a buen precio, que si tuvieran que retejar una parte de la cubierta, y cosas así. Terminaba comunicándome que Belinha se había casado con un portugués de Angola y que se había marchado con él a África, llevándose, naturalmente, a mi hermana. En la posdata en inglés, la miss escribía más o menos: «Comprenderás, Ademar, que lo de Belinha no tenía otra salida, y que ésta ha sido la mejor. Es un hombre bueno que la respeta. ¿Qué hubiera sucedido de estar aquí cuando tú vengas por las Navidades? Piénsalo bien y acepta lo sucedido, por mucho que te duela.» Era curioso: mi maestro, en esta carta, me trataba de usted. Acepté, sin compartirlas, las razones de aquella huida: las acepté pero con rencor. Me sentía no sé si engañado o burlado; en todo caso, despojado de lo que era más mío y más querido. No volvería a ver a Belinha, era como si hubiese muerto. Y al dolor que me causó la noticia se unió el disgusto de mi separación de Florita, hasta ser el mismo dolor y la misma incomprensión. Las cosas sucedían sin que yo las entendiese: creo que era demasiado para un mozalbete, probablemente prematuras (éstas son reflexiones que hago ahora, a muchos años de distancia). El mismo Benito me preguntó que qué pasaba, al verme tan amorriñado, y no supe explicárselo. «Cosas», me limité a decirle. Y él interpretó mi silencio como falta de confianza. No lo era, sino el deseo de conservar para mí el secreto de lo que había sido tan mío, de lo que lo era aún, aunque de otra manera, y que me habían arrebatado. Pero sucedió que una mañana, cuando me había alejado ya de la calle del hotel y me encaminaba a la universidad, sentí detrás de mí el aliento fatigado de Florita. Venía vestida de oscuro y con un velo muy echado sobre la cara, como si hubiera estado en una iglesia, o fuese a ella. Me había esperado, me había seguido, se cogió a mí y, sin otra palabra, me pidió que nos metiéramos en un café. Lo hicimos. Venía llorosa, siguió llorando, y con bastante incoherencia aseguró que era muy desgraciada, que no podía vivir sin mí, y otras cosas de este jaez. Yo, como siempre, no sabía qué pensar, ni se me ocurría hacerlo, dominado como estaba por los sentimientos hacia Florita, renacidos y ahora en punta. «¡Ven conmigo una vez, sólo una vez! -me suplicó-. ¡Te juro que desapareceré para siempre!» Me dejé llevar a una casa desconocida, donde una señora gorda, muy sonriente, nos dijo como saludo: «¡Caramba, qué madrugadores!» Nos llevó a una habitación espaciosa, pero sin ventana a la calle, donde vi por primera vez, a los pies de la cama, un objeto blanco, de forma como de guitarra: parecía de porcelana y tenía pies de lo mismo. «Esperen, que les traeré agua.»
Читать дальше