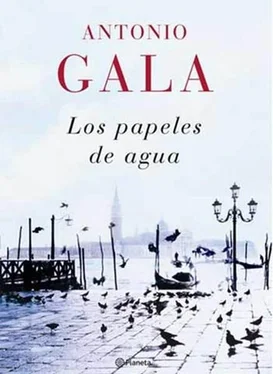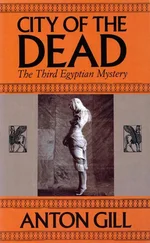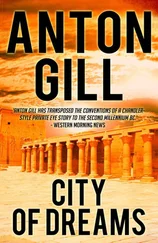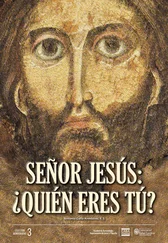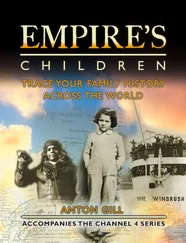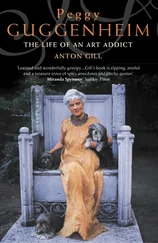– ¿Puedo deducir que es usted católica?
– Soy cristiana más que otra cosa… ¿Y usted? -Él se llevó la mano al alzacuello con la intención de mostrar lo evidente-. Ya lo he observado. Pero a lo que me refiero es tan interior que se trasluce en obras y no en indumentarias.
El invitado, o quizá el anfitrión que se sentaba a mi izquierda, intervino muy oportuno:
– ¿Encuentra usted que ha cambiado Venecia?
– No tengo edad para contestar eso -me reí-. En realidad, Venecia es inmutable. Estoy convencida de que ella a mí, si se tomase el trabajo de mirarme, sí me encontraría cambiada, muy cambiada…
– Nunca para peor, puedo jurárselo -me halagó el anfitrión.
– Deyanira, qué hermoso nombre, por cierto -era una señora de cuello colgandero la que me hablaba- ¿tiene usted hijos?
– No, no soy nada valiente… No tengo nada ahora, sólo una esperanza casi recién nacida.
– ¿Está usted expecting ?
– ¿Hay quien esté vivo si no espera?
– Es bastante. Hay quien no tiene ni eso.
– No es otra la razón de esa esperanza de que le hablo: poder hacer algo para compartir.
Habló una señora más joven:
– No la había imaginado así.
– ¿Cómo? -Me expuse entreabriendo los brazos y fingiendo curiosidad.
– Como la veo ahora. Alguna vez, en la televisión o en alguna revista, me pareció menos asequible, más dura si me permite decirle la verdad… Esta noche se asemeja más a una gran actriz que a una escritora.
– Quizá es que, en la edición de esta noche, vaya mejor encuadernada. -Señalé a la concurrencia-. Una edición de lujo para gente de lujo.
– ¿Por qué tengo la sensación de que habla usted siempre con ironía?
– Porque no es usted tonta -le sonreí y ella quizá entendió.
Un otoñal atractivo, bastante alejado, levantó la mano como pidiendo la vez, y dijo:
– Yo tengo una hija que quiere dedicarse a escribir. ¿Le podría dar usted algún consejo? Ella me ha pedido que la salude en su nombre: se llama Laura Negri.
– Nadie debe dedicarse a una cosa tan rara como escribir si no lo necesita; si no lo necesita para seguir viviendo: no hablo de dinero. Y, en el caso de que así sea, ya sabrá cómo hacerlo… Es como respirar, es como morir: nos es inevitable. Aunque el aire esté contaminado, hemos de respirarlo… -Me vino, tan evidente, el recuerdo de Aldo-. Dígale de mi parte que, cuando sepa cómo escribir, trabaje para los que saben por qué ha de escribir ella. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Y si lo es, yo lo he resuelto ya. Ella lo hará también… Y añádale que no haga como tantos que se creen escritores: contar, con toda clase de misterios y en voz baja, lo que todo el mundo sabe.
El hombre maduro me hizo una inclinación de cabeza. Comprendí que no se había enterado de nada.
De vez en cuando consultaba una locución o una expresión con Nadia, más que nada para que hiciera su papel, y ella me la solucionaba como una traductora simultánea de la ONU, pendiente de mí siempre.
– ¿Cuánto tiempo se quedará entre nosotros? -Esta vez era un hombre malencarado, cejijunto y astuto (o eso creía él).
– Según como se mida. El tiempo es tan elástico, ¿verdad? No es lo mismo el valor de una semana para un niño de pecho que para usted. Y una décima de segundo, ¿es lo mismo para un corredor olímpico que para cualquiera de nosotros? Ni es lo mismo el tiempo para el agricultor que espera una cosecha que para quien espera, desde un balcón, la llegada de su amante.
– Y para usted, ¿qué es?
– Un perpetuo compañero de viaje. Pero no siempre tenemos los dos la misma prisa ni igual cansancio.
– Pero no ha contestado a mi pregunta: ¿cuánto se quedará?
– ¿Lo ve usted? Ya ha pasado su tiempo… Ayer, usted no existía para mí; mañana, no existiré yo para usted; hoy, de momento, coincidimos no sabemos en qué… Tiene usted razón. Muchísima más de la que cree.
Me miró de un modo que me estremeció. Volví a otro lado la cabeza. Tropecé con la mirada de Buonatesta y él rehuyó la mía. Pero, al hacerlo, me interrogó con muy mal café:
– ¿Tiene algún escritor italiano preferido?
– Sí; dos o tres que dicen lo que piensan: seguro que los conoce usted. El resto escribe lo que no piensa: porque no son capaces de pensar, o porque son cobardes. Igual que sucede en todos sitios.
Empezaba a estar entre asustada y hasta el coño, cuando el señor de mi izquierda se puso de pie y levantó su copa. Hizo un brindis sin la menor originalidad, deseándome casi todo lo que yo deseaba para mí, menos lo más importante. Yo di las gracias con la misma falta de gracia.
– Vivir en Venecia -concluí- es como hacer un viaje interminable: ningún instante, ninguna luz, ningún rincón son iguales jamás unos a otros. Y, lo que es más extraordinario aún, tampoco son iguales a sí mismos. Espero que los venecianos sean más permanentes en sus afectos. Con esa ilusión y confianza os ofrezco yo el mío.
La verdad es que no me había comprometido mucho.
Los fotógrafos de prensa y las cámaras de televisión, que habían desaparecido casi todos desde la llegada al embarcadero, volvieron a inmortalizar los brindis y las bobas sonrisas de quienes brindábamos.
Fue entonces cuando tuve la tentación más grande de mi vida: decirles a todos, comensales y periodistas, que jamás escribiré ningún otro libro. Porque ahora sé que tengo cosas mejores que hacer. Y porque habíamos cenado muy bien, por lo visto, aunque sin enterarme yo de qué y sin el menor apetito, y habíamos bebido vinos caros y brindado con champán, con los eructos que provoca después de las comidas. Yo estaba a punto ya… Opté por hacerle una seña a Nadia. Nos levantamos.
– Perdónenme. Es sólo un momentito.
Fuimos al servicio y, después de eructar, nos endilgamos un par de rayas, que era lo que yo estaba necesitando para controlarme y no escupirle a toda esa manada de ricos, viejos o nuevos, que en el mundo hay una infinita hambre que, sin embargo, puede ser satisfecha. Porque la miseria embrutece, ¿no es cierto?, pero la insaciable búsqueda de la riqueza embrutece más aún… Eso nadie lo dice en una fiesta, porque todos lo saben y se han encogido de antemano de hombros para poder comer en paz y cenar y hacer negocios entre sí con los que seguir estrangulando a los hermanos que no están invitados. Debía decírselo yo: la diferencia entre la vida que vivimos, atroz, desigual, cruenta, falsa, y la exhibida en las novelas románticas, de exaltación y de éxtasis: esa, que para tranquilizarse y distraerse, gusta a Los comensales. Debía decírselo yo, no una novelista ni leches, sino la hija de un sargento de carabineros, más o menos, para que ellos lo entendieran. Una novela nueva es lo único que faltaba en un mundo superpoblado por hambrientos. Yo soy una de esos hermanos, que no tienen otra cosa (en cuanto me quite este traje lo seré) que el cuello para que los estrangulen…
Eso quería decir subida encima de la mesa, después de dar una patada a las copas y los platos para hacerme sitio. Después de atizarle a su eminencia con una cuchara en la crisma y hacer, con su cabeza, una tortilla de sesos. Después de gritarle que todos los ladrones quieren redimirse dando una limosna chiquitita mirando al cielo. Y gritarle que aquí todos los maridos llevan cuernos con sonajas, que las he oído yo. Y que la nobleza de que alardean tiene prohibidas, por lo visto, varias cosas: pagar lo que deben, no estafar, decir la verdad y trabajar; porque las manos de un cristiano viejo no trabajan: sólo sirven para usar la espada o el arma conveniente, y así gana su vida; si no, roba… Aquí no hay más que potentados y mendigos, y ninguno de los dos grupos hace nada… ¿No es hora de equilibrar un poco la balanza? Y he oído que, en secreto, la mafia, es decir, todos, canta una copla que define su oficio: «Matar de noche y de día. / Matar a diestro y siniestro. / Matar al ave maría / y matar al padrenuestro.»
Читать дальше