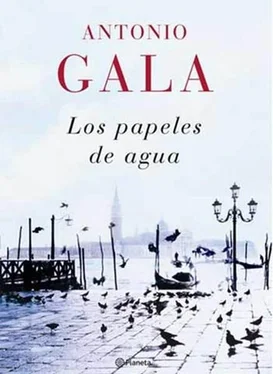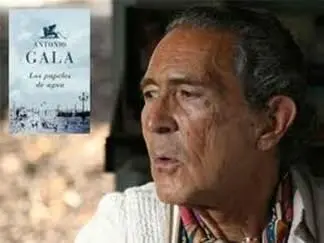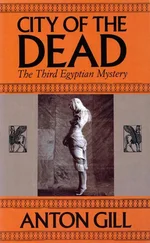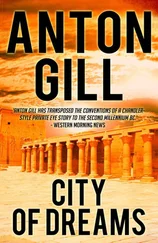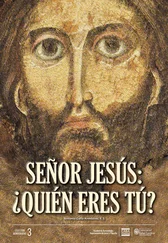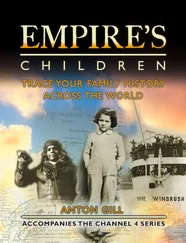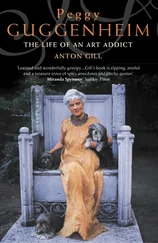Aldo no pronunció ni una sola palabra. Yo le daba la espalda. No me cogió de los hombros para verme de frente: fue él quien me buscó dando una vuelta. Sin perder aquel aire de desentendimiento, lo miré a los ojos… Durante mucho tiempo. Hasta que resbaló su mirada por mi cuerpo…
Qué previsible es el ser humano macho; más que la hembra, también muy previsible… Me gustaría que una noche -sí, una noche- me contara cómo me vio, qué descubrió en mí que no hubiese ya descubierto, de qué forma distinta me deseó, qué incomprensible barrera adivinó entre nosotros para no dar el salto que yo ardía en deseos de que diera. Me miraba con una seriedad absoluta. Pensé: «A que ahora se arrodilla este idiota.» Y luego: «La idiota aquí eres tú.» Aldo me despojó, con una pulcritud que la dimensión de sus manos y sus brazos no hacían suponer, de la estola, y la arrojó a un sofá. Como para decirme sin palabras que no eran los ropajes los que le inspiraban aquel necio respeto: un respeto que ya había comenzado a impacientarme.
Se alejó de nuevo, para mirarme de nuevo muy despacio, ahora de abajo arriba. Dio un paso. Dio otro paso. Con temor de quebrarme, me acarició el cuello desnudo, la nuca descubierta por él en ese instante, los hombros… Hundió sus manos en el ancho escote y las descansó por fin sobre mis pechos. Y sólo entonces fue cuando volvió a mirarme de hito en hito.
– Deyanira -dijo en voz tan baja que apenas lo escuché.
No me atreví a moverme. Empecé sólo a sonreír… Y Aldo, mi Aldo de siempre, de un siempre aún tan corto, se abalanzó para devorarme sin duda. Tenía de pronto veinte manos, miles de dedos, quince bocas y más ocelos irisados que un millón de pavos reales…
No sé cómo pasó, pero pasó. En menos de un segundo yo estaba absolutamente desnuda y tumbada sobre la colcha de raso granate de la cama. Lo que es la experiencia.
Fue un polvo dominador, de alguien que necesita conquistar. De alguien que necesita demostrarse a sí mismo que todo lo hermoso, que hasta ahora le pareció intocable, era tan sólo suyo. Su propiedad exclusiva… Tenía que demostrarse a sí mismo que la debilidad había concluido, que sólo la belleza lo había asaltado desprevenido e indefenso, y ahora se resarcía… Por un momento temí que me haría daño: tanto era su arrebato, su urgencia por tomar posesión, su ardor, su necesidad de convencerse de que ni yo ni él habíamos cambiado. Aunque él sintiese, por una parte, cierta inferioridad, quizá por vez primera, ante ese silencioso poderío que yo exhibí con toda la malísima intención femenina. Y, por otra, la superioridad de quien ha producido el milagro que lo deslumbra ahora. Igual que quien enciende una luz muy potente, una luz que pone de manifiesto los pequeños e innumerables tesoros nunca vistos pero sí presentidos…
«Y eso que sólo ha pagado la ropa», pensé yo riéndome por dentro. «Por eso ha necesitado despojarme de ella, y que vuelva a ser la Deyanira que siempre, desde el principio, él ha querido…»
Debo confesar que no entiendo cómo algunas parejas, si no todas, descubren cierta monotonía, que sin rubor confiesan, en sus encuentros sexuales. Aldo a mí siempre me ha sorprendido… Y-tengo que decirlo, porque si no reviento- yo también a mí misma.
Mientras nos duchábamos juntos, me ha asaltado un deseo. He visto, tras la ventana del baño, la luna casi llena, reinando inmóvil en la quietud del cielo. He visto, desde el balcón, envuelta en un albornoz, a través del aire de la noche limpio y frío, la punta de la Dogana y la cúpula de la Salute. He adivinado el Fundamento de la Zittele en la querida costa de la Giudecca. He imaginado su continuación, que me enamoró desde el principio, los Fundamentos donde mi corazón se ha recreado tan a menudo y con tanto fervor: el de San Giacomo y el del Puente Piccolo…
Y casi me ha herido la necesidad de despedirme de ellos. Una necesidad exigente, obligatoria, justificada por recuerdos que ni la muerte puede arrebatarme. Por su causa, esta noche, creo a ciegas que algo perdura. Supongo que todo aquello que el amor ha tocado. Porque el amor es el único y verdadero fundamento.
Voy a pedirle a Aldo que vayamos, aunque sea un momento, aprovechando que tiene su motora en el embarcadero, a aquel lugar preciso donde, en una góndola anónima, yo supe con una vehemente certeza inconmovible, que mi vida era ya de él… De él, que lo llamó un día nuestro altar y nuestra cama de bodas.
Quiero ratificárselo esta noche. Antes de que mañana -o mejor, dentro de muy pocas horas- salgamos de Venecia… ¿Hacia dónde?
Hasta aquí llega el contenido de estas libretas escolares, en las que volcó su inteligencia y su sentimiento Deyanira Alarcón, durante casi un estremecido y estremecedor año.
Poco tiempo -menos de una hora- después de escribir las últimas frases, Deyanira Alarcón y su amante fueron tiroteados y asesinados en el lugar de la Giudecca al que se dirigieron. Sus cuerpos tardaron algún día más de lo imprescindible en ser recuperados. Nadia Petacci, que fue quien nos remitió Los cuadernos de agua, como los tituló, con ironía, Deyanira, advirtió a las autoridades del lugar desde el que los amantes se habían propuesto ver, por última vez, Venecia. Sin saber que morirían en él. El envío nos lo hizo desde fuera de Italia, después de que se lo devolviera la editorial Proteo, y por indicación de la traductora al griego de Deyanira Alarcón, Irene Lyttra.
Acompañaban al texto unos recortes de periódicos y unos vídeos televisivos. Eran la prueba de que, aunque algún tiempo después de lo calculado por los protagonistas, estalló el escándalo que había provocado su muerte. Esta, por tanto, no cayó en el vacío, y sirvió para iluminar otras muchas vidas.
La conocida novelista actuó por tanto, al final, como la diosa Nike, la Victoria que, para quedarse con los humanos, se despojó de sus alas y de su gloria luminosa, convirtiéndose así en la Nike Áptera, la Victoria sin alas. Alucina comprobar, en este libro, cómo alguien que cree huir de su destino, cumple el que era su destino verdadero. Deyanira Alarcón, que había renunciado a escribir más, para morir de su propia muerte tuvo que vivir, sin escribirla, su última novela.
Esperamos que el libro que aquí concluye produzca el mismo efecto, no mortal sino enriquecedor. Y que los nombres enamorados de Deyanira Alarcón y de Aldo Ucceli sean recordados con amor. Y entrelazados públicamente, como fue su secreto deseo. Auferat hora duos eadem .
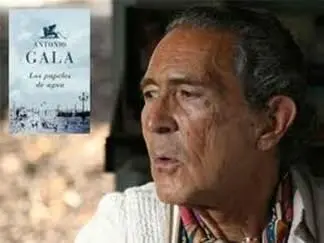
***