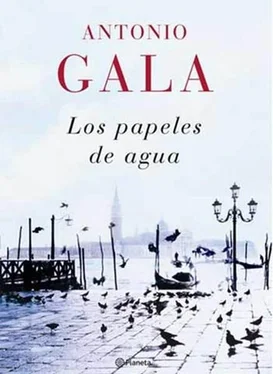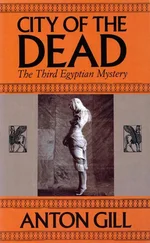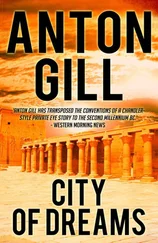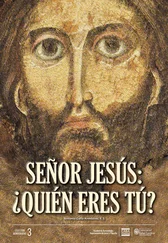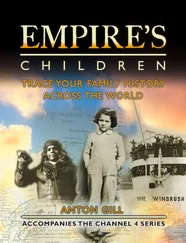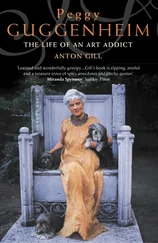En un asiento de tercera, caída ya la noche, incómoda y soñadora a pesar de no pegar ojo con el traqueteo, después de casi doce horas de tormento, la Perejila se apeó, arrastrando como podía su maleta, en la estación de Atocha de Madrid. No tenía ni la menor idea de hacia dónde tirar. Con negros y espléndidos ojos, apoyada ya una pierna bien hecha ya la otra contra su maletón, adivinaba un futuro deslumbrante… Ella habría dicho dislumbrante , porque era como la Macarena vestida de paisana.
Se le acercó un soldado aragonés. Entabló con él una conversación que la Perejila creyó muy conveniente para informarse del estado de las cosas. Después, para pagarle todos las falsedades que le había largado el maño, de paso por Madrid para enlazar con otro tren militar, lo mismo que el resto de guiris de su regimiento, la Perejila le hizo un sencillo servicio manual. Al concluir, en la mismísima puerta del reducto, la Perejila se encontró con una cola de cincuenta y tantos guripas: la voz había corrido -la voz y alguna otra cosa- y el tren militar se había retrasado. La Perejila, entre piropos y amenazas, llena de sueño de verdad porque no había dormido, e invadida por sus sueños falsos y por los crueles meneos del tren, se vino abajo y empezó a resignarse. De uno en uno -ya manual, ya bucal, ya entrepernilmente- le desfiló a paso de marcha el regimiento entero por lo alto. La Perejila durante todo el santo día, estuvo cumpliendo su servicio militar. Lo que ganó no llegaba a cien pesetas en quince horas y media…
Hasta que tomó una sublime decisión: volverse a su sitio en un tren que empezaba a humear en la segunda vía. «Como en casa de una ni en el cielo», se dijo… Cuando volvió a reclamar su puesto en el putiferio de la Pichichi, ésta se lo restregó por los morros.
– Con que tu destino era Madrid, ¿no, Perejila?
– Qué loca he sido, señorita Pichichi.
– Cuidadito con lo que dices, señorita Perejila.
Y desde entonces, de alguien que trata de volar sin alas y se estrella, se dice que ha quedado como la Perejila. Nadie lo mirará a la cara sin echarse a reír.
Como yo misma en este instante. Estoy escribiendo a tontas y a locas. Y sospecho por qué: porque me da miedo contar lo de la cena y quiero rellenar con tonterías el tiempo que falta hasta que llegue Aldo. Y me da miedo, entre otras cosas, porque no me acuerdo muy bien: entre las rayitas y los cambios de bebidas, no sé qué fue de mí…
Seríamos unos veinte, pero a mí me parecían ciento cincuenta y tantos. Y es que los italianos hablan más con las manos que con las bocas, y si lo sumas todo, bocas y manos, sale una multitud. Como yo en esa cena era el objeto de todos los disparos, bien o mal intencionados, y como les hacía gracia mi italiano latinizado para acercarlo al español, y como debían estar en antecedentes, muy de segunda mano, de algo sobre mi obra, aquello se transformó en un campeonato de tiro al plato, digo, o de tiro de pichón: no en vano estábamos cenando.
Al principio, antes de nada, cuando me presentaron Buonatesta y Donatti, con cierto aire de amistad casi íntima conmigo, me quedé de una pieza. Era lo que debí temerme, y no lo hice porque soy medio lela: una conjura ciudadana de las más diversas procedencias y pelajes. Alguien de la ciudad, alguien del Véneto, alguien del patriarcado, alguien de la policía, alguien del puerto, alguien de la organización de exposiciones y galas y variados eventos (adoro esa palabra), alguien de la literatura… Bueno, de la literatura, palabra que detesto, una señora erguida, que no se apeó de su montura en toda la noche; más vieja que la cotonía y nariguda hasta el punto de que desalojaba un metro a la redonda. Fue la única que no me habló de nada, como si no estuviera: como si no estuviera yo, por descontado, la huelepedos esa…
Aquello era peor que una rueda de prensa de las del corazón. Peor que las entrevistas de los periódicos y las televisiones, que a mí me hicieron pagar las setenas mientras el resto se atiborraba ya de aperitivos. Entre unos y otros pretendían sin duda dejarme sin cenar. Y lo consiguieron. Creo que la primera pregunta, ya sentados y con las servilletas, me la hizo una mujer muy guapa. Una indudable bella oficial, con el pelo de un rubio veneciano y, en consecuencia, más falso que Judas.
– Yo he leído su novela El deber de las rosas … La nueva que prepara, por la que ha venido aquí para tomar apuntes, ¿es también una historia romántica de amor?
– En cierta forma, sí. Es la segunda parte de la última novela que he publicado, Los comensales. Sólo que en esta nueva, los comensales son otros muy distintos: los que sustituyen en la mesa, una mesa como ésta, a los de la primera… Muy distintos: opuestos…
– Pero ¿también de amor?
– Sí, del amor más grande: el amor de los desprovistos, de los desheredados, de los que se quedan siempre sin cenar…
Una voz que no localicé dijo:
– Pero ¿de verdad confía usted en ese cambio? ¿Cree usted que cenarán por fin? -Era una pregunta con muchísima guasa. Y yo me guaseé:
– Si no confiara, ¿qué haría hoy aquí? Estoy convencida de que todos ustedes propiciarán el cambio. -La mirada de Buonatesta, que coincidió un segundo con la mía, me disuadió: estaba absolutamente equivocada. Pero insistí-: A nadie puede mirársele desde arriba, ¿no piensan ustedes así?, como no sea para ayudarle a levantarse.
Por un momento tuve la certeza de que era yo la que debería levantarme e irme. Unas risitas generalizadas me dieron la razón.
– ¿Conocía Venecia? -me preguntaba un hombre calvo.
– Sí, como muchísimos recién casados, pasé aquí mi luna de miel.
– Otro libro suyo es precisamente Bajo la luna nueva … -era un hombre distinto, que agregó con picardía-: ¿Lo pasó usted muy bien?
– No me enteré: cuando cambia la luna es cuando se ve menos… Y, si es de miel, no puedes ni despegar los párpados.
Unos cuantos que, más o menos, entendieron el chistecito, se rieron. Muy pocos.
– ¿Le gustan los venecianos?
– ¿Se refiere a los hombres, o en general?
– Digamos que a los hombres. -Se trataba de un joven, de una belleza un poco relamida; un artista quizá, pero no sé de qué arte.
– Si no recuerdo mal se llama usted Fabrizio, ¿no es cierto? -Él afirmó-. ¿Pero Fabrizio Lupo?
Es el protagonista de una novela de Cario Coccioli, titulada así, que trata de la terrible historia de un homosexual. Yo la leí con diecisiete años, me impresionó muchísimo. Entonces, por fortuna, ignoraba cuál iba a ser mi historia.
– No, Fabrizio Baldoni.
– Pues yo conozco a un hombre hermoso. No sé siquiera si es de aquí, pero aquí lo conocí. Su nombre es Aldo… El señor Buonatesta me dijo su apellido, pero lo he olvidado… Por lo visto se crió en un orfanato. Y es, de verdad, no un hombre de una vez, sino del mayor número posible de veces… ¿Cómo se llama de apellido, Arrigo?
Buonatesta, después de mirar con desgana a uno y otro lado, dijo:
– Aldo Ucceli. -Se oyó un suave murmullo de desaprobación-. ¿Lo ha vuelto usted a encontrar?
– Qué más hubiese yo querido… Hay que ver lo que dan de sí los orfanatos. Jean Genet, como ustedes saben, estuvo en uno en Francia. Pero su corazón no lo llamaba al bien. A este italiano, sí. Aldo no es ni resentido ni violento. Sólo emplea la violencia justa para tratar de que la justicia nos iguale a todos. -Nadia no levantaba los ojos de su plato. Los camareros, ahora en silencio o casi, iban y venían atendiendo a los comensales-. Él será, si lo consigo, el protagonista de algo más que de mi próxima novela.
Yo creo que fue a partir de ese momento cuando la conversación se fragmentó. Ya no era yo por fortuna el centro de ella, o esa ilusión me hacía. Un eclesiástico que estaba a mi derecha, con alzacuello y bastante buena pinta, rompió por fin a hablarme:
Читать дальше