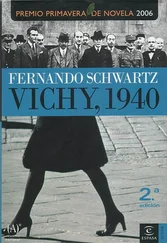Carlos pagó y se bajó del taxi.
– Adiós -dijo.
Entró en el vestíbulo del hotel. Carlos frunció el ceño. No conseguía ver a Paloma, que se había bajado antes que él de su taxi y había desaparecido en el interior del edificio. Se dirigió hacia la escalinata que hay al fondo del vestíbulo y subió los ocho o diez peldaños. Miró a lo lejos hacia la gran rotonda brillantemente iluminada en la que está el bar. A su derecha, un empleado del hotel, solemnemente vestido de librea azul, rearreglaba con parsimonia los cojines de los sofás.
Divisó a Paloma, a lo lejos. Estaba de pie, quieta en la entrada de la rotonda, buscando a alguien con la mirada. Carlos tuvo un instante de remordimiento: por un momento pensó que no tenía derecho a inmiscuirse en lo que estaba haciendo Paloma y supo que, como ella llegara a enterarse de que, recomido por la curiosidad y un rebrote de celos, la había seguido sin decirle nada, con toda probabilidad lo dejaría sin más. O se reiría de él.
Titubeó y, después, sacudiendo la cabeza, se dio la vuelta y se quedó helado.
A diez metros de él, Jacinto Horcajo acababa de salir del ascensor y se dirigía rápidamente hacia la salida.
En la escalinata de la calle, se detuvo.
– ¿Taxi, señor? -le preguntó el portero.
– Gracias.
– Dame la oportunidad de pegarte un tiro, por favor -le dijo Carlos al oído.
Como inicio de diálogo le pareció horriblemente melodramático, pero bastante eficaz. Se sentía tenso como un arco y notaba que le temblaban los pectorales.
Horcajo se sobresaltó. Luego hizo un positivo esfuerzo de relajación. Exhaló lentamente. Por fin, se volvió hacia Carlos y le sonrió.
– Qué forma de expresarse, coño, Carlos -dijo-. ¿Vamos en taxi o qué hacemos?
– En taxi. -Carlos bajó la voz-. ¿Llevas arma?
– No. Soy idiota.
– Sube. -Carlos miró brevemente al portero que mantenía la portezuela del taxi abierta y le dio una moneda de veinte duros.
– Gracias, señor -dijo el portero sin excesivo entusiasmo.
En las películas son frecuentes las escenas en las que una persona, encañonada e introducida por la fuerza en un vehículo, se revuelve y propina una patada definitiva a su adversario, por lo general en la zona de los testículos. Estas cosas no ocurren en la realidad. En la realidad, el secuestrado, sobre todo si es un experto, se está muy quieto, no se le vaya a disparar al secuestrador la pistola, que la pistola es un instrumento muy volátil de convencimiento. Y Jacinto Horcajo, que era hombre pragmático, nunca arriesgaba más de lo necesario.
El taxista miró a Carlos por el retrovisor.
– Almirante 22.
Horcajo respiró: no estaba siendo llevado a una comisaría sino al piso de Carlos. Iban a negociar.
– También es mala casualidad que me veas dos veces en… en menos de una semana, ¿eh?
– Cosas de la vida, Jacinto.
El taxista, sintiendo que la tensión del asiento trasero le pegaba en el cogote como un manotazo, los miró por el retrovisor.
Todos guardaron silencio.
– Jacinto -dijo Carlos cuando entraron en su piso-, no quiero dejar de verte la cara ni un instante. Y lo mismo te digo con las manos. Tú estáte ahí, sentado, con las manos en las rodillas, y mírame siempre.
Le señaló un pequeño sofá que había en una esquina del salón-comedor. Horcajo se sentó en él y permaneció callado y absolutamente inmóvil. Carlos se sentó frente a él al lado del teléfono. Sosteniendo la pistola en la mano derecha, con la izquierda descolgó el auricular, se lo puso encima de las rodillas y marcó el número de la brigada.
– Pásame con el Gera -dijo cuando le contestaron.
– Qué hay.
– Gera, deja lo que estés haciendo y vente a mi casa. Ahora mismo.
19.00
Javier Montero miró a Andrés Martínez-Malo y sonrió.
– Me parece que les vamos a ganar la partida, Andrés.
– Mucho cuentas tú sobre el poder de echarte un farol y sobre lo cobarde que es Basilio, Javier. Esta vez viene con una pila de millones detrás.
Con las manos en los bolsillos fue andando despacio hasta el ventanal del despacho de Montero. En el atardecer de la primavera tardía el ambiente estaba claro y limpio y, desde el vigesimoquinto piso del rascacielos, la Castellana, iluminada en el sol poniente como con un filtro amarillo, se veía diáfana, casi vacía de coches, brillantemente cercana en una atmósfera en la que las frecuentes lluvias de este mes de mayo tenían a Madrid despejado de polución y humos.
Sonó el timbre del intercomunicador.
– Sí, Marta -dijo Javier sin moverse.
– Está aquí don Basilio, don Javier.
– Que pase. -Interrumpió la comunicación y, volviéndose hacia Andrés, dijo-: Muy fuerte se siente. Viene solo.
La puerta del despacho se abrió y Basilio, pequeño, elegantemente vestido de azul, con gafas de concha nuevas y el pelo, cada vez más escaso, cuidadosa y pulcramente peinado hacia atrás, hizo su entrada. Se veía que la había ensayado y, sin embargo, le salió mal: entró demasiado deprisa y tuvo que detenerse en medio del despacho para buscar a Javier con la mirada. Titubeó y, por fin, cambiando nerviosamente de dirección, se acercó a la mesa detrás de la cual Javier esperaba sin levantarse.
– Hola, Basilio -dijo.
– Javier -saludó con sequedad-. Andrés. Imaginaba que estarías aquí.
Antes de que pudiera sentarse, Javier le dijo:
– Siéntate, hombre. -Basilio no se sentó.
– Lo que me trae es breve y puede ser dicho en unas cuantas palabras.
– Pues venga. -Y nuevamente antes de que pudiera hablar, le dijo-: ¿No quieres beber algo? ¿Un café? ¿Una coca-cola, tal vez?
Basilio tardó unos segundos en contestar.
– No -dijo por fin-, no quiero nada. -Siguió sin sentarse en la silla que le ofrecían; cruzó las manos sobre la mesa del despacho. Eran manos pequeñas y bien cuidadas, no débiles, pero sí frágiles, de dedos cortos y uñas redondas-. Dentro de cinco semanas se celebra la junta general de accionistas del Crecom. -Miró a Javier, esperando un comentario. Como no decía nada, continuó-: Quiero más consejeros.
Hubo un silencio.
– ¿Quieres más consejeros? -preguntó Montero.
– Sí.
– ¿Con qué apoyo?
– Pues… con más capital.
– ¿Cuánto es eso?
– Ya te lo diré cuando sea necesario.
Montero se inclinó hacia adelante y también cruzó las manos sobre la mesa. Eran grandes y fuertes, de dedos largos y nudosos. Las cruzaban venas azules muy hinchadas; las manos de un ave de presa.
– Vamos a ver -dijo Montero-. Tienes cinco consejeros… ¿Tienes suficiente capital? Sé bien que tu representación ahora es pequeña. Estoy de acuerdo… Muy bien. Te voy a dar tres consejeros más.
Repentinamente, Basilio se echó hacia atrás y rió nerviosamente.
– ¿Ocho? ¿Estás de broma? Quiero trece.
– ¿La mayoría? El que está de broma eres tú, muchacho…
– ¡Dispongo del cuatro por ciento del capital y eso me da derecho a la mayoría de los puestos en el consejo! -interrumpió Basilio con vehemencia-. Lo tengo, ya lo creo que lo tengo.
– Lo vas a tener que demostrar, Basilio. Cuatro por ciento es mucho por ciento en este banco.
– Y en cualquiera -dijo Andrés.
– Demostraré que lo tengo. Lo verás cuando empiecen a llegar las delegaciones de voto.
– Tú demuestra eso y yo te meto una OPA que te acuerdas -dijo Javier, que se estaba divirtiendo como pocas veces.
Notó que, a su espalda, Andrés se ponía rígido. Basilio había palidecido.
– No puedes -dijo.
– ¿Que no puedo?
– No tienes el dinero para hacer una OPA.
– Me lo vas a decir pasado mañana cuando lo haga.
Читать дальше