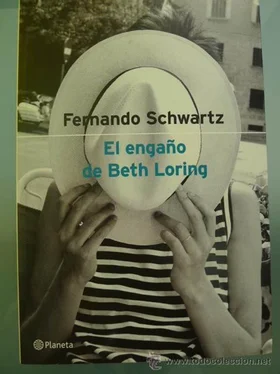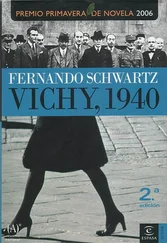Cuando Beth, Love y David llegaron esa tarde, Liam Hawthorne estaba solo en su teatrillo, paseando de un extremo a otro del escenario. Tenía unas cuartillas en la mano y leía con atención lo escrito en ellas. De vez en cuando se detenía y entonces leía en voz alta, poniéndose, quitándose y volviéndose a poner unas gafas de concha. Declamaba con sencillez los versos de las cuartillas. Inclinaba la cabeza, como si quisiera comprobar con oído atento la musicalidad del poema, su ritmo, el orden de las palabras y su pulcritud. Después, seguía andando. Cruzaba el escenario de punta a punta en poco más de tres zancadas, giraba y vuelta a empezar.
A un centenar de metros podía distinguirse el comienzo del barranco florido de adelfas que llevaba a la cala siguiendo el curso de la torrentera y, más allá, el mar muy azul.
Hacía calor («fue un mayo muy caluroso aquel del 64», dijo Carmen) y en el final de la tarde el sol brillaba aún alto en el firmamento.
Esperaron para saludar al poeta a que dejara de pasear, doblara las cuartillas y levantara la vista.
– Liam -dijo David-, le presento a una recién llegada.
– ¿Ah? -dijo Hawthorne, dándose la vuelta para mirarlos.
A Beth le fue muy fácil reconocerlo: en su estudio David tenía muchos retratos de Hawthorne: había guaches, dibujos a tinta y a carbón, un óleo y al menos tres acuarelas de aquel rostro grande de pelo ensortijado y nariz patricia.
– Esta es Beth Trevor y su hija pequeña, Love. Llegaron ayer.
– Sean muy bienvenidas. ¿A qué se dedica usted?
– Soy musicóloga -dijo Beth.
– Ah, caramba -dijo Hawthorne.
– Sí, he venido a estudiar algunos ritmos musicales de la cuenca del Mediterráneo. -Hizo una mueca, como si le hubiera quedado bien y se aprobara silenciosamente a sí misma.
– Vaya, señora Trevor -dijo Hawthorne, mirándola de hito en hito-. Es bueno que las nuevas adquisiciones sean tan bellas como usted. Nuestra inspiración poética y pictórica sale ganando.
– Muchas gracias -contestó Beth sonriendo-, pero me parece que exagera…
– No exagero nada.
– Sus poemas son de verdad la razón por la que he venido aquí. Los leía hace tiempo y me dije que un hombre capaz de escribir de esa manera tenía que merecer la pena y el sitio en el que vivía tenía que ser maravilloso… Luego vi un reportaje en Life sobre esta costa y la casa de usted, y la gente de por aquí y los artistas -puso la mano sobre el antebrazo de David, un gesto de intimidad que a Hawthorne no se le escapó-, y no pude resistirlo.
– Vaya -repitió Hawthorne-. David, me parece que hemos hecho una adquisición muy valiosa para nuestro pequeño grupo de expatriados en esta tierra bendecida por los dioses… La principal experta mundial en musicología, ¿no? Tiene usted un poco de acento australiano. ¿De dónde viene?
– Soy americana. De San Francisco, sí. Lo que pasa… tiene usted buen oído… lo que pasa es que mis padres fueron embajadores de Estados Unidos en Australia y
yo crecí en Sydney. Empecé la universidad allí, aunque la terminé en Berkeley. -Al notar que Hawthorne miraba a Love, añadió-: Mi marido también es america-no. Es diplomático y ahora está en misión en África.
Hawthorne asintió con gran seriedad.
– Deben ustedes subir a casa a tomar el té y así podremos seguir charlando. Señora Trevor, nos tiene que contar toda su vida y milagros… -Se puso las cuartillas debajo del brazo, apoyó las gafas en el extremo de una de las bancadas más próximas, recogió un sombrero de paja de ancha ala, se lo colocó en la cabeza y abandonó el pequeño escenario como un actor, terminada su escena, haciendo mutis por el foro. Y dejándose las gafas en la bancada.
«¿Cómo va a decir Liam "vida y milagros", hombre de dios? -exclamó la Pepi-. ¿Cómo va a decir Hawthorne vida y milagros, que es una expresión completamente castellana, si no sabía ni cómo se decía patata en español?»
«Bueno, mujer -contestó Tono-, es una forma de hablar. Qué sé yo cómo diría él eso en inglés…»
Los años siguientes transcurrieron con la tranquilidad propia de la apacible vida del pueblo, un lugar perdido a todos los efectos para los ajetreos del siglo xx. Se hubiera dicho que iba a rastras del resto del país, sólo que con un desfase de al menos cinco lustros. Costó trabajo que fuera asfaltada la carretera, «pero -dijo Tono- costó aún más que llegara la electricidad».
La electricidad, un adelanto inimaginable que se debió a los buenos oficios de Liam Hawthorne ante el todopoderoso ministro de Información y Turismo (y Tirismo, le decían, porque, siendo pésima su puntería, poco faltó para que le saltara un ojo a la hija del Dictador en una cacería de perdices).
– El ministro se las daba de culto y progresista dentro de un orden (lo que no era mucho para el mundo pero una barbaridad para la España del Generalísimo) y no le quedó más remedio que hacer caso inmediato a la petición de Liam: había que quedar bien ante un intelectual ilustre que había escogido España para vivir. No fuera a hablar mal del régimen o irse.
– Sí -dijo Carmen, riendo-, como cuando los periódicos decían que Bill Smith, conocido metalúrgico de Oregón, había afirmado que España iba mejor que nadie.
– Ya -dijo Tono, frunciendo el entrecejo con impaciencia, para que no lo interrumpieran con fruslerías y le confundieran más los recuerdos-, y un día anunciaron en el pueblo que el ministro venía a visitar a Hawthorne. Dos grandes mentes poéticas unidas en esta gran villa. El hombre llegó en caravana oficial, con coches y motoristas y todo y Liam lo recibió en el jardín en pantalón corto y removiendo un montón de estiércol con una pala. Olía fatal. -Soltó una carcajada-. Fatal. Pero el ministro se tuvo que aguantar: él era el que había querido hacer la visita. Liam hacía el estiércol con unas enzimas o algo así que le habían traído de Inglaterra -añadió, pensativo-. No recuerdo bien lo que hacía con él, salvo que me parece que aprovechaba para inspirarse o para resolver los argumentos de sus libros que se le habían complicado, sobre todo cuando se le empezó a ir la cabeza.
Hasta aquel momento de la visita del ministro, la electricidad era suministrada por un primitivo generador («no fue así -dijo Carmen-. El tipo vino al pueblo después de haber intervenido en lo de la electricidad; aquello fue como consecuencia de una visita de Liam a Madrid». «Bueno, fuera como fuese», contestó Tono). El dueño del generador, Puig, lo tenía instalado en un casetón, Can Carme, a la entrada del pueblo. Al caer la noche, Puig avisaba con dos bajones de tensión, como en las salas de fiesta justo antes del cierre, y transcurridos cinco minutos, cortaba la corriente. Los extranjeros consideraban que todo esto resultaba muy romántico: con la oscuridad llegaba el momento de encender las velas, de leer a la luz de los candiles, de comer y beber y cantar al fuego tembloroso de la cera. La gente local, en cambio, no conociendo otra cosa, tomaba este incordio como una rutina diaria penosa e inevitable. La conexión largamente esperada a la red general produjo en ellos el efecto de un salto cuántico en el progreso de la civilización. De la noche a la mañana, el pueblo se hizo cosmopolita; hubo hasta quien se quejó de la pérdida de calidad de vida, pero ésos siempre protestaban por cualquier cosa que tuviera que ver con el progreso («Eran los ecologistas que siempre andaban dando la lata a todas horas con todo», dijo Carmen).
– Beth solía tener siempre algún amiguete -dijo Tono-. Estuvo liada bastantes meses o años, no sé, ya sabes, offand on, por temporadas, con el inglés este, un guaperas alto, elegante… pintor, sí. Tengo un cuadro de él bien bonito; ese que está en la pared grande del salón… sí, hombre, el retrato de mi padre vestido de blanco sentado en el jardín leyendo… Pero Beth cambiaba de amantes como de camisa… ella vivía aquí, se liaba con uno, se liaba con otro… -meneó la cabeza-. La niña, mientras tanto, vivía en el pueblo y tenía amistades con los niños de aquí y crecía aquí. Luego ya, cuando tuvo edad de colegio, la madre la mandó a la capital al Colegio-Instituto de Bachillerato Cervantes. Y ella seguía pendoneando. La madre, quiero decir. Fue la temporada en que estuvo alquilando El Mirador a la familia Cernuda.
Читать дальше