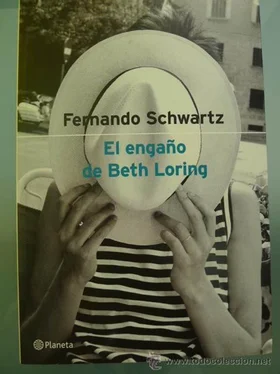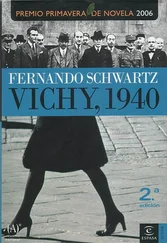Juan Carlos sonrió con condescendencia.
– Por eso ahora casi no quedan… monjas de clausura, quiero decir. Sois demasiado buenos -concluyó, echándose para atrás en la butaca, como si quisiera excluirse de un recuento tan lleno de benevolencia. Del bolsillo interior de la chaqueta sacó un paquete de cigarrillos rubios, extrajo uno y lo encendió con un mechero de oro, todo con gestos muy medidos, muy precisos. Casi con fastidio.
– A lo que íbamos. La llegada al pueblo de Beth Trevor cambió todo aquello -dijo la Pepi.
Beth, en efecto, se instaló en la casita del Cerrado. La edificación era bastante primitiva. Estaba hecha a recovecos, con amagos de escalones que conducían a alcobas que bien podrían haber sido de techos más altos, pero que en algunos lugares no levantarían más del metro y medio. Un portillo exiguo daba acceso a una pequeña terraza embaldosada, como añadida después que la construcción se hubiere terminado. Quedaba la terraza entre el patio y la calle y debajo de ella había sido construido un trastero y un cuarto de baño diminuto: un retrete, una ducha de alcachofa y un espejo pequeño y descascarillado. Estas instalaciones sanitarias habían subido el precio de alquiler, pero así era la vida moderna. («La terraza la añadieron porque ya que habían construido el trastero, pues ahí estaba, ¿no?»)
Desde la misma terraza, otro portillo franqueaba el único paso a la habitación principal de la casa, un rectángulo grandote con una ventana a la calle y en el que cabía una cama mallorquína, de las de casados, es decir, algo más ancha que una individual y desde luego mucho más estrecha que una corriente de matrimonio. La cama era de hierro; tenía un cabecero con decorados de arabescos que chirriaba al menor movimiento y fue durante un tiempo mudo aunque crujiente testigo de la vida amorosa de Beth. El armario de aquella habitación principal no era propiamente tal, sino un entrante en la pared tapado por una tela de lenguas. Beth lo llamaba su vestidor, my dresser, por más que las baldas y lo estrecho del espacio hubieran hecho imposible que cupiera una persona. Love era la única que había conseguido refugiarse entre la balda inferior y el suelo de baldosa; pero fue sólo en una única ocasión y no le quedaron ganas de repetir la experiencia. El susto al oír los gritos de su madre fue monumental y Love rompió a llorar con desconsuelo y sus grandes jipidos contribuyeron a interrumpir el entremés que estaba teniendo lugar en la cama.
Sólo había un armario propiamente dicho en toda la casa, en un rincón de la cocina, un gran mueble de madera de pino del norte oscurecida por el paso del tiempo. En él se guardaban la ropa blanca y la de Love.
Al pie de la terraza había un diminuto patio con un pozo al fondo. Se hubiera dicho que todo aquello había pertenecido a la casa de al lado y que el pozo había estado antes en el centro de un patio más grande; pero luego sin duda se dividieron las viviendas, se levantó un muro entre ellas y quedó confinado al extremo.
Una puerta de cristales conducía desde el patio al hogar, la cocina. Más de la mitad de la estancia estaba ocupada por una gran campana de humos, como si le hubieran puesto techo abovedado al cercado de bancadas de piedra y yeso que ocupaba una de las esquinas. El hogar, colocado en medio de aquel espacio, simplemente sobre unas piedras más elevadas unidas entre sí por una amalgama de yeso ennegrecido y hollín graso, hacía las veces de centro de reunión, hornillo y chimenea para calentarse en el frío invierno.
A Love aquella casita le encantó, seguro que porque era pequeña y estaba llena de rincones y escaleritas, y aunque los gatos del vecindario no dejaban un ratón sano, los pocos que escapaban buscaban refugio donde Beth. Desde el principio la pequeña tomó la costumbre de quedarse largo rato inmóvil en cuclillas mirando ensimismada a los ratones de campo que se aventuraban por el patio husmeándolo todo; los primeros días les echaba yerbajos, migas de pan o piedrecitas, pero los ratones salían despavoridos. Con el tiempo, sin embargo, fueron cogiendo confianza y se quedaban en una esquina al sol con las naricillas vibrando. Love los imitaba levantando la cabeza para olisquear el aire y era una imitación tan bien hecha que Beth tomó la costumbre de llamarla «ratoncito», my little mouse. Después llegaban los gatos, especialmente uno negro muy grande y otro pardo y algo tinoso, y durante días los ratoncillos dejaban de aparecer.
«¿Te gusta, Lav?», le preguntó Beth el día en que entraron en la casa del Cerrado por primera vez.
Love asintió solemnemente. Cogidas de la mano, madre e hija inspeccionaron con detenimiento todas las dependencias, subieron y bajaron las diversas escaleras, se agacharon para alcanzar los rincones más remotos de la habitación abuhardillada que sería el dormitorio de Love e hicieron planes, tal que si se dispusieran a ocupar una casa de muñecas. Aquí comerían, aquí, en esta esquina del patio, en los días de sol, instalarían un barreño, lo llenarían de agua y las niñas pequeñas y guapas, pero sólo las guapas ¿eh?, podrían bañarse y lavarse el pelo rubio tan bonito y tan sedoso. Y aquí… aquí ¡les haríamos cosquillas a las niñas guapas!
Al cabo de un rato de vagabundear por la casa mientras su madre deshacía las maletas e iba ordenando las cosas de forma bastante anárquica y arbitraria («ya lo organizaremos todo mejor después», se dijo Beth), Love salió a la callejuela y bajó los pocos metros que había que andar hasta donde se ensanchaba para convertirse en un remedo de plazoleta con un arroyuelo corriéndole por un costado. Siguiendo hacia abajo, al fondo a la izquierda había un muro con una pequeña fuente al pie, como una pila bautismal, que recogía el agua filtrada por entre las piedras. A la derecha aparecían las últimas casas del Cerrado que el capricho de sus constructores había colocado en una hilera desordenada, con entrantes, plazoletas, miradores, palomares, balcones con buganvillas de flor roja y pequeños jardines asomando por entre los esquinazos. Allí la calle se convertía en un camino de cantos rodados y tierra por el que se podía bajar hasta la cala, que también desde aquí se llegaba a ella.
Love se quedó quieta, mirando en silencio. Era muy pequeña incluso para sus tres años de edad y con su traje de tela de vaquero y las florecillas bordadas más parecía una muñeca que otra cosa.
De la casa de la esquina salió una niña algo mayor que Love. Era morena, más bien menuda, y tendría unos ocho años.
– Hola -dijo, y acercó su cara a la de Love, escudriñándola-. ¿Quién eres? -Love no contestó; sólo la miró de hito en hito-. Yo sé quién eres. Vives aquí al lado. Eres la inglesa. -Se señaló el pecho-. Yo, Carmen. -Luego apuntó a Love con el dedo-. ¿Tú?
– Flower -dijo por fin.
Carmen entonces la cogió de la mano y dijo:
– Ven.
Y así fue cómo Love entró por primera vez en Ca'n Pita. Viviría muchos años en torno a esa casa grandona poblada de niños que acabaría siendo más la suya que aquella otra en la que vivía con su madre. Incluso cuando se hubieron trasladado a El Mirador, Love pasaba mucho tiempo en Ca'n Pita con Carmen, la Pepi y Francisca, las tres hermanas que la acabaron adoptando en realidad. Merendaba o cenaba y frecuentemente dormía en la casa, lo que no quería decir que Beth la tuviera perdida e, inquietándose, no supiera de ella, sino que de forma tácita Love se había convertido en la niña del pueblo entero. No de los extranjeros -que ni sentían interés por la aventura humana que les pudiere afectar ni les parecía justo ocuparse de una criatura que su madre abandonaba-, sino de los locales: en el Mediterráneo, las matronas son matronas, lo que quiere decir que son como diosas de la tierra, fuertes, primitivas, ignorantes y posesivas, y extienden su vigilancia a todo lo que se ponga a tiro.
Читать дальше