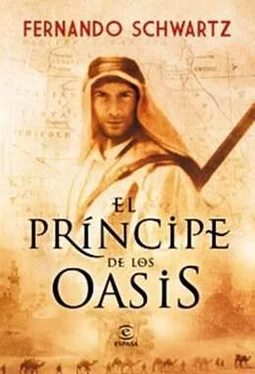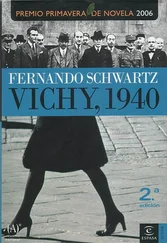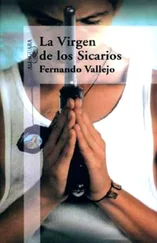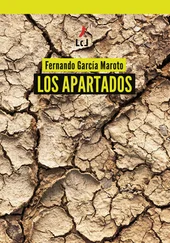Más que fortaleza, era una gran comuna de intrincados pasadizos y escaleras hecha para que los habitantes, en especial las mujeres, estuvieran a buen recaudo de los ataques de bandidos y de las tribus del desierto. Los hombres jóvenes, sobre todo en épocas de recolección, solían dormir en los campos para mantener protegidas las cosechas.
Al pie de la fortaleza de Shali se encontraba el puesto de la Administración de los Distritos Fronterizos, al mando del teniente Lawler, al que el Bey conocía desde los tiempos en que servía en el Cuerpo de Guardacostas de Sollum.
Allí se dirigieron y, al llegar al puesto militar, desmontaron frente al retén de guardia que los esperaba en formación. También habían acudido las autoridades locales. Todos dieron al Bey una bienvenida acorde con su rango y, sobre todo, con su fama. Mucha de la gente del pueblo se había congregado en la plaza para ver a los viajeros y a la extraordinaria mujer extranjera que montaba a caballo como un hombre y, se decía, fumaba también como tal.
Pasaron tres días en Siwa, durante los cuales fueron festejados como huéspedes ilustres y alimentados como si estuvieran siendo engordados para la matanza. Rosita Forbes pudo bañarse por fin en las aguas sulfurosas y calientes del manantial de Bir Wahed, una piscina redonda y no muy profunda, rodeada de cañas y palmeras, desde la que se divisaba en una hondonada la forma alargada e intensamente azul del Bir como una herida abierta sobre la arena del desierto. Quién le iba a impedir a Rosita bañarse en la fuente. Sin embargo, todo tenía un límite: dada su condición de mujer, a la joven aventurera no le fue permitido sumarse a los ágapes a los que acudían los hombres en masa.
Ya'kub, Hamid y Nicky dieron largos paseos por el oasis e incluso se adentraron por el Gran Mar de Arena para que los chicos vieran de qué se trataba. Si el oasis de Siwa es una franja de vegetación y agua que va de oeste a este y el Adrére Amellal se encuentra en el extremo occidental del poblado y el baño de Cleopatra, en el oriental, el Gran Mar de Arena, inmenso y silencioso, recorre todo el costado meridional del oasis.
– Allí es a donde vamos, Jamie -dijo Nicky, señalando el desierto con un gesto de la barbilla-. Ahora empieza de verdad el viaje.
Aquella noche, cuando jugaban su partida habitual de tawla, Ya'kub le preguntó a Hamid si no le daba miedo perderse en el desierto. Hamid se encogió de hombros y tiró los dados.
– ¿Y morirte de sed?
Tampoco contestó esta vez. Sólo dijo, señalando los dados que habían rodado sobre el tablero:
– Doble cuatro. ¿Te rindes?
– ¡Pelo! ¿Cómo quieres que me rinda si te voy a destruir? -exclamó Ya'kub. Y luego-: Dime de verdad, ¿no te da miedo?
Hamid agachó la cabeza.
– Me daría miedo quedarme solo -murmuró.
Al anochecer del segundo día tuvieron el primer sobresalto del viaje.
Cenaban todos en el jardín del regidor beduino de Siwa, en el markaz, su residencia oficial, en el extremo este del pueblo. La cena, como correspondía a la presencia del Bey y del príncipe Kamal al-Din (apenas llegado desde Sollum), fue un verdadero banquete en el que destacaban los platos de verduras, de carne con tomate, de albóndigas en salsa endiabladamente picante, de sambusas y hojas de vid, de felfelas y arroz especiado y pastelillos de miel y almendras. Todo ello regado con abundante té de hibisco y con agua de manantial.
La conversación estaba siendo muy animada. Todos rivalizaban en contar anécdotas de viajes y aventuras, de mujeres misteriosas que bailaban la danza del vientre antes de envenenar a quienes las estuvieran contemplando (aunque sólo si la mirada era de concupiscencia), de oasis de los que se hablaba sin que nadie los hubiera visto jamás y de unas misteriosas cuevas perdidas al final del gran sabara que, se decía, encerraban maravillosos tesoros y restos miríficos de una antigua civilización.
En un momento de la velada, cuando los esclavos cambiaban las grandes fuentes y las sustituían por otras aún más llenas de manjares que las que les habían precedido, el príncipe se inclinó hacia el Bey y le preguntó en voz baja dónde estaba madame Forbes, que no asistía a la cena.
– Ha tenido que quedarse en el campamento… Ya sabes que aquí no podía estar.
– Pues estará encantada -dijo Kamal al-Din, estallando en una sonora carcajada mientras daba tres o cuatro palmadas con entusiasmo. Luego, cuando se hubo serenado, continuó-: ¿Has pensado lo que vas a hacer con ella? ¿Te arriesgas y sigues llevándola en la caravana o se queda conmigo y la devuelvo a Sollum?
El Bey suspiró.
– Aj, Kamal, lo cierto es que me gustaría que nos siguiera acompañando… Me es muy útil su ayuda con los cálculos científicos…
– Ya… Cálculos científicos… -El príncipe volvió a reír-. Ya. Me hago cargo, sí…
– Lo digo en serio, Kamal. Y soy consciente de que no es nada fácil hacer que nos acompañe y que los senussi acepten su presencia. En fin, pienso llevarla hasta Jaghbub, presentársela al Gran Senussi y pedirle permiso para que Rosita siga con nosotros todo el viaje.
– El día menos pensado los sentimientos te acabarán dando un serio disgusto, Ahmed.
En aquel preciso instante hizo su dramática entrada a lomos de un blanco corcel nada menos que el barón Max von Oppenheim, el malvado intrigante alemán dado por muerto en mil batallas y siempre resucitado, el encantador de serpientes, el seductor de cien princesas, el traidor de mil causas.
Lo acompañaba una escolta montada de seis guerreros beduinos, todos de blanco inmaculado. Se hubiera dicho que llegaban a un plato de rodaje de los de Rodolfo Valentino en Hollywood.
– Verdaderamente no puede negarse que el hombre tiene un innato sentido del espectáculo -opinó el Bey.
– Sí, pero te descuidas y te clava un cuchillo en la espalda -dijo Nicky.
El Bey no lo había visto desde hacía más de siete años; durante ese tiempo nunca habían llegado a coincidir en los salones y restaurantes de El Cairo. Sabía que había pasado una larga temporada en Berlín dedicado a su violín de Ingres, la delicada y valiosísima colección de arte egipcio antiguo que, con excelente gusto, había logrado reunir en Egipto.
– Supongo que para hacerse perdonar -murmuró el Bey.
– ¿Por quién? -preguntó el príncipe.
– Por sus compatriotas, Kamal. Von Oppenheim es judío. Lo sabías, ¿no?
– ¿Y a mí qué me importa?
– A ti no, alteza, a ti no, pero a muchos de sus compatriotas desde luego que sí.
El Bey había oído recientemente que Von Oppenheim estaba de nuevo en El Cairo y que era el animador de los esfuerzos alemanes para conseguir llevarse la momia de Tutankamón al Museo Egipcio de Berlín.
– Para hacerse perdonar, ¿eh?
– Claro.
El noble alemán detuvo su caballo frente al jardín del regidor de Siwa y desmontó de un ágil salto. Iba elegantísimo en su atuendo de caballista. Se habría dicho que no pasaban por él los años: debía de rondar el final de la cincuentena, pero se le habrían dado veinte años menos. Alto, casi tan alto como el Bey, era muy delgado, lo que con seguridad se debía a su constante actividad deportiva; era un conocido maestro de esgrima, aunque nunca se habían enfrentado él y Hassanein Bey.
– Todo llega en esta vida -dijo el Bey en un murmullo casi inaudible.
Los ojos de Von Oppenheim, de mirada sorprendentemente cálida, eran de un azul intenso. Un mostacho negro con las guías hacia arriba dejaba al descubierto una boca firme sobre una cuidada perilla en la que no había ni una sola cana. Un rostro inteligente, bien parecido y amable.
– Para un individuo muy peligroso -concluyó en voz baja el príncipe. Luego dejó que se le escapara una breve risa.
Читать дальше