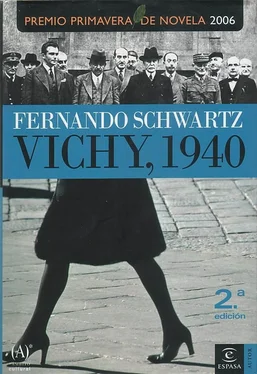Pierre Dominique abrió el cajón de su mesa y de él extrajo una hoja de papel de carta del hotel du Pare.
– No hemos podido imprimir aún formularios en papel oficial -dijo inclinando la cabeza en señal de confusión personal: sin duda, esta carencia de medios le parecía impropia del gran Estado francés-. En fin -alisó la hoja sobre el secante y con puntilloso cuidado sacó de su bolsillo una pluma estilográfica de manufactura alemana con la que se dispuso a rellenar el documento, leyendo en voz alta al tiempo que lo hacía-: El gabinete civil del Mariscal de Francia requiere de las autoridades civiles y militares que presten a monsieur Manuel de Sá, subdito francés nacionalizado residente en esta ciudad de Vichy en el hotel… -levantó las cejas en señal de interrogación.
– Carltón -me apresuré a decir.
– Carltón, sí, toda la asistencia que necesite en el desempeño de sus funciones como corresponsal de prensa extranjera. Vichy, tres de julio de 1940. Ya está.
Del mismo cajón sacó un sello de tinta y lo apuso al documento tras firmarlo. Era un sello redondo en cuyo centro aparecía la doble hacha de la Francisca (un nombre que siempre me pareció ridículo; cuando no nos oía nadie, la llamábamos la puta Paquita), símbolo de la nueva Francia, que surgía poderosa de un campo sembrado y por delante de un gran sol naciente. El borde superior llevaba la inscripción État Françáis y en el inferior podía leerse Cabinet civil du Maréchal.
– Aquí tiene. Con este documento obtendrá en el servicio de prensa la acreditación necesaria para su labor. Espero que le sea útil para contar con objetividad al mundo lo que está ocurriendo aquí.
– Desde luego -contesté, pensando que la censura se encargaría de que así fuera, pero bueno, las cosas estaban de esta guisa y poco se podía hacer-. Le agradezco muchísimo la ayuda que me presta y le aseguro que no lo defraudaré. Tengo, sin embargo, otro favor que pedirle.
Dominique frunció el ceño.
– Usted dirá.
– Un grupo de diplomáticos latinoamericanos, acreditados todos ellos ante el gobierno de Francia, desea constituirse en… digamos… una asociación latinoamericana de amigos de Francia, una especie de círculo informal, un, supongo que lo podríamos denominar Grupo Latino. Verá: se trata más bien de crear…
– ¿Un grupo de presión? -preguntó Dominique sin esconder en su voz el horror que tal prospecto le causaba.
– ¡No, no! -exclamé con apresuramiento alzando las dos manos-. ¿Cómo quiere que ellos presionen sobre nada? Bueno -me corregí-, sólo presión tal vez en el sentido… teniendo en cuenta lo lejos que están todos ellos de su continente y lo que esta circunstancia debilita su influencia individual… en fin, quiero decir que juntos podrían acaso realizar gestiones, démarches, digamos que informativas que los ayuden a comprender mejor la situación europea y las complejidades de la guerra. Las otras gestiones, las que son propias del más elevado tenor político, deberá resolverlas cada embajada por su cuenta. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Estoy convencido, sin embargo, de que este grupo también podría realizar démarches amistosas en provecho de Francia si así le fuera requerido…
Dominique carraspeó.
– ¿Y quién coordinaría ese grupo?
– Bueno… probablemente el ministro mexicano, monsieur Luis Rodríguez, pero creo que ellos quieren… en fin, que yo podría ayudarles para que no perdieran el sentido… no olvidaran el objeto de… en fin, ya sabe usted.
Se quedó en silencio durante un largo rato. No dejaba de mirarme. Tuve que hacer un esfuerzo para sostenerle la mirada y para no revolverme en mi asiento. Por fin suspiró y dijo:
– Hmm… Me parece que tendré que consultar este asunto con el ministerio de Negocios NExtranjeros. El señor Baudouin es muy celoso de sus prerrogativas y yo no quisiera excederme en las mías. Bien. Déjeme unos días y le contestaré.
Ninguno de los dos sabía que aquella misma tarde los ingleses bombardearían la flota francesa en Mers-el-Kébir (el puerto de Oran, para entendernos) y que aquel desastre tendría paralizada de furia a toda Francia (para satisfacción de Laval, añadiría yo días después cuando se lo explicaba a mi grupo de amigos). Por esta razón, pasaron al menos dos semanas hasta que Dominique me convocó de nuevo.
Creo que Mers-el-Kébir fue uno de esos tournants de la guerre, uno de los giros dramáticos de una situación que ocurren en tres o cuatro momentos clave y que imprimen un giro de 180 grados al curso lógico de los acontecimientos.
El gobierno de Pétain había creído que el armisticio lo ponía a salvo de cualquier contingencia bélica, como si la guerra no hubiera ido con ellos. Ya está. Se hubiera dicho que, según lo entendían los franceses, la rendición no significaba más que quedar al margen de las hostilidades (se entiende que aparte de las que les costaron la derrota), como si de pronto su territorio hubiera sido trasladado a las antípodas: un país entero e incólume que se ha ahorrado las batallas, cuya administración funciona como en tiempos de paz, cuya armada está quieta en puertos de la Francia de ultramar, esperando sólo a que se acabe todo este pasajero drama para recuperar la plena normalidad. Pero, vaya, resultó que Churchill, ¡el amigo de Francia que apenas unos días antes les había propuesto la unión de los dos países!, no lo vio así. ¡El traidor!, exclamaban todos. Menuda ceguera: Churchill no era ningún traidor ni por supuesto ningún idiota y supo que la flota francesa tardaría poco en ser utilizada por Alemania. La menor excusa habría servido para que los nazis se adueñaran de los buques de guerra franceses y los emplearan contra Gran Bretaña.
– Pero vamos a ver -interrumpió el Flaco Barrantes-, ¿me está usted diciendo que Francia no llegó a cornprender que Inglaterra no permitiría que la flota quedara entera?
– Eso es justo lo que estoy diciendo.
– Son idiotas -sentenció el Flaco.
– No, Flaco, yo creo que las situaciones de catástrofe nacional tienden a obnubilar el entendimiento. Se acaba no comprendiendo nada y se pierde la capacidad de juicio.
– Pero estas cosas no se hacen sin un ultimátum previo -dijo el ministro Luis Rodríguez que era el experto en cuestiones de derecho internacional-. Los ingleses, que tienen un alto concepto del fair play, no actuarían de ese modo, sin previo aviso, con tanta alevosía. Sería un escándalo.
– Eso pienso yo también -contesté-, y me parece seguro que tuvo que haber un ultimátum, algo del estilo: o me manda usted la flota a puertos ingleses para que se una a la guerra contra Hitler o se la hundo, algo así, ¿no?
– Pero eso no es un ultimátum. Eso es…
– … un ultimátum, querido -insistí-. Qué va a ser si no. Un ultimátum es la última opción, aunque la velocidad con la que se aplica depende de la confianza en sí mismo que tiene el que lo propone, ¿no?
– Se dice pronto. ¡Dos mil muertos! -exclamó Cifuentes el panameño.
Me gustaría poder decir que la noche del 5 al 6 de julio telegrafié un despacho a los periódicos latinoamericanos explicando lo que había ocurrido, pero mentiría. En primer lugar, porque ni siquiera tenía aún la condición de corresponsal; y cuando la obtuviera, tampoco sería un corresponsal de guerra, puesto que en Vichy vivíamos en paz. Por otra parte, la confusión en Francia era total desde que las radios habían dado la noticia el 4 por la noche y podían palparse la desolación y la rabia en la población de la capital desde que la prensa había recogido el desastre en las primeras ediciones del 5. En mi descargo añadiré que nunca se da uno cuenta de la importancia de cualquier acontecimiento hasta que lo puede analizar con cierta perspectiva temporal; puede que un buen periodista, sí. Pero para un político o para un simple diplomático, sólo lo ocurrido confirma los temores de días atrás.
Читать дальше