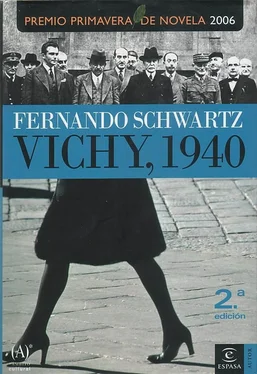El resto del acomodo en Vichy había sido confiscado para instalar oficinas, ministerios, cuartelillos, salas de juntas. Yo, como queda dicho, me había librado por puro milagro. Mi dinero me costaba.
El trajín en Vichy era enorme: organizar un Estado con la pompa debida y en un lugarejo que, como este pequeño balneario, carecía de tradición alguna de seriedad administrativa, no estaba siendo tarea fácil para nadie. Administradores y administrados resolvían con dificultad la confusión nacida de innovar una administración que ya estaba inventada, para trasladarla de sopetón desde los grandes ministerios de París a los exiguos hoteles del balneario. Sólo el hecho de tener Vichy un buen servicio telefónico y la posibilidad de excelentes comunicaciones exteriores había inclinado la balanza del Estado a su favor, en perjuicio de Clermont-Ferrand o Lyon (para la pequeña historia añadiré que el alcalde de esta última ciudad era Edouard Herriot, mil veces primer ministro y ahora presidente de la Cámara, por quien Pétain no sentía simpatía alguna). Quedaba por ver si toda aquella técnica eléctrica tan innovadora resultaba de alguna utilidad.
Yo estaba acostumbrado a valerme en el servicio público. Muchos años de diplomacia me habían enseñado no sólo la prudencia indispensable para no herir las delicadas sensibilidades de la administración del Estado, siempre perezosa y estúpida, sino el modo de circunvalar la obstinación de los funcionarios.
Esperé dos o tres días a que empezaran a serenarse los ánimos y a que con inevitable lentitud se fueran organizando, aun de modo esquemático, algunos de los servicios gubernamentales indispensables. Entre ellos, por supuesto, los de Asuntos Exteriores y Prensa: la afluencia de diplomáticos y periodistas (incluso los grandes nombres de París, pese a que, con la falta de noticias espectaculares, pronto se aburrirían) y agencias informativas de todas clases a Vichy fue multitudinaria en los días iniciales de julio de 1940 y, desde el primer momento, las autoridades quisieron hacer frente a lo que ello suponía.
– La buena cara, la censura y la normalidad en los contactos con otros gobiernos son prioridades de cualquier país -les expliqué semanas después a mis colegas de ultramar-, y más si ha sido derrotado en guerra y debe aparentar que no lo ha sido.
– Pois -contestó de Sousa al cabo de un rato.
Y así, la primera persona a la que visité en su despacho de la segunda planta del hotel du Pare fue a Fierre Dominique, el hombre que acababa de ser encargado de las relaciones con la prensa en el gabinete de Pétain. Viejo conocido mío de los tiempos de París, tuve la suerte de que pudiera más una cierta simpatía mutua nacida de los contactos sociales de entonces que la clara antipatía política que siempre nos había separado: yo, el ex diplomático español, nacionalizado francés huyendo de la barbarie, cualquiera que fuera ésta, no pasaba en el fondo de ser un distinguido exiliado disfrazado, por mucho que mi pasaporte dijera lo contrario. Sólo mis afectos parisinos habían servido para que se me aceptara en las alturas pese a algunas de mis irritantes lealtades y para que se diera por supuesto que mi conocimiento del medio me hacía fácil la maniobra entre los españoles refugiados, sobre todo entre los políticos. Puede que aquello le resultara útil a algún ministerio francés, no lo sé, pero en todo caso mi nueva documentación y mi antigua condición de diplomático acreditado en París, además de una cierta fama de inofensivo, con seguridad me habían evitado en los primeros días de 1939, aunque yo lo ignorara, la espantosa tragedia vivida por las decenas de miles de españoles que habían tenido que refugiarse en Francia huyendo de los facciosos por la frontera de Port-Bou, sólo para encontrarse metidos de hoz y coz en los infames campos de concentración instalados por las autoridades galas a este lado de los Pirineos. Pero estoy convencido de que ello no me libraba del estigma revolucionario que pesaba sobre todos nosotros ahora que los vientos políticos habían rolado de modo tan radical.
Pierre Dominique representaba a la clase política triunfante en Francia, a un gobierno aliado y amigo de Hitler y de Franco, nada menos, cuyas afinidades con los «comunistas» derrotados y refugiados de la república española eran más bien escasas. El antimarxismo galo era tan visceral que resultaba hasta patético.
– Espero, querido amigo de Sá -dijo Dominique con tono severo, fijando en mí la mirada intensa y penetrante que se convertiría pronto en marca de la casa- que cornprenda que no va usted a encontrar en mí un aliado fácil. Y se lo digo con gran sentimiento porque nuestra amistad viene de lejos, pero… -y se encogió levemente de hornbros; las fortunas cambian y los sentires, también y, por lo general, de manera simultánea. De modo que, en lugar de invocar tiempos pasados, respondí:
– Y yo aprecio su franqueza.
– Me debo al mariscal Pétain y al nuevo sentido de la Francia renacida.
– … ni yo le voy a pedir que traicione por amistad -sonreí-, sus lealtades o sus convicciones. No lo creería posible. De hecho -añadí levantando una mano para no parecer agresivo-, sólo querría solicitar de usted un servicio perfectamente normal: mi acreditación como corresponsal que soy de una serie de periódicos y agencias latinoamericanas… El Sol de México, La Nación de Costa Rica, El Tiempo de Bogotá y Clarín de Buenos Aires, entre otros. Traigo la lista completa y las acreditaciones necesarias en español y francés.
Bendije en silencio a mis amigos latinos que me las habían facilitado días antes en París. Y como me pareció que Fierre Dominique respiraba aliviado, volví a sonreír. Extendí las manos y dije:
– Sencillo, en realidad – por un momento pensé que estas últimas palabras estaban de más y que mi interlocutor detectaría la ironía, pero no fue así. Fierre Dominique estaba tan pagado de su importancia que hubiera sido incapaz de detectar ironía alguna aunque la tuviera delante como en aquel momento.
– En ese caso… no será difícil -contestó con tono paternal y afectuoso-. No habrá dificultad en que lo acreditemos como miembro de la prensa extranjera.
No estoy muy seguro de qué fue antes, si el huevo o la gallina, y no podría jurar si se les ocurrió a mis amigos los diplomáticos latinoamericanos o a mí que yo actuara de coordinador de todos frente a las autoridades francesas por el tiempo que duraran las hostilidades. Debió de ser a ellos, porque sólo a un grupo de diletantes con un conocimiento restringido de la situación en Francia y con una comprensión más que limitada de la capacidad de maniobra de un tipo como yo en la Europa del nazismo, podía ocurrírseles proponerme que los guiara por los vericuetos de un país derrotado por los enemigos de casi todo lo que apetecían. ¡Qué disparate! Y sin embargo, así había sido y en Maxim’s nada menos, con tres botellas de la mejor Viuda. Claro que les dije que, para justificar mi presencia en donde fuera que quedara establecida la capital de Francia si París tenía que ser evacuado y el gobierno decidía proseguir la lucha desde otro lugar (ya pensábamos entonces que de ser alguna capital, sería una bien lejana, como Burdeos), lo más conveniente sería acreditarme como periodista. Una cosa de este tenor no podía ofender a nadie y tendría la ventaja de «mantenerme controlado». Además, ¿qué me iban a hacer a mí, que era casi más francés que los propios franceses y que había vivido en París más de la mitad de mi vida? En fin, a lo que voy: esta concatenación de circunstancias me hace pensar que la cena en Maxim’s debió de celebrarse en torno al 6 de junio, una semana antes de la entrada de las tropas alemanas en París y diez días antes del armisticio, es decir, más o menos un mes antes de mi entrevista con Pierre Dominique. Sé, eso sí, que al día siguiente de la cena, emprendí viaje por carretera hacia la Costa Azul con la intención de poner tierra de por medio y esperar allí el desarrollo de los acontecimientos.
Читать дальше