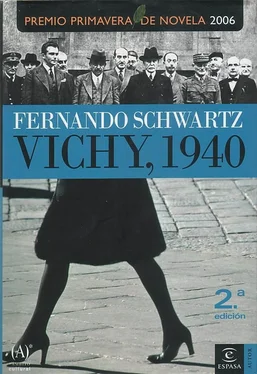¿Cómo íbamos a saber nada? Por mucho que viviéramos en un lugar alejado de la batalla, estábamos en guerra. Y en las guerras se sufre, hay muertos, hay destrucción sin cuento. Información, no. Era lo que correspondía. Nadie podía lanzarse al análisis político de lo que no comprendía y sobre lo que, por supuesto, nadie revelaba nada, nadie explicaba nada, nadie siquiera propalaba las versiones más favorables. Eso vendría mucho más tarde. Sólo muchos meses después, hacia fin de año, empezaron a aparecer por Vichy incontables oficiales de Marina pavoneándose con sus rutilantes uniformes, conscientes de ser los únicos que no habían sufrido derrota en esta guerra porque no habían podido entrar en combate: unos miserables traidores les habían hundido los barcos antes de que pudieran lanzarse a la batalla (doblemente traidores puesto que los marinos de guerra del mundo se consideran miembros de una hermandad antes que pertenecientes a los ejércitos de un país cualquiera y están habituados a tratarse con decencia y galanura). Lo que era peor para los marinos franceses: ni siquiera habían tenido el orgullo de poder irse a pique con sus unidades como el comandante Langsdorff el 17 de diciembre de 1940 al hacer volar por los aires el acorazado Graf von Spee en el puerto de Montevideo. «¡Quia! Los pilló tomando whiskies en el bar del country club», dijo Flaco.
Me parece recordar que no fue hasta finales de aquel verano de 1940 cuando empecé a ver confirmados mis presagios sobre lo que de verdad estaba pasando en toda esta lamentable historia.
Mientras tanto, por lo que a nosotros se refiere, bastante teníamos con sobrevivir y contar las minucias de las que éramos testigos.
Durante muchas semanas, por otra parte, nos tendría en vilo a todos la aparición en Vichy de mademoiselle Marie Weisman.
La forma algo apremiante con que llegó a manos de Mme. Letellier la solicitud de ayuda para Marie Weisman fue típica de los tiempos confusos que se vivían en Europa durante el estío de 1940 y, en cierto modo, de la complicidad inevitable entre gente que, perteneciendo al mismo bando (y, por descontado, a la misma clase social), estaba en conciencia obligada a prestarse un servicio solidario.
Desde luego, en momentos menos angustiosos, la petición no habría sido tan directa, sino que habría ido por vericuetos más lentos y más llenos de los circunloquios propios de la buena sociedad francesa.
Chálons-sur-Marne,
7 de julio de 1940
Querida Mme. Letellier:
Le pongo esta carta para plantearle una cuestión que sé severa y nada fácil de atender. Es un favor especial que me pide mi madre y, aun a riesgo de molestarla a usted de modo muy impertinente, me veo en la obligación de hablarle de ello. Ayer mismo estuve en Vichy y lamenté no poderla visitar para tratar el tema directamente con usted. Las obligaciones de Estado del pobre secretario general de la Prefectura de la Marne, una región directamente afectada por las pasadas hostilidades, me quitaron el placer de una chaña distendida con tan encantadora Amiga. Pasé con el señor Mariscal más tiempo del que mi humilde rango merece y hube de regresar inmediatamente a Chálons a cumplir con sus instrucciones.
Una gran amiga de mi madre, Blanche de Weisman, vive en París con su única hija, Marie, una joven y brillante licenciada en ciencias políticas. Conozco a Marie desde que era muy pequeña y aunque hace años que no la veo, sé que se ha convertido en una agradable señorita.
Mme. Weisman quiere que Marie se vaya de París, lejos de los peligros y ahora de la inmoralidad escandalosa que acechan a cualquier joven y cuánto más en una capital que, además de no ser normalmente un ejemplo de austeridad y buenas costumbres, padece de la confusión impuesta por un ejército extranjero. Como es una madre muy activa, ha conseguido que sus amigos en la Agencia de Noticias Havas destinen a Marie como corresponsal de varios diarios suizos y americanos (no sé muy bien cuáles) en Vichy. He obtenido para ella un salvoconducto, de tal modo que no tenga dificultad en llegar a la Zona Libre.
Sé que desde la instalación del Gobierno del señor Mariscal en Vichy, la cuestión de la vivienda se ha puesto particularmente difícil. Ésta es la razón por la que acudo a usted, querida Amiga. Mis servicios han intentado conseguir habitación para Marie en algún hotel, pensión o casa familiar mínimamente digna, pero les ha sido imposible. Me pregunto si Usted le daría cobijo, lo que, además, tendría la virtud enorme de significar que Marie está protegida y vigilada por una persona tan bondadosa, moralmente digna y de tan excelente educación como Usted.
Recuerdo con particular afecto nuestro último encuentro en París y la muy divertida velada que pasamos junto con su encantador grupo de amigos.
Desde ahora agradezco cuanto pueda hacer por Marie, a quien he recomendado que acuda a visitarla en cuanto llegue a Vichy.
Reciba, querida Amiga, la expresión de mis sentimientos más distinguidos. Con la amistad de
Rene Bousquet,
Secretario General de la Prefectura.
– ¡Periodista! -exclamé-, esta joven muchacha es periodista.
– Sí, eso parece -contestó Mme. Letellier.
– Entonces creo que podré ayudarla en sus primeros pasos en esta profesión.
– ¿Pero, cher de Sá, no es usted diplomático?
– Sí, sí, naturalmente que sí, pero los cambios políticos, la guerra, provocan extrañas desviaciones en la ocupación de las personas…
– Ya, claro -dijo Mme. Letellier con tono de duda-, así son las cosas.
– Pero volvamos a la joven periodista… Se diría que ha encontrado un formidable valedor en monsieur Bousquet, ¿verdad?
– Ah, querido de Sá -me confió Mme. Letellier-, monsieur Bousquet es un excelente amigo. Un joven encantador… y con un gran futuro. No sabría negarle cuanto me pide. Además, lo hace por su madre. ¡Qué hijo tan bueno! ¿Sabe usted que es un verdadero héroe?
– Non, madame, algo he oído, pero… -contesté.
– Pues sí. Hace unos diez años, en unas inundaciones terribles provocadas por la crecida del Carona, Bousquet, solo y sin ayuda prácticamente de nadie, pasó dos días salvando gente.
– ¡No me diga usted! -exclamé.
– ¡Ah, sí, amigo mío! Y fue condecorado por el presidente de la República y le dieron la legión de honor. ¡Con apenas veinte años recién cumplidos!
– ¡Le ruego que me lo cuente! -me incliné sobre el velador, cogí la taza de mi amiga con una mano y con la otra le serví un poco de té y, luego, agua caliente del samovar-. Azúcar, ¿verdad?
– Pero sólo un terrón, ya sabe lo terrible que es engordar. Después me cuesta otra cura de aguas y no sé si voy a ser capaz de aguantarlo -rió con picardía; luego se puso seria y añadió-: una rodaja de limón, por favor.
– No necesita usted adelgazar, querida madame Letellier. Su juventud, además, le permite cualquier exceso.
– Oh, qué cosas dice, cher Manuel -contestó feliz, poniéndome una mano en el antebrazo. Hubiera jurado que en el fondo de sus pupilas se adivinaba el fulgor algo salvaje del felino que ha localizado una presa. Tonterías mías.
– En absoluto, se lo prometo. No debe usted adelgazar bajo ningún concepto, aunque se lo recomendara el director del balneario.
La volví a mirar con detenimiento. Olga Letellier siempre había tenido la capacidad de irritarme profundamente. Nos conocíamos desde hacía años, cuando aún no era viuda y siempre la había considerado (en palabras de mi estalinista amigo Luis Rodríguez el mexicano) una lacra social. Idiota era, sin duda alguna, pero al instante me reprendí, arrepentido de mi completa falta de caridad; porque también era buena persona y, aunque entrada en carnes, para sus, qué sé yo, cuarenta años, conservaba una más que aceptable lozanía. Había habido, en efecto, un monsieur Letellier, rico comerciante del norte, muerto diez años antes, dejando a su viuda bien instalada en un hotelito de la avenida Foch y al que yo había tratado superficialmente en el París de los alegres años veinte.
Читать дальше