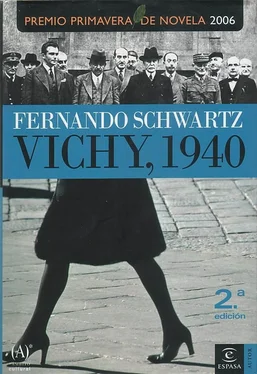Quiero suponer que a mis amigos de tertulia les ocurría tres cuartos de lo mismo porque la llegada de Marie Weisman fue esperada por todos nosotros con la excitación propia de un grupo de colegiales a quienes ha sido prometido un premio delicioso lleno de incógnitas y misteriosas ofrendas. Todas estas expectativas que nos habíamos creado carecían de razón alguna desde luego, porque nadie que la conociera nos la había descrito o había explicado los rasgos más salientes de su personalidad. Tal vez habían sido las palabras de Bousquet en su carta a Mme. Letellier («sé que se ha convertido en una agradable señorita») las que habían fomentado unas ilusiones francamente exageradas sobre el aspecto externo y el carácter de esta mademoiselle Weisman.
Pero, por no dejar de ser objetivo en mis recuerdos, debo aclarar que los días que precedieron a su llegada fueron de gran agitación en Vichy.
Estaba en marcha la trasformación del estado, nada menos, la conversión de nuestra vieja república, de nuestra corrompida, humanista, degenerada in República, en un esperpento fascista gobernado por un títere.
La semana y media que siguió a la instalación del gobierno del mariscal en el balneario fue testimonio de lo que pueden conseguir unos cuantos hombres decididos a cambiar las cosas sin más oposición que los susurros de un pequeño grupo de timoratos. Ah, Laval, Laval. En esos días, este hombre hizo más por ganarse el pelotón de fusilamiento que al final lo ajustició que en toda su vida política anterior. ¿Cómo era su argumento? Sí: mejor unirse al triunfador, es decir, subirse al carro de los vencedores (por más que no se diera cuenta de que en realidad lo ataban a sus ruedas) y conquistar Europa, ¡ la Europa de la cultura aria!, de la mano de Hitler, mientras que quienes se les resistieran, léase Gran Bretaña y restantes ciegos, serían doblegados y convertidos en los nuevos esclavos del Reich.
¿Dónde estábamos aquéllos a quienes espantaba la idea? ¡Si hasta días antes éramos legión! ¿Tanto nos había minado la vida muelle de los años locos de la Belle Epoque? Ése era precisamente el argumento invocado por Pétain: como nos habíamos entregado a una existencia de vicio e indiferencia, había que acabar con ella y, desde luego, con las instituciones y los estamentos de la sociedad que nos la habían facilitado. Nuestros pecados no tenían la culpa de la derrota, puesto que ésta no había existido. No, no. El argumento era el contrario: debíamos regenerarnos para hacer frente a nuestro nuevo destino de triunfadores, el que nos permitiría ir de la mano de Hitler hacia tan brillante futuro. Si no nos regenerábamos, no tendríamos derecho al premio. Por más que millones de franceses creyeran que Philippe Pétain se había colocado al frente de Francia para darle la vuelta a la derrota y plantar cara a Alemania, la realidad era que el mariscal se había puesto a las órdenes de Hitler para doblegar a los franceses. ¡Qué historia tan triste! ¡Y cuánto tardaron en reaccionar! La sociedad civil es miedosa; ¿cuántos tiranos habrían existido si no lo fuera? Pobre Francia; ¡cómo se acobardó ante este anciano de ojos azules y tez sonrosada y cómo permitió que unos cuantos destruyeran el espíritu de todo un país, su generosidad y su fuerza!
¡Y pensar que Pétain no era nada! ¡Nada!
Mi viejo amigo parisino, Armand de la Buissonière, había sido trasladado al ministerio de Asuntos Exteriores en Vichy (le petit quai, lo llamábamos en alusión al Quai d’Orsay parisino) y de ahí al gabinete civil de Pétain, lo que me había alegrado sobremanera; de él iba yo a obtener la información política más fiable sobre lo que iba ocurriendo en los corredores del poder y, tal vez, sobre la marcha de la guerra. Al mismo tiempo, juntos podríamos sincerarnos, reír y denostar la estupidez de los políticos como era nuestra costumbre. Además de gran aficionado al champagne y al foie, de la Buissonière era de los pocos diplomáticos franceses que no se habían tragado una escoba: siempre hacía gala de una informalidad campechana y llena de humor, razón última de su escaso éxito profesional hasta entonces. Lo cierto era que nos parecíamos bastante. Ambos habíamos aprendido a disimular nuestras emociones y a callar nuestras filias y nuestras fobias, nuestra falta de compromiso y escaso entusiasmo por las Grandes Causas, motivo por el cual nunca habíamos sido demasiado bien considerados por nuestros respectivos jefes, motivo, a su vez, por el que inevitablemente éramos íntimos desde muchos años atrás. Digamos que los dos habíamos conseguido que se nos mirara con indiferencia, una frialdad que convenía a nuestro deseo de pasar desapercibidos.
Armand era un hombre pequeño, coqueto y atildado, poseedor de una simpatía arrolladora y de una cultura inmensa y rara. Pero lo que lo distinguía sobre todo en estos tiempos tan difíciles era su corazón generoso y su palabra acida. Nunca resistía la tentación de un comentario irónico sobre el poder y nunca, me parecía, abandonaría a un amigo, por más que aún tuviere que enfrentarse a tal prueba y superarla.
– ¡Bah, Manuel! -me dijo una noche mientras paseábamos a orillas del río; hacía calor y casi no se oía el murmullo apacible de la espesa corriente que se deslizaba despacio enganchándose apenas a los bancos de arena, como si sólo quisiera acariciarlos con su agua. Por fortuna la humedad y los mosquitos se habían aplacado. A nuestra derecha se adivinaban las sombras de los grandes sauces y de las hermosas matas de flores del parque del Allier que nos separaba del bullicio de la ciudad. Detrás de la vegetación podía distinguirse el chalet de Napoleón in, con las delicadas columnas de su porche y, apenas intuidas en la oscuridad de la noche de verano, las miríadas de arbustos, flores y plantas trepadoras que adornaban su jardín y sus balcones; a cualquier cosa llamaban chalet-. Qué vida tan desagradable nos hemos organizado en este desgraciado país. Nos dejamos derrotar por unos bárbaros provenientes del este, como de costumbre por cierto, y encima nuestros vencidos, liderados por un mariscal imbécil y senil, pretenden imponernos un estilo de vida beato e hipócrita del que abjuramos hace siglo y medio… Pardi! Nos costó una revolución y que rodaran las cabezas de nuestros mejores y ahora regresamos a la estupidez más rancia sin pegar un tiro. Y lo malo es que Pétain es nuestro único valladar frente a los alemanes -sonrió-. ¿Entiende usted la ironía? Nos tenemos que apoyar en él para sobrevivir y, apoyados en él, vamos todos al desastre. ¿Qué le parece?
– Bueno, Armand -le contesté-, ése es el sino de Europa. Estar bajo la bota de esos bárbaros de verde, como usted los llama, permitirles que borren el refinamiento, la anarquía, incluso la suciedad, ¡bendita porquería mon cherl, de nuestra vieja civilización, todo para mayor gloria del Reich del señor Hitler. ¡Todos iguales! Alemania, Italia, Austria, España, Checoslovaquia, Rumania… ¿Puede concebirse una idiotez mayor que pretender borrar dos mil años de historia?
– Los ingleses resisten…
– ¿Por cuánto tiempo, Armand? Y cuando sean invadidos y rotos en mil pedazos y sus flemáticos obreros intercambiados por sus flemáticos prisioneros de guerra internados en Alemania, ¿seguirán manteniendo el rictus feroz de los que resisten? ¿O se convertirán, como todos nosotros, en dóciles doncellas dispuestas a bajarse las faldas para complacer al animal?
– Bueno -dijo sonriendo-, me parece que es subirse las faldas y bajarse los pantalones -y luego continuó en tono dubitativo-, tengo gran aprecio por Churchill y su capacidad de lucha… Es un bárbaro obstinado que nunca se rendirá y que no permitirá que se rinda su país.
– ¡Pero Armand! -exclamé deteniéndome frente a uno de los bancos de la ribera-. ¿Cree usted que todo el país está con Churchill? ¡Ni mucho menos! Empezando por el duque de Windsor que hasta ayer mismo era el rey…
Читать дальше