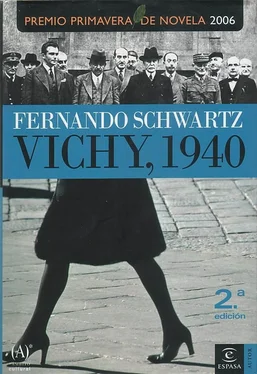Esta constitución deberá garantizar los derechos del trabajo, la familia y la patria.
Será ratificada por la nación y llevada a efecto por las Asambleas que haya establecido.
¡ Ah, amigos míos! Esta broma fue aprobada en la tarde del 10 de julio de 1940 por quinientos sesenta y nueve votos contra ochenta. Senadores y parlamentarios reunidos en el Casino, ¡en un casino! (si esto no es justicia poética, que venga dios y lo vea), habían decidido convertir a Pétain en dictador de Francia y habían aceptado que la constitución de la Tercera República fuera sustituida por unos cuantos «actos» (un eufemismo para «decretos») que liquidaban cualquier atisbo de democracia.
En realidad, el mariscal se había dejado arrastrar a este juego sin comprenderlo, porque si hubiera comprendido algo de lo que se estaban juganclp en Vichy él y los suyos, la mera posibilidad de ser derrotado por un milagro de la democracia, le habría forzado a bajar a la tribuna para inclinar la balanza a su favor. Como es natural, lo habría conseguido sin esfuerzo: de un soplo, con su sola mirada, habría alcanzado la unanimidad, ni ocho ni ochenta, la unanimidad. Pero como no entendía nada de todo aquello, hizo lo que siempre: esperar. Esperar, no sin gran suerte, a que las cosas se resolvieran por sí mismas.
Por otra parte, ahora que lo pienso después de tantos años, es incluso probable que su indiferencia ante esta traición a Francia perpetrada por él y por Laval se debiera sencillamente a que, sabiendo como sabía que no existía marcha atrás frente a Adolfo Hitler, no le importaba una higa la opinión de los representantes del pueblo francés, a los que además consideraba una pandilla de degenerados culpables de todos los males. Y así, el 10 de julio tuvo la fortuna de que sólo uno de rada siete parlamentarios se opusiera a sus planes. Ése era el grado de entrega de los políticos franceses a un hombre que creían el salvador de la patria.
Durante toda la semana que precedió a la votación, Pétain dejó los manejos más sucios en manos de Fierre Laval que tuvo, además, la habilidad de equiparar a quienes se oponían a su proyecto con los anglofilos: con toda seguridad eran los antipatriotas que se alegraban de la catástrofe de Mers-el-Kébir de unos días antes. Y maniobró de tal manera que acobardó a todos, insultándolos, violentándolos, llevándolos al extremo de la agresión verbal, echándoles la culpa de toda la situación. Lo que es más, supo aparentar que se eclipsaba ante el mariscal para señalar que él no tenía ambición política alguna, cuando lo único que pretendía era el poder absoluto.
Digo ahora todas estas cosas porque las interpreto con la perspectiva de años. Pero aquella tarde de 10 de julio sólo fui capaz de pensar que tal muestra de confianza por parte de la clase política de Francia apuntaba sobre todo a que yo estaba equivocado en mis apreciaciones: acaso Pétain fuera en efecto el padre de todos los franceses y residiera en él toda esperanza frente a los nazis.
Armand de la Buissonière estaba tan confundido como yo. Tampoco conseguía encajar en sus esquemas filosóficos cuanto estaba ocurriendo, acaso porque en esos días tan trágicos, el patriotismo nos era presentado como el único valor supremo. Pero, claro, sólo se trataba del patriotismo de los que se adjudicaban la exclusiva de su interpretación. La democracia, la libertad, la tolerancia (y dios sabe que la tolerancia de los franceses es poca, mientras que su soberbia es grande) quedaban en suspenso para tiempos mejores. Y no digamos las opiniones de quienes ni siquiera éramos patriotas. Conclusiones amenazadoras, cierto, pero que, por el momento, no pasaban de ser un delirio de nuestros temores.
Pronto, sin embargo, íbamos a comprobar cómo estas cosas se plasmaban de un modo brutal en la práctica, cómo el espacio en el que se movían nuestros intelectos, nuestros códigos de conducta, nuestra moralidad, nuestra felicidad, se iba a estrechar de manera insoportable y aterradora. Pronto Vichy olería a detritus y a miedo.
Aquel 10 de julio, pues, Armand y yo paseábamos al atardecer, a ratos creyendo que podríamos protegernos del calor y de la humedad bajo la pérgola de hierro del parque de los Manantiales, a ratos intentando respirar un poco al socaire de los castaños y de los parterres de flores, esperando que el frescor presentido de la anochecida aún lejana nos aliviara, íbamos sin rumbo fijo, atentos a que pudiera ocurrir algún acontecimiento de mayor trascendencia aún que el de la votación en el Casino. ¿Mayor trascendencia? Como si tal cosa fuera posible en ese día. Como si ahora, en este momento, quedara por reventar alguna revolución, alguna barbarie que esta Francia infeliz no hubiera ya gustado.
Pero no pasaba nada. En el anticlímax posterior a la votación del Casino, la calma en Vichy se había restablecido y no estaba siendo alterada por nada. No así en los días precedentes, en los que el parque de los Manantiales había sido un hervidero de curiosos y un lugar incómodo, si no peligroso, para el paseo de cualquier político de la Tercera República: circulaban por él provocadores y tipos patibularios, fascistas y escuadristas, muchos sin duda a sueldo del propio Laval, que aprovechaban cualquier oportunidad para insultar, acorralar y atemorizar a las figuras públicas que reconocían. Yo mismo había sido testigo de cómo un par de tardes antes un grupo de jóvenes se cebaba en aquel lugar contra monsieur Blum, que había tenido la osadía de aparecer por allí, prometiéndole la muerte a gritos y profiriendo contra él los peores insultos imaginables. Aunque me había mantenido prudentemente apartado del incidente, no había dejado de ser chocante oír cómo le gritaban «¡Judío!» y «¡Bolchevique!» y «¡Acabaremos contigo!». Como siempre que era testigo de actos de violencia de este jaez, me sorprendió la pasión maligna que se reflejaba en los rostros desencajados de aquellos muchachos. No teníamos defensa. ¡Y con qué facilidad se levantaban pasiones, se enfrentaban unos contra otros sin ser ninguno culpable! Todos, juguetes de la manipulación de cuatro politicastros despreciables. De todos modos, me parece que estos hechos deberían hacernos dudar de la condición humana o, cuando menos, de la de los franceses. Porque, cuando se contraponen las actitudes tan chulescas y violentas de aquellos matones fascistas con las de los que, cinco años después, acabada la guerra, se tomaron la revancha contra los colaboracionistas (o aquellos a quienes, por pura conveniencia o por celo interesado se describió como colaboracionistas), creo que es válido concluir que los salvajes eran los mismos. Igual que las salvajadas.
Con todo, al atardecer del 10 de julio Armand y yo deambulábamos pacíficamente por el parque, que había recuperado, al menos en apariencia, su aire provinciano y pacato de días atrás. Pero me sentía inquieto: intentaba razonar sobre cuanto había pasado, pretendiendo encajar los acontecimientos del día en lo que sabíamos del resto de la situación en Francia y en los campos de batalla y todo aquello producía en mi ánimo una considerable alarma. ¿Cómo compaginar esta tranquilidad de Vichy con lo que intuíamos que pasaba en el resto de Europa?
En un momento de nuestro paseo tuvimos la mala fortuna de cruzarnos con un cura que andaba, me pareció, con aire desafiante, mirando a todos lados con obstinada fijeza como un cuervo de mal agüero. Lo recuerdo perfectamente, como si acabara de verlo ahora mismo, aunque entonces no le prestáramos mucha atención. Iba con las manos cruzadas a la espalda sujetando un breviario de tapas negras y una teja de alas redondeadas que se había quitado de la cabeza con la obvia intención de combatir la canícula. Tenía el pelo escaso y aplastado sobre el cráneo por el sudor. Los ojos muy oscuros bajo las espesas cejas y una nariz enorme salpicada de poros como cráteres enrojecidos conferían a su rostro un aspecto malévolo, decididamente malévolo, sí, por más que un lunar amoratado, grande y abultado en su sien izquierda me resultara más repugnante que diabólico. El bajo de su gran sotana negra estaba manchado del polvo de los senderos del parque. Creo haberme encogido de hombros. El cura aminoró la marcha. Es cierto que Armand y yo veníamos ensimismados, ocupados en nuestros negros presagios y pensamientos, y ni siquiera registramos conscientemente la presencia de aquel religioso delante de nosotros. El hecho es que no tuvo más remedio que detenerse al borde del camino, exagerando su incomodidad, y no pudo sino dejarnos pasar, al tiempo que nos dirigía una mirada de severa desaprobación. Al punto, pareció querernos reprender por algo que habíamos o no habíamos hecho; supongo que no apartarnos de su camino o no mostrar el suficiente respeto, no sé.
Читать дальше