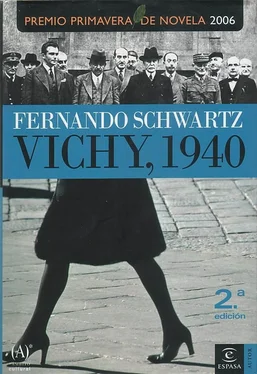– Mucho me temo que va a ser así, en efecto -coincidí.
De la Buissonière me agarró por el brazo y me obligó a seguir andando en dirección al hotel du Pare.
– Vamonos de aquí -suspiró-. Es muy triste todo esto. La Iglesia en Francia ha intervenido combatiendo y siendo combatida en cada movimiento político, en cada guerra, en cada escándalo, en cada polémica sobre la orientación de la sociedad civil. Todos conocemos el valiente comportamiento de párrocos y canónigos durante el avance de las tropas alemanas por el norte en los primeros meses de este año, pero la jerarquía se ha alineado con Pétain. Vaya, un anciano vigoroso de ochenta y cuatro años, de pelo blanquísimo y ojos azules, que fue, por cierto, jefe de muchos de estos obispos y monseñores en las batallas de la guerra del catorce, viene que ni pintado para convertirse en el salvador providencial de la Francia aherrojada. Y un salvador providencial así no puede sino ser colocado bajo la advocación de la virgen y el resto de la dichosa corte celestial.
Armand se separó de mí y del bolsillo derecho de su chaqueta sacó un periódico, Le Petit Parisién me parece recordar, lo desplegó con un gesto brusco de las manos y se puso a leer en voz alta una gacetilla que, si la memoria no me falla, rezaba más o menos así: «En el cielo de Francia, un cielo cargado de tempestades, ha amanecido una luz bienhechora y llena de esperanza. Esta luz han sido las palabras de un hombre, grande por su heroico pasado, por su tenacidad victoriosa en los campos de batalla y por un sentido humano que jamás traiciona».
– Esto es del cardenal Baudrillart. ¿Qué le parece? Heroico… sublime, ¿no? Y no es más que el principio. Dios mío… Bah, vayamos al Pare a tomarnos un té antes de que nos lo racionen o lo declaren antipatriótico por ser un brebaje inglés.
Cuando entramos en el vestíbulo del hotel apenas se encontraban en él media docena de personas sentadas en los pesados butacones. Hacía mucho calor. En una esquina, en torno a un pequeño velador, habían ocupado sendos sofás el doctor Ménétrel y dos antiguos ministros, hoy ya desposeídos de su rango pero, gracias a su amistad con el mariscal, todavía influyentes. Al menos lo bastante como para acompañar al todopoderoso médico del mariscal en una charla de café.
Armand y yo nos disponíamos a acudir a saludar a los tres cuando, de pronto, hizo su entrada en el vestíbulo el mismísimo Philippe Pétain. Venía solo. Avanzó con paso vivo, ¡qué fenómeno, a los ochenta y cuatro años!, hacia donde estaban su médico y sus dos amigos y se sentó junto a ellos sin las alharacas ni los grandes aspavientos que cabía esperar de un hombre que acababa de dar un auténtico golpe de estado con el que adquiría todo el privilegio de la gobernación de Francia. Pudimos oír cómo decía a Ménétrel: «He dado un espléndido paseo, aunque hace bastante calor». Ni una sola referencia a los acontecimientos del Casino, ni una palabra sobre el peso del Estado, sobre Laval, que le había hecho el trabajo sucio, sobre lo que ahora podría hacer con su país. Nada. Este hombre era de una frialdad estremecedora.
Iba, como siempre, impecablemente vestido y tenía la tez, también como de costumbre, rosada, sin una arruga, con la mirada muy azul, casi ingenua. No tenía una sola preocupación que le quitara el sueño.
Se frotó las manos.
– ¿No nos tomaríamos una taza de té? Ah, de la Buissonière -exclamó al vernos inmóviles, confusos, tal como habíamos quedado con el vestíbulo a medio cruzar-. Pero, acerqúense -añadió haciendo un gesto que nos incluía a los dos.
– Monsieur le Maréchal -dijo Armand, haciendo una profunda reverencia.
– Ah -contestó Pétain con una sonrisa traviesa-, me parece que hoy me he convertido en un civil y que ya no me corresponde el título… Pero, bien pensado, esto es como el bautismo, ¿no? Un militar se hace militar y muere militar, ¿no le parece?
– Señor mariscal -dije yo entonces.
– El señor es Manuel de Sá, un diplomático español -interrumpió el doctor Ménétrel, al tiempo que me saludaba con una breve inclinación de cabeza.
– Ah, español. Cher ami , me enorgullezco de haber representado a Francia en España. Tengo allá muy buenos amigos, entre otros, a un camarada de armas, el general Franco… -sonrió de nuevo con picardía-. Ahora los dos hemos hecho el mismo sacrificio. Los dos somos jefes de
Estado -suspiró-. Sólo que él ha terminado su guerra y yo apenas empiezo la mía… Pero siéntense. Tomemos una taza de té. ¿Doctor?
Bernard Ménétrel se levantó y fue hacia el restaurante para encargar lo que se le pedía.
– Monsieur le Maréchal -intervine con un atrevimiento que aún hoy me asombra-, ahora que ha salvado usted a Francia, ¿cree muy difícil recuperar el control de todo el país? Quiero decir… -balbuceé-, la… la zona de ocupación…
– Sé lo que quiere usted decir -contestó Pétain con amabilidad-. No veo serias dificultades para ello. En realidad, durante cierto tiempo deberemos convivir con las autoridades alemanas. Pero no estamos en guerra con ellas -me miraba de hito en hito. Se encogió levemente de hombros-. Hemos firmado un armisticio honorable, pronto tendremos un embajador alemán en París, lo que en la mente de Hitler indica una voluntad de colaborar, no de invadir. Nunca aceptaríamos una invasión. Yo mismo espero estar de vuelta en París antes de fin de año -y dio el asunto por zanjado-. Madame Pétain me escribe desde nuestra granja de L’Ermitage, adonde se fue nada más llegar a Vichy hace una semana, que este año los tomates están siendo muy abundantes y tienen gran tamaño y sabor… También las judías verdes… -sonrió una vez más-. Podremos vender una buena cantidad de hortalizas en el mercado de Cagnes. En fin, estoy deseando poder ir a pasar allá unos días… ¡Ah, Ménétrel! -exclamó al ver que el doctor regresaba-. Deberemos pensar en cómo desplazarnos hasta la Côte d’Azur.
– Claro, monsieur le Maréchal. No será fácil dadas las circunstancias, pero veremos cómo podemos hacerlo…
Pétain frunció el ceño con desagrado.
– No, no, Ménétrel. No me comprende. Vamos a ir a Cagnes.
– Naturalmente, señor Mariscal. Lo que usted ordene… -sonrió para que en su tono no pudiera adivinarse ironía alguna, aunque me dio la sensación de que se trataba más bien de una sonrisa servil. Bueno, quién era yo para decir nada-. Por cierto, unas damas… eh… me han pedido que usted les conceda el privilegio de servirle el té.
Pétain se volvió para mirar al fondo del vestíbulo. Dos señoras jóvenes elegantemente vestidas sonreían con timidez. El mariscal cambió de golpe el gesto algo ácido con el que se había estado dirigiendo a su médico y, con expresión risueña, se levantó diciendo: «Mesdames, por favor, nada podría alegrar más a mi viejo corazón que disfrutar del privilegio de verme servido por ustedes. Por favor, acerqúense y tomen una taza de té con nosotros, se lo suplico».
Y así fue como pasamos la tarde en que el mariscal Philippe Pétain se convirtió en jefe del Estado francés en medio del estruendo de una guerra y con su país derrotado y partido en dos: departiendo amigablemente con él, con su médico personal y con dos bellas señoras mientras todos tomábamos té de Assam en un magnífico servicio de porcelana de Limoges.
El desfile de gentes de todas clases fue continuo a lo largo de la hora en que estuvimos en el vestíbulo del hotel du Pare. Pocos eran, sin embargo, los que se atrevían a acercarse; la mayoría se detenían a prudente distancia y muchos hacían una inclinación de cabeza más o menos solemne. Pétain, sobre todo si se trataba de una pareja, devolvía el saludo, por lo general con no más de una sonrisa.
Читать дальше